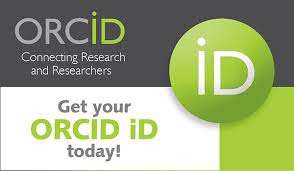![]()
El principio de reserva de ley y la protección de derechos de la naturaleza en ecuador: análisis constitucional de la sentencia 51-23-in/23
The principle of the reserve of law and the protection of the rights of nature in Ecuador: constitutional analysis of ruling 51-23-in/23
O princípio da reserva de direito e a proteçăo dos direitos da natureza no Equador: análise constitucional da sentença 51-23-in/23
 |
|||
 |
|||
Correspondencia: mquinonez7@indoamerica.edu.ec
Ciencias Sociales y Políticas
Artículo de Investigación
* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 24 de septiembre de 2025 * Publicado: 14 de octubre de 2025
I. Estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica de la carrera Derecho a Distancia, Ecuador.
II. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Docente Titular de la Universidad Indoamérica, Ecuador.
Resumen
Este estudio analiza la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo 754 al vulnerar el principio de reserva de ley. Dicho decreto, emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, modificaba el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente para establecer un procedimiento abreviado de consulta ambiental, permitiendo autorizar actividades extractivas en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento sin que exista una ley orgánica que regule de manera integral este derecho. La investigación, desarrollada mediante una metodología cualitativa con enfoque exegético y revisión doctrinal, identifica tres tensiones jurídicas relevantes: (1) la rigidez del principio de reserva legal frente a la urgencia de atender la crisis ecológica, (2) el vacío normativo generado tras la anulación del decreto y (3) el conflicto entre la potestad sancionadora del Estado y la garantía de los derechos ambientales. Los resultados evidencian que, aunque la sentencia refuerza la seguridad jurídica y consolida la supremacía constitucional, también ha generado la paralización de 47 procesos de regularización ambiental pendientes. En consecuencia, se propone una reforma al Código Orgánico del Ambiente que establezca procedimientos expeditos de consulta ambiental, en consonancia con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este ajuste permitiría armonizar las exigencias constitucionales con la protección efectiva de los derechos de la naturaleza, garantizando la participación ciudadana y la sostenibilidad de las decisiones estatales en materia ambiental.
Palabras Clave: ponderación de derechos; reserva de ley; seguridad jurídica; sujetos de derechos.
Abstract
This study analyzes Judgment 51-23-IN/23 of the Constitutional Court of Ecuador, which declared the unconstitutionality of Executive Decree 754 due to its form, which violated the principle of legal reserve. This decree, issued by the Ministry of Environment, Water and Ecological Transition, modified the Regulations of the Organic Code of the Environment to establish an abbreviated procedure for environmental consultation, allowing the authorization of extractive activities in protected areas and buffer zones without an organic law that comprehensively regulates this right. The research, developed through a qualitative methodology with an exegetical approach and doctrinal review, identifies three relevant legal tensions: (1) the rigidity of the principle of legal reserve in the face of the urgency of addressing the ecological crisis, (2) the regulatory vacuum generated after the annulment of the decree, and (3) the conflict between the State's sanctioning power and the guarantee of environmental rights. The results show that, although the ruling strengthens legal certainty and consolidates constitutional supremacy, it has also halted 47 pending environmental regularization processes. Consequently, a reform to the Organic Code of the Environment is proposed to establish expedited environmental consultation procedures, in line with the standards of the Inter-American Court of Human Rights. This amendment would harmonize constitutional requirements with the effective protection of the rights of nature, guaranteeing citizen participation and the sustainability of state decisions on environmental matters.
Keywords: Weighing of rights; reservation of law; legal certainty; subjects of rights.
Resumo
Este estudo analisa a Sentença 51-23-IN/23 do Tribunal Constitucional do Equador, que declarou a inconstitucionalidade do Decreto Executivo 754 devido à sua forma, que violava o princípio da reserva legal. Este decreto, emitido pelo Ministério do Ambiente, Água e Transiçăo Ecológica, modificou o Regulamento do Código Orgânico do Ambiente para estabelecer um procedimento abreviado de consulta ambiental, permitindo a autorizaçăo de atividades extrativas em áreas protegidas e zonas tampăo sem uma lei orgânica que regule integralmente este direito. A investigaçăo, desenvolvida através de uma metodologia qualitativa de abordagem exegética e de revisăo doutrinal, identifica três tensőes jurídicas relevantes: (1) a rigidez do princípio da reserva legal face à urgência de enfrentar a crise ecológica, (2) o vazio regulatório gerado após a anulaçăo do decreto e (3) o conflito entre o poder sancionatório do Estado e a garantia dos direitos ambientais. Os resultados demonstram que, embora a decisăo reforce a segurança jurídica e consolide a supremacia constitucional, também paralisou 47 processos de regularizaçăo ambiental pendentes. Consequentemente, propőe-se uma reforma do Código Orgânico do Ambiente para estabelecer procedimentos de consulta ambiental expeditos, em consonância com os padrőes do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Esta alteraçăo harmonizaria os requisitos constitucionais com a proteçăo efetiva dos direitos da natureza, garantindo a participaçăo dos cidadăos e a sustentabilidade das decisőes estaduais em matéria ambiental.
Palavras-chave: Ponderaçăo de direitos; reserva de direito; segurança jurídica; sujeitos de direitos.
Introducción
La tensión entre la protección efectiva de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 CRE) y la necesidad de agilidad en la gestión ambiental ha generado un debate constitucional sobre los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo. En este contexto, el principio de reserva de ley, consagrado en el Art. 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, cobra especial relevancia, ya que establece que toda limitación a derechos fundamentales debe estar prevista en una ley formal y material. Esta exigencia busca garantizar la seguridad jurídica y evitar arbitrariedades; sin embargo, su aplicación en el ámbito ambiental ha generado fricciones, especialmente cuando se trata de compatibilizar actividades extractivas o de desarrollo económico con los mandatos ecológicos constitucionales.
La Sentencia No. 51-23-IN/23, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, constituyó un hito jurisprudencial al declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que pretendían regular actividades potencialmente lesivas para la Naturaleza sin el respaldo de una ley orgánica, vulnerando con ello el principio de reserva de ley. El fallo no solo reafirmó la supremacía constitucional de los Derechos de la Naturaleza, consagrados en los artículos 71 y siguientes de la Constitución, sino que también precisó los límites competenciales entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En particular, la Corte sostuvo que:
- La regulación de actividades que afecten bienes jurídicos ambientales debe emanar de una ley orgánica, dictada por la Asamblea Nacional conforme al artículo 133 numeral 2 de la Constitución, que reserva a este tipo de leyes la regulación del ejercicio de derechos y garantías constitucionales.
- En consecuencia, las normas infra-legales como decretos ejecutivos o resoluciones ministeriales no pueden suplir ni sustituir la potestad normativa exclusiva del legislador, ni relativizar el contenido y alcance de los Derechos de la Naturaleza.
Este pronunciamiento refuerza el entendimiento de que, en materias que involucren derechos constitucionales, como el derecho de la Naturaleza a que se respete su existencia y procesos ecológicos, rige una reserva de ley orgánica de carácter absoluto, lo cual exige no solo un procedimiento legislativo cualificado, sino también una protección normativa reforzada frente a intentos de regulación por vías administrativas. Esta sentencia ha puesto de relieve una problemática jurídica central: żcómo lograr que el principio de reserva de ley, en tanto garantía democrática y de seguridad jurídica, no obstaculice la capacidad del Estado para dar respuestas oportunas y eficaces frente a los problemas ambientales que afectan directamente a los derechos de la naturaleza? La regulación ambiental requiere a menudo celeridad y flexibilidad para enfrentar escenarios dinámicos, como la contaminación, la deforestación o los efectos del cambio climático, pero la exigencia de una ley formal para cada aspecto regulatorio puede ralentizar o incluso paralizar la acción administrativa.
Esta tensión se manifiesta en la aparente contradicción entre el respeto a la reserva legal y la necesidad de acción estatal inmediata. En efecto, si bien la Corte Constitucional ha reafirmado que solo el legislador puede regular materias vinculadas a los derechos fundamentales incluidos los de la naturaleza, persiste el debate sobre la viabilidad de este criterio cuando la Asamblea Nacional enfrenta bloqueos políticos o demoras estructurales. En ese contexto, surgen interrogantes sobre si el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla mecanismos que permitan armonizar la protección normativa de la naturaleza con el dinamismo necesario para garantizar su tutela efectiva.
En este marco, el presente artículo tiene como objetivo general analizar la aplicación del principio de reserva de ley, consagrado en los artículos 132 y 133 de la Constitución del Ecuador, en la protección de los derechos de la naturaleza, a partir del estudio jurídico de la Sentencia 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador. Se busca determinar sus implicaciones normativas, su impacto en la seguridad jurídica y su efecto en la capacidad del Estado para regular de manera eficaz esta materia. Asimismo, se pretende identificar si existen fórmulas jurídicas o interpretativas que permitan compatibilizar este principio con la necesidad de una gestión ambiental eficiente.
Este artículo analiza, desde una perspectiva jurídico-constitucional, los alcances de dicha sentencia, abordando:
- La naturaleza jurídica del principio de reserva de ley en el ordenamiento ecuatoriano y su vinculación con los Derechos de la Naturaleza.
- El test de proporcionalidad aplicado por la Corte para determinar si las medidas reglamentarias cumplían con los estándares constitucionales.
- Los efectos vinculantes del fallo en la política pública ambiental, en especial en sectores como minería y agroindustria.
Mediante una metodología dogmática y jurisprudencial, este trabajo busca demostrar que la Sentencia 51-23-IN/23 no solo fortalece el bloque de constitucionalidad ambiental (integrado por la CRE, la Opinión Consultiva OC-23/17 de la CIDH y el Código Orgánico del Ambiente), sino que también sienta un precedente para futuros conflictos entre desarrollo económico y protección ecológica, redefiniendo los límites del ius puniendi estatal en materia ambiental.
Desarrollo:
Fundamentos constitucionales del principio de Reserva de Ley en Materia Ambiental
La reserva de ley es un principio jurídico fundamental que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por una ley formal, es decir, por normas aprobadas por el órgano legislativo competente. Martín De Cabo (2000), define a la reserva de ley como "la existencia de la limitación a que cierta regulación sea dada exclusivamente por ley. Esta concepción resalta la función de garantía que cumple la ley al actuar como único instrumento legítimo para establecer límites en ámbitos sensibles, especialmente en relación con los derechos fundamentales.
La reserva de ley cumple una función central en el mantenimiento del equilibrio institucional y la protección de los derechos constitucionales, al exigir que ciertas materias, especialmente aquellas de interés general o que implican el ejercicio de derechos fundamentales, sean reguladas exclusivamente por normas con jerarquía legal. Según Solano (2023) esta exigencia fortalece la separación de funciones del Estado, al impedir que órganos no investidos del poder legislativo dicten regulaciones que excedan su competencia.
Doctrinariamente, la reserva de ley se configura como una garantía de supremacía del poder legislativo en la regulación de materias sensibles o relevantes, especialmente aquellas vinculadas con derechos fundamentales, organización del Estado o deberes ciudadanos. Este principio no solo delimita las competencias del legislador frente a otros órganos del poder público, sino que también asegura que ciertas decisiones esenciales sean adoptadas mediante un proceso democrático, deliberativo y con legitimidad formal, como el proceso legislativo previsto en la Constitución. En el caso ecuatoriano, la Asamblea Nacional es el único órgano autorizado para emitir leyes en estas materias, lo que impide que autoridades administrativas o ejecutivas, mediante normas inferiores como decretos, acuerdos o resoluciones, regulen ámbitos que están reservados exclusivamente a la ley. Esto refuerza el principio de jerarquía normativa y el respeto a la división de funciones del Estado. (Solano, 2023).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (1986), a través de la Opinión Consultiva OC-6/86. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, seńaló:
La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos. (p. 6).
Este planteamiento de la CIDH destaca la función estructural de la reserva de ley dentro del Estado constitucional, no solo como un límite al poder, sino como una condición indispensable para la juridicidad de cualquier restricción a los derechos fundamentales. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la reserva de ley opera como un mecanismo de legitimación y control del poder público, en tanto exige que toda injerencia en la esfera de la libertad individual sea producto de un procedimiento legislativo democrático y no de decisiones unilaterales del Ejecutivo o de órganos administrativos. Asimismo, su eficacia real depende de la existencia de sistemas de control constitucional y judicial capaces de garantizar el respeto estricto a las competencias asignadas, evitando delegaciones legislativas indebidas o vacíos normativos que habiliten intervenciones arbitrarias.
En el caso ecuatoriano, este principio resultó determinante en la Sentencia 51-23-IN/23, en la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 754 que regulaban el procedimiento de consulta ambiental. El fallo sostuvo que dichas regulaciones invadían competencias reservadas de manera exclusiva a la ley formal, reafirmando que, en materias que afectan derechos fundamentales como los de la naturaleza, el Ejecutivo carece de potestad para dictar normas sustantivas sin respaldo legislativo (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).
Rebollo (1991) seńala que cuando la Constitución establece que determinada regulación sólo puede hacerse por Ley estamos ante una reserva constitucional de ley (p. 125). En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador (2008) dispone:
La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. 5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a las parroquias. 6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales. (art. 132).
Este conjunto de disposiciones refleja una delimitación clara de las competencias normativas de la Asamblea Nacional en función del principio de jerarquía normativa y reserva de ley. Desde una perspectiva jurídica, se evidencia que no toda actuación legislativa implica necesariamente la expedición de una ley, sino que esta se reserva exclusivamente para aquellas materias de mayor trascendencia constitucional y jurídica, como la regulación de derechos, la potestad sancionadora, y la estructura tributaria y territorial del Estado. Esta distinción resulta fundamental para garantizar que las leyes se concentren en aspectos estructurales del ordenamiento jurídico, mientras que los acuerdos y resoluciones se mantengan como instrumentos complementarios, subordinados jerárquicamente. Se observa una protección reforzada frente a la delegación normativa, ya que incluso cuando se autoriza a órganos técnicos a emitir normas generales, se establece una limitación expresa: no pueden innovar ni alterar el contenido de la ley, reafirmando así la supremacía del legislador como único titular de la potestad normativa en materias sustanciales.
En el ámbito doctrinal ecuatoriano, Oyarte Martínez (2015) sostiene que la reserva de ley no solo implica una jerarquía formal, sino que es una garantía de competencia material exclusiva del legislador, cuya vulneración acarrea la nulidad de los actos normativos inferiores (p. 212). De igual modo, Corral Burbano (2019) enfatiza que en Ecuador la reserva legal, especialmente en materias que involucran derechos fundamentales, cumple una función de blindaje frente a la discrecionalidad administrativa, asegurando que la configuración sustantiva de estos derechos sea fruto de deliberación democrática en la Asamblea Nacional.
Por ello, tal como seńala Colao (2011), la reserva de ley no solo centraliza decisiones, sino que constituye también una reserva de procedimiento, imponiendo al legislador un mandato vinculante para actuar en esas materias específicas, siempre dentro de un sistema constitucional rígido y efectivamente aplicable que garantice la obligación y eficacia de tales normas. Esta dimensión procedimental fortalece la función del legislador y asegura que la reserva de ley no sea un mero formalismo, sino un mecanismo efectivo de control y legitimidad democrática. Esto se refuerza también en la CRE (2008) que consagra:
Las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas: 1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. 2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. (art. 133).
La Constitución ecuatoriana establece dos formas de reserva de ley que corresponden a las dos categorías de leyes que reconoce el ordenamiento: las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Según Koehn (2022), aunque esta distinción es formalmente reconocida en el texto constitucional, en la práctica la diferencia entre ambas pierde relevancia debido a que los procedimientos para su aprobación son prácticamente idénticos. Desde la perspectiva del principio de reserva de ley, esto genera una paradoja normativa: si bien el sistema prevé una reserva de ley más estricta para materias fundamentales que deberían exigir un procedimiento legislativo más riguroso y, por ende, una mayor protección de los derechos y del equilibrio de poderes, esta diferencia formal no se traduce en un mayor control efectivo sobre la producción normativa. Esto puede debilitar la función protectora que la reserva de ley busca garantizar, ya que la distinción entre reserva de ley ordinaria y reserva de ley orgánica debería reflejar un grado diferencial de tutela y legitimidad para ciertos temas críticos del orden constitucional.
Sobre estos artículos Oyarte (2019) concluye que el legislador está autorizado a regular, condicionar e imponer requisitos al ejercicio de los derechos constitucionales, dentro de ese ámbito, limitar el derecho fundamental, sin restringir su contenido (p. 703). Este planteamiento subraya un principio fundamental dentro del derecho constitucional ecuatoriano: aunque la Constitución permite establecer límites razonables y específicos al ejercicio de derechos, tales como condiciones de modo, tiempo o lugar, nunca autoriza la eliminación o prohibición absoluta del ejercicio de derechos y garantías constitucionales para ninguna persona o colectivo.
Esto implica que cualquier regulación restrictiva debe respetar la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos fundamentales, asegurando que las limitaciones sean siempre compatibles con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y tutela efectiva. Así, la Constitución protege un núcleo esencial de derechos que no puede ser vulnerado ni siquiera por reformas legales o constitucionales, consolidando una garantía robusta frente a posibles abusos o retrocesos normativos.
Los Derechos de la Naturaleza y Jerarquía Normativa
El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008 constituye un hito histórico y jurídico sin precedentes a nivel mundial. Esta innovación normativa introduce una visión biocéntrica, que contrasta con el enfoque tradicional antropocéntrico del derecho, el cual considera a la Naturaleza como objeto subordinado a las necesidades humanas (Gudynas, 2010). Como seńalan Acosta y Martínez (2011), esta ruptura implica reconocer a la Naturaleza como sujeto con valor intrínseco, independientemente de su utilidad o apreciación por parte del ser humano.
Esta consagración en el texto constitucional implica que los Derechos de la Naturaleza gozan del más alto rango dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa. Dicho principio establece un orden estructurado de normas, en el que la Constitución ocupa el vértice de la pirámide normativa, como lo explicó Hans Kelsen. A partir de ella se derivan todas las demás normas: leyes, reglamentos, actos administrativos, etc., las cuales deben guardar conformidad con la norma suprema para ser válidas.
En coherencia con este principio, la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece expresamente el orden jerárquico de las normas jurídicas:
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. (art. 425).
El principio de jerarquía normativa cumple una función esencial dentro del ordenamiento jurídico, pues garantiza que toda norma se subordine a la de mayor rango, preservando así la coherencia y validez del sistema. En este contexto, la supremacía constitucional implica que cualquier disposición infraconstitucional, incluidas aquellas de origen administrativo como reglamentos, decretos o actos de gobierno, debe ajustarse plenamente al contenido y espíritu de la Constitución. Cuando esta subordinación no se respeta, la consecuencia jurídica es clara: la norma inferior deviene inconstitucional y, por tanto, inválida. Este esquema adquiere especial relevancia respecto de los Derechos de la Naturaleza, cuya protección no puede quedar a merced de decisiones administrativas ni legislativas que los contradigan o limiten. Reconocer el valor supremo de estos derechos implica, en la práctica, impedir que instancias inferiores del poder público vulneren su contenido mediante disposiciones que carezcan del respaldo constitucional.
Sin embargo, esta jerarquía ha sido objeto de crítica por su aplicación deficiente en la práctica. Según Montalvo (2014), la categorización planteada en el artículo 425 presenta inconsistencias, ya que algunas normas se ubican jerárquicamente según el órgano que las emite, y no por su contenido o naturaleza jurídica. Por ejemplo, los decretos presidenciales y los reglamentos aparecen en el mismo nivel jerárquico, lo cual genera ambigüedades, ya que un decreto puede contener tanto normas generales (reglamentos) como actos administrativos específicos. Esta confusión podría permitir que un acto administrativo presidencial derogue o modifique reglamentos emitidos anteriormente, lo que supone una violación del principio de jerarquía normativa.
Más grave aún es el hecho de que los actos normativos expedidos por gobiernos autónomos descentralizados, como ordenanzas, se sitúen por debajo de cualquier acto emitido por el presidente, incluso cuando existen competencias concurrentes. Esto crea un escenario en el que el Ejecutivo central puede interferir y modificar, a través de reglamentos o actos administrativos, las disposiciones de otros niveles de gobierno, debilitando la autonomía descentralizada y comprometiendo la seguridad jurídica.
La falta de respeto efectivo a la jerarquía normativa tiene implicaciones directas en la protección de los Derechos de la Naturaleza. Si reglamentos, decretos o actos administrativos pueden contradecir principios constitucionales, incluyendo los ambientales, se corre el riesgo de vaciar de contenido los derechos consagrados en la Constitución. En este contexto, resulta indispensable que los operadores jurídicos y la administración pública reconozcan que los Derechos de la Naturaleza no son meras declaraciones simbólicas, sino normas de aplicación directa y prevalente sobre toda disposición de menor jerarquía.
Toda acción normativa o administrativa relacionada con el medio ambiente debe enmarcarse en los principios y mandatos constitucionales que reconocen a la Naturaleza como sujeto de derechos. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece, de manera expresa, el alcance y contenido de estos derechos en el siguiente artículo:
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (art. 71).
La formulación del derecho a que se respete integralmente su existencia, así como la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos, introduce una obligación sustantiva de protección que no depende de su utilidad para los seres humanos. Al establecer que cualquier persona o colectivo puede exigir su cumplimiento, se habilita un mecanismo de exigibilidad directa que refuerza el acceso a la justicia ambiental. Esta disposición también impone al Estado no solo un rol pasivo de garante, sino una obligación activa de promoción, incentivando la participación de actores públicos y privados en la defensa del equilibrio ecológico. La interpretación de estos derechos bajo los principios constitucionales demanda un enfoque sistémico, donde el interés ecológico prevalezca sobre intereses económicos o administrativos que puedan poner en riesgo la integridad de los ecosistemas. La CRE (2008) también garantiza el derecho a la restauración, establece que:
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (art. 72).
La protección ambiental no se agota en la prevención del dańo, sino que incluye la obligación de reparar activamente los efectos ocasionados a los sistemas naturales. Al otorgar a la Naturaleza el derecho a la restauración, el texto constitucional introduce una dimensión reparadora autónoma, que no depende del perjuicio causado a personas o comunidades, sino que responde al valor intrínseco de los ecosistemas. Esta distinción es fundamental, pues impide que la reparación ambiental sea subsumida bajo criterios de indemnización económica tradicionales, desplazando el enfoque antropocéntrico. El deber del Estado de implementar los mecanismos más eficaces para alcanzar dicha restauración implica no solo una obligación de medios, sino también de resultados, especialmente en contextos de dańo ambiental grave o irreversible.
La omisión o vulneración de los Derechos de la Naturaleza implica una violación directa a la supremacía constitucional, que debe ser remediada mediante los mecanismos de control de constitucionalidad y justicia ambiental previstos en el ordenamiento jurídico. Estos derechos, más que una innovación normativa en materia de justicia ecológica, exigen un compromiso efectivo con la jerarquía normativa, de modo que todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas se mantengan en subordinación y plena coherencia con los principios constitucionales que los consagran.
Impacto de la Sentencia 51-23-IN/23 en la Gestión Ambiental
La Sentencia No. 51-23-IN/23, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador el 9 de noviembre de 2023, constituye un hito jurídico en la evolución del constitucionalismo ambiental ecuatoriano, al declarar la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, emitido por la Presidencia de la República para reformar el Reglamento al COA, particularmente en lo concerniente al procedimiento de consulta ambiental para procesos de regularización ambiental. La acción fue interpuesta por actores fundamentales en la defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Fundación Pachamama. Los demandantes sostuvieron que el mencionado decreto vulneraba los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas al pretender regular la consulta ambiental sin observar el principio de reserva de ley ni realizar la consulta prelegislativa (Corte Constitucional, 2023).
La Corte, al resolver el caso, concluyó que el Decreto Ejecutivo No. 754 transgredía el principio de reserva de ley consagrado en los artículos 132 y 133 de la CRE, así como el artículo 398 ibídem, que establece una reserva de ley reforzada para la regulación de la consulta ambiental. En virtud de ello, se declaró su inconstitucionalidad por la forma, aunque con efectos diferidos hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle adecuadamente el contenido constitucional de la consulta ambiental. Durante ese periodo transitorio, el Decreto podrá ser aplicado, pero únicamente bajo los estándares fijados por la propia Corte en su jurisprudencia y sin que pueda ser utilizado para regular la consulta dirigida a pueblos y nacionalidades indígenas (Corte Constitucional, 2023).
Esta decisión genera una serie de implicaciones jurídicas y prácticas para la gestión ambiental en el país. En primer lugar, la Corte reafirma que la consulta ambiental, en tanto mecanismo de participación ciudadana y garantía del derecho a vivir en un ambiente sano, debe ser regulada mediante una ley formal emitida por el órgano legislativo, y no por el Presidente de la República mediante decretos ejecutivos. Así lo seńala la Corte cuando establece que:
El decreto impugnado regula, a detalle, todos los aspectos materiales y procedimentales de la consulta previa y participación ciudadana respecto a la consulta ambiental, sin que la ley haya desarrollado siquiera parámetros mínimos al respecto o en su defecto, haya hecho una remisión al reglamento. (Corte Constitucional, 2023, párr. 154).
Esta afirmación revela una tensión estructural entre la necesidad de proteger los derechos ambientales y la exigencia constitucional de respetar el principio democrático de legalidad. En segundo lugar, la decisión judicial es significativa porque pone en entredicho la coherencia jurisprudencial de la propia Corte. En efecto, en la Sentencia No. 22-18-IN/21, la misma Corte había ordenado al Ejecutivo emitir una reforma reglamentaria para ajustar el procedimiento de consulta ambiental conforme a los nuevos estándares constitucionales. La emisión del Decreto 754, entonces, fue la respuesta directa a dicho mandato. Sin embargo, en la sentencia 51-23-IN/23, la Corte considera que el Ejecutivo debió interpretar que solo podía reformar aspectos no reservados a la ley, como si la sentencia previa contuviera una remisión implícita al principio de reserva de ley (Corte Constitucional, 2023). Esta situación fue fuertemente cuestionada por los votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce y Enrique Herrería. Corral (2023) manifestó que la sentencia de mayoría contradice expresamente la parte resolutiva de la sentencia 22-18-IN/21 y realiza una interpretación posterior que no se encuentra autorizada por la Constitución ni la ley. Herrería (2023), por su parte, consideró que la interpretación restrictiva realizada por la mayoría sobre la reserva de ley impide al Ejecutivo cumplir con la potestad reglamentaria que le corresponde.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012), estableció estándares vinculantes sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada en proyectos que puedan afectar el territorio y los recursos naturales de pueblos indígenas. El tribunal sostuvo que la consulta debe ser realizada de buena fe, con el objetivo de alcanzar acuerdos, y de forma previa a la autorización o ejecución de cualquier actividad que pueda generar impactos ambientales o culturales significativos. Además, enfatizó que la participación debe ser informada, proporcionando a las comunidades datos completos, comprensibles y oportunos sobre la magnitud, alcance y posibles riesgos del proyecto. Estos estándares se proyectan también a escenarios de emergencia ecológica, en los que, si bien se requiere una actuación estatal inmediata, no puede omitirse el deber de consulta cuando la medida afecte directamente a pueblos y nacionalidades indígenas. En consecuencia, el Estado debe implementar procedimientos expeditos que compatibilicen la urgencia ambiental con la garantía efectiva de participación, asegurando que cualquier decisión adoptada respete tanto el principio de reserva de ley como las obligaciones internacionales en materia de derechos colectivos (CIDH, 2012).
Estos cuestionamientos evidencian que la sentencia podría generar un escenario de inseguridad jurídica en materia ambiental, especialmente en los procesos de regularización que requieren consulta previa. Si bien la Corte reitera la necesidad de que esta materia sea regulada mediante ley orgánica, al mismo tiempo limita la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus funciones normativas, en el marco de sentencias anteriores que, aparentemente, le habilitaban a actuar mediante decretos. En consecuencia, se configura una tensión entre la exigencia de respetar la reserva de ley y la necesidad práctica de contar con normas operativas para implementar procesos ambientales (Pilicita & Fernanda, 2024).
Desde una perspectiva más amplia, la Sentencia 51-23-IN/23 se inscribe en el marco del constitucionalismo ecológico que caracteriza al sistema jurídico ecuatoriano desde la inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008. Tal como sostienen Fierro et al (2025), este fallo refuerza el carácter participativo y deliberativo de la gestión ambiental, al exigir que la consulta sea objeto de legislación formal y no de regulaciones administrativas unilaterales. Esta posición es coherente con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo cual implica que su protección debe gozar del más alto nivel de garantía normativa. En esta línea, Romo (2023) argumenta que la sentencia consolida la posición de los derechos de la naturaleza como derechos fundamentales de primer orden, requiriendo el más alto nivel de protección normativa (p. 156).
La Sentencia 51‑23‑IN/23 declaró la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, pero dispuso un efecto diferido hasta que la Asamblea Nacional expida una ley orgánica que regule integralmente la consulta ambiental. Durante este periodo transitorio, el decreto sigue aplicándose con las limitaciones impuestas por la Corte, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica para los proyectos en trámite. En particular, no existe claridad sobre la validez futura de las autorizaciones otorgadas bajo un marco normativo declarado inconstitucional, ni sobre las eventuales responsabilidades administrativas o civiles que podrían derivarse. Esta situación afecta tanto a operadores privados como a comunidades, pues se desconocen con certeza los estándares que regirán al momento de culminar el proceso. Además, la protección ambiental enfrenta un riesgo adicional: la ausencia de una ley orgánica específica deja vacíos regulatorios que pueden ser aprovechados para flexibilizar los controles o reducir los niveles de participación ciudadana. Si bien la Corte ordena aplicar sus precedentes y limitar el uso del decreto, en la práctica esta medida depende de la interpretación y voluntad de las autoridades competentes, lo que puede conducir a resultados desiguales y a una tutela fragmentada de los derechos de la naturaleza.
La sentencia también debe ser entendida en el contexto de los compromisos internacionales del Ecuador, particularmente en relación con el Acuerdo de Escazú, que enfatiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En este sentido, la decisión judicial fortalece la legitimidad democrática de la consulta ambiental, al exigir su regulación mediante mecanismos legislativos que permitan el debate parlamentario y la inclusión de las comunidades afectadas. No obstante, ello también plantea desafíos importantes. Como advierte Suárez (2023), existe el riesgo de que el poder legislativo no tenga la capacidad o voluntad política de producir una ley que responda adecuadamente a las exigencias técnicas y sociales de la consulta ambiental.
De igual manera, la necesidad de una ley formal para regular aspectos urgentes de la gestión ambiental puede generar un riesgo de parálisis normativa, especialmente en contextos de emergencia climática o en zonas de alta presión extractiva. Al respecto, Stone (2018) sostiene que la protección efectiva de la naturaleza puede requerir mecanismos regulatorios más ágiles y adaptables que los que ofrece el proceso legislativo tradicional. Esta afirmación sugiere que, si bien la reserva de ley garantiza la legitimidad democrática de las normas, también puede convertirse en un obstáculo si no se acompańa de una capacidad legislativa eficiente. En consecuencia, es imperativo diseńar nuevos modelos de gobernanza ambiental que combinen la legalidad formal con la eficacia administrativa.
Cullinan (2021) plantea que proteger efectivamente los derechos de la naturaleza puede requerir nuevas formas de gobernanza que trasciendan la dicotomía tradicional entre ley y reglamento (p. 245). Este planteamiento subraya la necesidad de articular un nuevo paradigma normativo que permita armonizar los principios del constitucionalismo ecológico con los requerimientos de eficacia en la administración pública. La sentencia 51-23-IN/23, en ese sentido, marca un punto de inflexión que obliga a repensar el rol del legislador, del Ejecutivo y del propio sistema de justicia constitucional en la construcción de una política ambiental coherente, democrática y eficaz.
La Sentencia No. 51-23-IN/23 tiene un impacto profundo en la gestión ambiental en el Ecuador. Refuerza el principio de reserva de ley como garantía esencial para la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de participación, pero también genera tensiones con la necesidad de contar con mecanismos normativos ágiles que permitan enfrentar los desafíos ambientales de manera efectiva. La sentencia revela, además, un conflicto interno en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya falta de coherencia podría socavar la seguridad jurídica en un campo tan sensible como el ambiental. Finalmente, la sentencia no solo tiene repercusiones nacionales, sino que, como bien advierte Romo (2023), puede influir en el desarrollo de otros sistemas jurídicos de la región, en tanto precedente que fortalece el constitucionalismo ecológico y los derechos de la naturaleza como pilares fundamentales del ordenamiento jurídico contemporáneo.
Límites a la Potestad Reglamentaria del Ejecutivo
La separación de poderes constituye un pilar esencial del constitucionalismo contemporáneo, orientado a impedir la concentración de funciones en un solo órgano del Estado y a garantizar un adecuado equilibrio entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Esta estructura no solo procura la eficacia institucional, sino que también resguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando que cada poder actúe dentro de los márgenes que le impone la Constitución. En este marco, la potestad reglamentaria del Ejecutivo esto es, su facultad para emitir normas de carácter general destinadas a la ejecución de la ley encuentra límites precisos, particularmente cuando se trata de materias que afectan derechos fundamentales o que están reservadas de manera expresa al órgano legislativo.
La Sentencia No. 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador es ilustrativa en este sentido, ya que delimita con claridad el alcance de la potestad reglamentaria del Ejecutivo al declarar la inconstitucionalidad por la forma del Decreto Ejecutivo No. 754, emitido por la Presidencia de la República para reformar el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. En dicha decisión, la Corte reitera que los derechos fundamentales, así como los derechos de la naturaleza, deben ser regulados únicamente mediante ley formal y no a través de normas de carácter reglamentario. La Corte advierte que el decreto impugnado pretendía establecer disposiciones sustantivas sobre la consulta ambiental un derecho de participación reconocido en el artículo 398 de la CRE sin que existiera una ley previa que definiera sus parámetros esenciales, lo cual representa una transgresión al principio de reserva de ley (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).
En este contexto, la potestad reglamentaria no puede ser concebida como una facultad ilimitada del Ejecutivo, especialmente cuando su ejercicio implica incidir directamente sobre derechos constitucionales. Tal como lo expresa la Corte, el principio de reserva de ley actúa como un límite infranqueable frente a cualquier intento de regulación ejecutiva en materias que requieren tratamiento legislativo. Esta posición coincide con lo seńalado por Balaguer Callejón (2022), quien sostiene que la emisión de reglamentos por parte del Ejecutivo no puede en ningún caso sustituir la labor del legislador, ya que hacerlo implicaría una violación al principio democrático y a la estructura de distribución de competencias entre los poderes del Estado.
A través de esta sentencia, la Corte reafirma la idea de que los derechos fundamentales no pueden ser configurados por el Ejecutivo a través de decretos o reglamentos, por más que estos tengan como objetivo implementar políticas públicas necesarias. Esta limitación responde a una concepción del Estado de derecho en la que la producción normativa en materia de derechos debe estar sujeta al control democrático que ofrece el procedimiento legislativo. Sin embargo, como advierte Yánez (2024), este criterio también plantea tensiones prácticas importantes, especialmente en áreas como la protección ambiental, donde la urgencia de las medidas podría verse entorpecida por la lentitud del proceso legislativo.
Esta paradoja también es destacada por Uprimny (2022), quien observa que el fallo de la Corte ecuatoriana refleja una concepción rígida de la separación de poderes, que privilegia la centralidad del legislador en la definición normativa de los derechos fundamentales, incluso en contextos que demandan respuestas estatales rápidas y eficaces. A juicio del autor, esta rigidez puede dificultar la implementación de políticas públicas en escenarios de emergencia ambiental, en los que la acción administrativa inmediata puede ser crucial para evitar dańos irreversibles al entorno natural. En consecuencia, se genera una tensión entre el respeto irrestricto a la reserva de ley y la necesidad de dotar al Ejecutivo de herramientas suficientes para responder ágilmente a los desafíos ambientales contemporáneos.
Desde una óptica crítica, Gargarella (2023) también advierte que la sentencia puede ser interpretada como una forma de extralimitación judicial, en tanto redefine los límites entre los poderes del Estado de una manera que no necesariamente se desprende de forma directa del texto constitucional (p. 145). Este seńalamiento cobra particular relevancia si se toma en cuenta que fue la propia Corte Constitucional quien, en una decisión anterior en la sentencia 22-18-IN/21, había instruido al Ejecutivo la emisión de una norma reglamentaria para adaptar el procedimiento de consulta ambiental. Posteriormente, en la sentencia 51-23-IN/23, la Corte declara la inconstitucionalidad de dicho reglamento por haber invadido materias reservadas a la ley, sin que en el ínterin se hubiera expedido la legislación correspondiente por parte de la Asamblea Nacional. Esta inconsistencia refuerza la preocupación en torno a los efectos jurídicos que produce una interpretación oscilante del alcance de la potestad reglamentaria, especialmente en el contexto de la seguridad jurídica y la buena fe administrativa.
No obstante, estas tensiones, la decisión de la Corte puede también ser leída como una reafirmación del principio democrático, en tanto impide que el Ejecutivo actúe unilateralmente en materias que requieren deliberación legislativa y participación plural. Tal como sostiene la Corte en su fallo, permitir que el Ejecutivo regule, mediante decretos, aspectos sustanciales del derecho a la consulta ambiental que constituye un mecanismo de participación ciudadana en asuntos que afectan el territorio y los recursos naturales supondría una regresión en la garantía de derechos y una vulneración de la división de poderes (Corte Constitucional del Ecuador, 2023).
La sentencia 51-23-IN/23 delimita de manera categórica los límites a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, particularmente cuando se trata de regular derechos fundamentales o derechos de la naturaleza, estableciendo que dicha regulación corresponde exclusivamente al legislador. Esta decisión, si bien refuerza los principios constitucionales de legalidad y de supremacía de la ley, también plantea desafíos significativos en cuanto a la eficacia del aparato estatal para implementar políticas públicas urgentes. De allí que, como propone Yánez (2024), el reto actual del constitucionalismo ecológico ecuatoriano consiste en armonizar el respeto al principio de reserva de ley con la necesidad de contar con marcos normativos ágiles y eficaces que permitan proteger los ecosistemas sin vulnerar la legalidad constitucional.
Discusión
La Sentencia No. 51-23-IN/23 representa un avance importante en la consolidación del constitucionalismo ecológico en el Ecuador, al reforzar la jerarquía normativa y declarar que la regulación de derechos de la naturaleza como la consulta ambiental no puede provenir de normas de carácter reglamentario, sino exclusivamente de una ley formal expedida por el órgano legislativo. Esta decisión se enmarca dentro de la lógica del principio de reserva de ley como garantía democrática y de legalidad. Sin embargo, como lo ha demostrado el análisis desarrollado en este trabajo, el cumplimiento estricto de este principio puede generar efectos no deseados cuando no se acompańa de condiciones institucionales adecuadas. En particular, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 ha dejado sin marco normativo operativo a decenas de procesos de regularización ambiental en curso, afectando la capacidad del Estado para responder con celeridad ante dańos ambientales concretos. Según datos de la Defensoría del Pueblo (2023), al menos 47 procesos se encuentran paralizados por falta de un procedimiento vigente que garantice la participación y consulta ambiental conforme a los estándares constitucionales.
Esta situación ha evidenciado una tensión estructural entre la rigidez del principio de reserva legal y la necesidad de dar una respuesta oportuna frente a la urgencia ecológica. Si bien es jurídicamente correcto exigir que los derechos fundamentales incluidos los de la naturaleza sean regulados mediante ley orgánica, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no prevé mecanismos claros que permitan compatibilizar este mandato con la agilidad normativa que demandan las crisis ambientales. La Corte, al reforzar la reserva de ley, parece haber desatendido los posibles efectos de inacción administrativa que su decisión puede provocar. Autores como Uprimny (2022) advierten que esta concepción rígida de la separación de poderes puede restringir innecesariamente las capacidades del Ejecutivo para adoptar medidas urgentes en contextos de amenaza ambiental (p. 78), mientras que Gargarella (2023) seńala que la redefinición jurisprudencial de los límites entre poderes sin una base textual clara puede producir inseguridad jurídica y desarticulación institucional.
En este sentido, se hace necesario proponer alternativas normativas que permitan lograr un equilibrio entre el respeto al principio de legalidad y la necesidad de eficacia ambiental. En primer lugar, resulta imprescindible impulsar una reforma integral al COA que incorpore un capítulo específico sobre consulta ambiental, definiendo con claridad los procedimientos, plazos, sujetos involucrados, mecanismos de participación y efectos vinculantes del proceso. Esta reforma debe asumir carácter prioritario en la Asamblea Nacional, toda vez que su ausencia está impidiendo la regularización de actividades que, de no someterse a control, podrían seguir afectando gravemente a los ecosistemas. El diseńo de esta ley debe inspirarse en los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-23/17, que enfatiza la obligación de garantizar una participación informada, previa y efectiva de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos que impacten el medio ambiente.
Dicha reforma debería contemplar cláusulas de habilitación técnica que autoricen expresamente al Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente a emitir disposiciones reglamentarias complementarias, siempre que estas se limiten a aspectos operativos y no alteren el contenido sustancial del derecho a la consulta. Esta habilitación permitiría combinar el principio de reserva de ley con la necesidad de contar con normativas ágiles, técnica y temporalmente adaptables a las particularidades de cada proceso. Como advierte Stone (2018), la protección efectiva del ambiente exige mecanismos regulatorios dinámicos que el proceso legislativo, por sí solo, no siempre puede proporcionar.
Adicionalmente, se propone la creación de un sistema mixto de gobernanza normativa que combine el mandato legislativo con formas controladas de delegación administrativa. Bajo este esquema, el legislador podría autorizar a ciertos órganos técnicos a emitir regulaciones específicas en el marco de una ley habilitante, siempre que dicha delegación sea delimitada, justificada y sujeta a control posterior de constitucionalidad. Esta fórmula garantizaría la seguridad jurídica sin sacrificar la eficacia operativa del aparato estatal.
Una alternativa complementaria consiste en habilitar consultas preventivas a la Corte Constitucional sobre proyectos de reglamento en materias sensibles, como el derecho a la consulta ambiental. Este mecanismo permitiría validar la constitucionalidad de los instrumentos normativos antes de su entrada en vigencia, reduciendo el riesgo de futuras anulaciones que dejen sin regulación efectiva a procesos en curso. En contextos marcados por jurisprudencia fluctuante, como lo demuestra la contradicción entre las sentencias 22-18-IN/21 y 51-23-IN/23, este tipo de control preventivo contribuiría a garantizar mayor coherencia jurisprudencial y certeza normativa.
Por otro lado, se considera necesario fortalecer la institucionalidad ambiental mediante la creación de una autoridad autónoma especializada en justicia ambiental, con facultades para supervisar el cumplimiento de estándares constitucionales y legales en esta materia, recibir denuncias de vulneración, emitir medidas cautelares y coordinar con otras entidades del Estado la respuesta frente a dańos ecológicos. Este órgano actuaría como garante de los derechos de la naturaleza, independiente del Ejecutivo, con competencias para intervenir de forma técnica y oportuna en escenarios de vulneración.
Finalmente, se propone incluir en la legislación ambiental ecuatoriana cláusulas de urgencia ecológica que habiliten al Ejecutivo a emitir medidas provisionales de protección en casos de emergencia ambiental, bajo condiciones estrictas de temporalidad, motivación y control legislativo posterior. Estas cláusulas permitirían responder con agilidad a situaciones de amenaza grave sin renunciar al principio de legalidad, replicando mecanismos previstos en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que reconoce la necesidad de salvaguardar el ambiente frente a dańos inminentes y proteger a los defensores de derechos ambientales.
Conclusión
Del análisis jurídico realizado a la Sentencia No. 51-23-IN/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, se concluye que el principio de reserva de ley, consagrado en los artículos 76.7, 132 y 133 de la Constitución, constituye una garantía estructural que impide que derechos fundamentales incluidos los derechos de la naturaleza consagrados en el artículo 71 sean regulados mediante normas sublegales. La Corte reafirma que toda restricción o configuración sustancial de estos derechos debe emanar exclusivamente del legislador, mediante una ley formal y, en los casos pertinentes, una ley orgánica. Esta interpretación fortalece el Estado constitucional de derecho al preservar la competencia exclusiva del órgano legislativo para normar derechos, consolidando con ello la seguridad jurídica, la supremacía constitucional y el principio democrático.
Se evidencia que el principio de reserva de ley opera no solo como un límite material al poder normativo del Ejecutivo, sino también como una garantía procedimental que exige un proceso legislativo democrático, deliberativo y formal para la creación de normas que afecten derechos fundamentales. Esta exigencia cobra especial relevancia en el ámbito ambiental, donde los derechos de la naturaleza han sido elevados al rango constitucional, adquiriendo un estatus equiparable al de los derechos humanos, lo que impide su configuración por vías administrativas o reglamentarias.
Sin embargo, la investigación también permite advertir que la aplicación estricta del principio de reserva legal, sin considerar las limitaciones estructurales del poder legislativo, puede derivar en vacíos normativos que comprometan la efectividad de los derechos constitucionales. En el caso concreto, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754 ha dejado sin un marco operativo los procesos de consulta ambiental dentro de la regularización ambiental, generando un conflicto entre la juridicidad formal y la eficacia material en la protección del ambiente. Este escenario exige una interpretación sistemática y finalista del principio de reserva de ley, que no sacrifique el contenido sustantivo de los derechos por vacíos de procedimiento o rigidez normativa.
Desde una perspectiva dogmática, la sentencia analizada delimita con claridad el ámbito de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, reafirmando que esta no puede invadir materias sustantivas reservadas al legislador. Sin embargo, también pone en evidencia la necesidad de que el ordenamiento jurídico contemple mecanismos que armonicen la legalidad constitucional con la capacidad del Estado para actuar de forma ágil y eficaz frente a los desafíos ambientales. Esta tensión entre legalidad y eficacia debe ser resuelta a través de una reforma legislativa integral que respete la reserva de ley, pero que habilite la regulación técnica por parte de la administración, bajo parámetros constitucionales y con sujeción a control jurisdiccional.
La investigación permite concluir que la correcta aplicación del principio de reserva de ley es indispensable para garantizar la supremacía constitucional y la protección reforzada de los derechos de la naturaleza; no obstante, su eficacia práctica dependerá de la capacidad del legislador para emitir normas oportunas, así como de la existencia de mecanismos institucionales que aseguren la implementación efectiva de estos derechos en contextos complejos y urgentes como la gestión ambiental contemporánea.
Referencias
Acosta, A., & Martínez, E. (2011). La naturaleza con derechos. De la filosofía a la política.
Cabo Martín, C. de (2000). Sobre el concepto de ley. Madrid, Espańa: Editorial Trotta, S. A.
Colao Marín, P. Á. (2011). Autonomía municipal, ordenanzas fiscales y reserva de ley: ( ed.). Valencia, Spain: J.M. BOSCH EDITOR. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uta/52362?page=108.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial N.ș 449.
Corte Constitucional del Ecuador. (2023). Sentencia No. 51-23-IN/23. Quito: Corte Constitucional del Ecuador.
Cullinan, C. (2021). Wild Law: A Manifesto for Earth Justice (3ra ed.). Green Books. Decreto Ejecutivo No. 754. (2023). Reformas al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial N.ș 163.
Gargarella, R. (2023). Justicia constitucional y separación de poderes: Reflexiones críticas. Revista de Derecho Político, 116, 133-156.
Gudynas, E. (2010). La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia ecológica. Tabula rasa, (13), 45-71
Koehn, L. (2022). La reserva de ley y la seguridad jurídica como mecanismos para tutelar los derechos de la naturaleza: un estudio de las sentencias n.° 32-17-IN/21 y n.° 22-18-IN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador (Tema Central).
Montalvo, R. (2014). La vulneración a los límites de la potestad reglamentaria en Ecuador. USFQ Law Review, 1(2), 3949. https://doi.org/10.18272/lr.v1i2.873
Pilicita, M., & Fernanda, M. (2024). Inestabilidad normativa respecto a la ejecución de la Consulta ambiental en el Ecuador.
Rebollo Puig, M. (1991). Juridicidad, legalidad y reserva de ley como límites a la potestad reglamentaria del gobierno. Revista de Administración Pública, (125): (ed.). Madrid, Spain: CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uta/2657?page=122.
Romo, M. P. (2023). Los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. Revista Ecuatoriana de Derecho Constitucional, 4(7), 143-168.
Solano Ballesteros, S. G. (2023). La tipificación de infracciones y sanciones administrativas en acuerdos ministeriales, a la luz de la reserva de ley (Master's thesis, Quito: Universidad de las Américas, 2023).
Stone, C. D. (2018). Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment (3ra ed.). Oxford University Press.
Suárez, S. (2023). Desafíos en la implementación de los derechos de la naturaleza en Ecuador. Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales, 5(2), 79-102.
Uprimny, R. (2022). La separación de poderes en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. Revista de Estudios Políticos, 195, 67-96.
Vladimir Fierro, J., Moscoso Vásquez, E. G., & Abarca Cruz, A. M. (2025). La Participación y consulta como derechos constitucionales para la regularización ambiental en actividades mineras.: Participation and consultation as constitutional rights for environmental regularization in mining activities. Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, 6(1), Pág. 2658 2687. https://doi.org/10.60100/rcmg.v6i1.535
Yanez, K. Y. (2024). Reserva de ley y derechos de la naturaleza en el contexto constitucional. Reflexiones sobre la sentencia 51-23-IN/23de la Corte Constitucional del Ecuador. In Precedentes y estándares fundamentales en materia constitucional (pp. 177-197). Universidad Politécnica Salesiana.
Oyarte Martínez, R. (2015). Curso de Derecho Constitucional. Tomo I: Teoría constitucional y derechos políticos [Manuscrito inédito]. Fundación Andrade & Asociados, Quito, Ecuador.
Corral Burbano de Lara, F. (1999). Descentralización: entre el servicio para la gente y el poder para las regiones. En F. Burbano de Lara (Ed.), Antología: Democracia, gobernabilidad y cultura política (pp. 75‑79). FLACSO; TramaSocial, Quito, Ecuador.
© 2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂ©mica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â