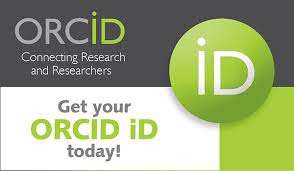![]()
Estrategias de planificación urbana para la consolidación de ecobarrios: El caso del sector de la Universidad Técnica de Ambato-Campus Huachi
Urban planning strategies for the consolidation of eco-neighborhoods: The case of the Technical University of Ambato-Campus Huachi sector
Estratégias de planeamento urbano para a consolidaçăo de eco-bairros: o caso do sector da Universidade Técnica de Ambato-Campus Huachi
 |
Correspondencia: re.sarzosa@uta.edu.ec
Ciencias Técnicas y Aplicadas
Artículo de Investigación
* Recibido: 26 de octubre de 2024 *Aceptado: 24 de noviembre de 2024 * Publicado: 28 de diciembre de 2024
I. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.
Resumen
La planificación urbana a escala barrial es un proceso clave para garantizar un desarrollo sostenible e integrado del territorio, especialmente en entornos con dinámicas urbanas en transformación. Este estudio analiza el sector del campus universitario Huachi de la Universidad Técnica de Ambato, un área en la que convergen actividades académicas, comerciales y residenciales, generando desafíos en la movilidad, la accesibilidad y la calidad del espacio público. A partir de un enfoque metodológico basado en el análisis territorial multiescalar, la revisión normativa y la formulación de estrategias de planificación, se identificaron problemáticas como la fragmentación del tejido urbano, la falta de infraestructura adecuada y la ocupación informal de ciertos espacios. Los resultados evidencian la necesidad de adoptar modelos de ordenamiento territorial que integren criterios de sostenibilidad, accesibilidad y cohesión social, con énfasis en la consolidación de un ecobarrio que optimice la ocupación del suelo y fomente una movilidad sostenible. Se propone la implementación de estrategias de planificación participativa, el fortalecimiento del equipamiento urbano y la reorganización del espacio público para mejorar la funcionalidad del barrio.
Palabras Clave: Planificación barrial; estructura urbana; movilidad sostenible; ordenamiento territorial; ecobarrio; Universidad Técnica de Ambato.
Abstract
Urban planning at the neighborhood scale is a key process to ensure sustainable and integrated development of the territory, especially in environments with changing urban dynamics. This study analyzes the Huachi campus sector of the Technical University of Ambato, an area where academic, commercial and residential activities converge, generating challenges in mobility, accessibility and the quality of public space. From a methodological approach based on multi-scale territorial analysis, regulatory review and the formulation of planning strategies, problems such as the fragmentation of the urban fabric, the lack of adequate infrastructure and the informal occupation of certain spaces were identified. The results show the need to adopt territorial planning models that integrate criteria of sustainability, accessibility and social cohesion, with emphasis on the consolidation of an eco-neighborhood that optimizes land use and promotes sustainable mobility. The implementation of participatory planning strategies, the strengthening of urban facilities and the reorganization of public space to improve the functionality of the neighborhood is proposed.
Keywords: Neighborhood planning; urban structure; sustainable mobility; land use planning; eco-neighborhood; Technical University of Ambato.
Resumo
O planeamento urbano ŕ escala do bairro é um processo fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável e integrado do território, sobretudo em ambientes com dinâmicas urbanas em transformaçăo. Este estudo analisa o setor do campus universitário Huachi da Universidade Técnica de Ambato, área onde convergem atividades académicas, comerciais e residenciais, gerando desafios de mobilidade, acessibilidade e qualidade do espaço público. A partir de uma abordagem metodológica baseada na análise territorial multiescalar, na revisăo regulatória e na formulaçăo de estratégias de planeamento, foram identificados problemas como a fragmentaçăo do tecido urbano, a falta de infraestruturas adequadas e a ocupaçăo informal de determinados espaços. Os resultados evidenciam a necessidade de adoçăo de modelos de planeamento territorial que integrem critérios de sustentabilidade, acessibilidade e coesăo social, com destaque para a consolidaçăo de um eco-bairro que otimize a ocupaçăo do solo e promova a mobilidade sustentável. Propőe-se a implementaçăo de estratégias de planeamento participativo, o reforço dos equipamentos urbanos e a reorganizaçăo do espaço público para melhorar a funcionalidade do bairro.
Palavras-chave: planeamento de bairro; estrutura urbana; mobilidade sustentável; planeamento territorial; ecobairro; Universidade Técnica de Ambato.
Introducción
La planificación urbana a escala barrial es un proceso clave en la estructuración del crecimiento de las ciudades, ya que permite ordenar el territorio considerando factores ambientales, sociales y económicos (Cardona Rodríguez, Rivera Flórez, & Rodríguez Gaviria, 2021). En este contexto, el desarrollo de ecobarrios se plantea como una estrategia para mejorar la sostenibilidad urbana, integrando modelos de uso del suelo que optimicen la ocupación del territorio y fortalezcan la relación entre la comunidad y el entorno (Higueras, 2009). Sin embargo, la implementación de estos modelos enfrenta múltiples desafíos, como la fragmentación del tejido urbano, la presión inmobiliaria y la falta de normativas claras que regulen su aplicación en contextos locales (Verdaguer Viana-Cárdenas, 2000). En el ámbito latinoamericano, la ausencia de una planificación estructurada en el desarrollo barrial ha llevado a la coexistencia de usos del suelo desarticulados, lo que genera problemas de accesibilidad, seguridad y cohesión social (Carrión, 2001; Janoschka, 2002).
El crecimiento acelerado de las ciudades latinoamericanas ha generado importantes desafíos en la planificación urbana, especialmente en lo que respecta a la integración de los barrios dentro del tejido urbano (Janoschka, 2002). La planificación a escala barrial bajo el paradigma de los ecobarrios se presenta como una herramienta clave para el desarrollo ordenado de los territorios, permitiendo la articulación entre la normativa urbana, la estructura espacial y las necesidades de la comunidad (Higueras, 2009). Sin embargo, en el contexto latinoamericano, la ausencia de estrategias integrales ha llevado a la consolidación de barrios con infraestructuras deficientes, desconexión funcional y baja calidad del entorno construido (Niembro, Guevara, & Cavanagh, 2019). Estos problemas se agravan en sectores estratégicos, como aquellos que rodean centros educativos y espacios de alto flujo poblacional, donde las dinámicas urbanas cambian constantemente y requieren una planificación adaptativa. La transformación de estos entornos bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad es fundamental para garantizar que el crecimiento urbano no comprometa la habitabilidad ni la funcionalidad del territorio.
Bajo ese contexto, el sector del campus universitario de Huachi de la Universidad Técnica de Ambato es un claro ejemplo de un entorno urbano en proceso de transformación, donde las dinámicas de uso del suelo han cambiado debido a la expansión de actividades comerciales, el incremento en la movilidad y la reconfiguración del espacio público (Moposita Pullutasig, 2025). Sin una planificación clara, estas transformaciones pueden derivar en problemas de conectividad, accesibilidad y seguridad, afectando tanto a los residentes como a la comunidad universitaria que transita diariamente por la zona (Sarzosa Soto, 2024). En este contexto, la implementación de modelos de planificación barrial sostenible cobra especial relevancia, permitiendo articular estrategias que equilibren el crecimiento económico con la conservación de la estructura urbana y la optimización del uso del suelo. El desarrollo de un ecobarrio en este sector representa una oportunidad para aplicar principios de sostenibilidad, mejorar la integración de los espacios públicos y fomentar una movilidad más eficiente. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas, es necesario comprender las condiciones socioterritoriales existentes y los factores que condicionan el desarrollo urbano de la zona.
El análisis de las condiciones actuales del barrio evidencia una serie de problemáticas socioterritoriales que afectan su funcionalidad y sostenibilidad. La fragmentación del tejido urbano, la presencia de espacios subutilizados y la falta de infraestructura adecuada han limitado la consolidación de un entorno accesible y seguro para la comunidad (Sarzosa Soto, 2024). Además, la falta de equipamientos urbanos que respondan a las necesidades de los habitantes ha generado una ocupación informal de ciertos espacios públicos, afectando su apropiación y calidad ambiental (Moposita Pullutasig, 2025). Estas problemáticas reflejan la necesidad de una planificación barrial que contemple no solo la regulación del uso del suelo, sino también la integración de estrategias de movilidad, diseńo urbano y participación ciudadana. A través de este estudio, se busca establecer un marco de análisis que permita comprender las dinámicas del sector y plantear soluciones viables para mejorar su estructura territorial. La importancia de este enfoque radica en su capacidad para generar modelos de intervención urbana que equilibren el crecimiento del barrio con la preservación de su identidad y funcionalidad dentro del contexto urbano mayor.
El desarrollo de un barrio sostenible requiere la integración de diversos factores que permitan mejorar la habitabilidad del entorno sin comprometer su crecimiento y funcionalidad (Higueras, 2009). En el sector de estudio, la combinación de actividades académicas, comerciales y residenciales ha generado un contexto urbano dinámico, pero también problemático en términos de accesibilidad, conectividad y apropiación del espacio público (Sarzosa Soto, 2024). La expansión de establecimientos comerciales ha modificado la distribución de usos del suelo, generando desequilibrios en la ocupación del territorio y alterando la movilidad dentro del barrio (Moposita Pullutasig, 2025). Esta situación ha incrementado la presión sobre la infraestructura existente, evidenciando la falta de estrategias de planificación que permitan organizar de manera eficiente la estructura urbana (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato, 2024). En este sentido, la planificación barrial debe considerar tanto las condiciones físicas del entorno como las necesidades de sus habitantes, articulando soluciones que optimicen la integración del espacio y la funcionalidad del territorio. Un enfoque integral en la gestión del suelo podría permitir establecer directrices claras para la ocupación del sector, evitando la fragmentación urbana y garantizando la consolidación barrial.
La consolidación de un ecobarrio en este sector representa una alternativa viable para equilibrar el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental y la cohesión social. Bajo ese contexto, un ecobarrio no solo implica la incorporación de infraestructura ecológica, sino también la generación de dinámicas urbanas que favorezcan la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el acceso equitativo a los servicios urbanos (Higueras, 2009; López Valencia, & López Bernal, 2012). Sin embargo, la implementación de este modelo debe considerar los conflictos espaciales existentes, tales como la ocupación informal del suelo, la precariedad de ciertas áreas y la incompatibilidad de usos urbanos con actividades económicas dentro del barrio. La falta de integración entre los espacios públicos y privados en el caso de estudio, ha reducido la calidad del entorno barrial, afectando la seguridad y la percepción del espacio urbano por parte de la comunidad (Sarzosa Soto, 2024; La Hora, 2022). En ese sentido, para que la planificación de un ecobarrio sea efectiva, es fundamental establecer mecanismos de intervención que regulen el uso del suelo y permitan la reestructuración de la infraestructura urbana de manera coherente con las dinámicas del barrio (Higueras, 2009). Solo a través de un enfoque integral sería posible consolidar un modelo urbano que garantice la funcionalidad del espacio y promueva un desarrollo equitativo en el territorio.
Uno de los principales desafíos en la transformación del barrio del que forma parte del campus universitario de la Universidad Técnica de Ambato es la regulación del crecimiento urbano y la articulación de políticas de planificación territorial. La ausencia de normativas claras y la falta de una gestión urbana efectiva han generado problemáticas en la accesibilidad, el aprovechamiento del suelo y la distribución de equipamientos urbanos (Sarzosa Soto, 2024). Estos factores han dificultado la integración del barrio con su entorno, generando desconexiones funcionales que afectan la movilidad y la organización del territorio. Así, la implementación de estrategias de planificación barrial requiere considerar la reestructuración del espacio público como un elemento clave para mejorar la conectividad y la habitabilidad del barrio. La recuperación de espacios subutilizados y la optimización del diseńo urbano podrían incidir en la generación de mejores entornos, fortaleciendo la identidad del barrio y mejorando su relación con la ciudad. En este contexto, el presente estudio busca analizar las condiciones actuales del sector del campus universitario Huachi de la Universidad Técnica de Ambato y proponer soluciones que permitan transformar su estructura urbana en función de un modelo territorial deseado que articule estrategias de sostenibilidad vinculadas a los ecobarrios.
- Marco metodológico
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico basado en el análisis territorial multiescalar, la revisión de normativas urbanas (modelo territorial actual) y la formulación de estrategias de planificación barrial (modelo territorial deseado), durante el ańo 2023. Se adoptó una metodología estructurada en fases secuenciales, con el objetivo de comprender las dinámicas espaciales del sector y proponer estrategias de intervención alineadas con un modelo de ecobarrio. El estudio inició con una revisión teórica sobre los principios de planificación barrial y sostenibilidad urbana, lo que permitió contextualizar los conceptos clave y definir los criterios metodológicos para el diagnóstico territorial. Posteriormente, se realizó un levantamiento de información sobre la morfología urbana, el uso del suelo y la accesibilidad, utilizando herramientas de cartografía y análisis espacial para identificar patrones de ocupación del territorio. Además, se llevó a cabo una evaluación de las condiciones normativas aplicables al sector, a partir de la revisión de documentos oficiales relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible. La combinación de estos enfoques permitió establecer una base de información sólida para la formulación de estrategias de intervención que respondan a las problemáticas identificadas en el área de estudio.
El diagnóstico territorial constituyó una de las fases centrales de la investigación, ya que permitió identificar las características físicas, normativas y funcionales del barrio. Para ello, se realizó un análisis detallado de la estructura urbana, la distribución de usos del suelo y la accesibilidad, con el fin de evaluar la coherencia entre la planificación existente y la realidad territorial. En este sentido, se examinaron aspectos clave como la organización de la trama vial, la disponibilidad de equipamientos urbanos y las dinámicas de movilidad en el sector. A través del uso de herramientas de análisis espacial, se identificaron zonas con problemas de conectividad y fragmentación urbana, evidenciando la necesidad de estrategias que promuevan una mejor articulación del barrio con su entorno. Además, el diagnóstico incluyó una evaluación de la percepción ciudadana sobre la seguridad y la apropiación del espacio público, aspectos fundamentales en la consolidación de un ecobarrio funcional y sostenible. La recopilación de estos datos permitió generar una visión integral del territorio, facilitando la formulación de lineamientos estratégicos orientados a la mejora del entorno barrial.
En complemento al diagnóstico territorial, se realizó un análisis de la movilidad y la seguridad urbana, considerando su impacto en la configuración del barrio y en la calidad de vida de sus habitantes. La movilidad dentro del sector se encuentra condicionada por la discontinuidad en la infraestructura vial y la falta de estrategias para fomentar el desplazamiento peatonal y el uso de medios de transporte sostenibles. A través del análisis de flujos de circulación y la evaluación de barreras urbanas, se identificaron puntos críticos que afectan la accesibilidad del barrio, lo que evidencia la necesidad de reestructurar el espacio público para mejorar su funcionalidad. En cuanto a la seguridad, se analizaron factores como la iluminación, la visibilidad y la presencia de espacios poco transitados, los cuales influyen en la percepción del entorno urbano por parte de la comunidad.
Para complementar el diagnóstico territorial y fortalecer la base analítica de la investigación, se realizó una revisión normativa con el objetivo de identificar las regulaciones urbanísticas vigentes en el sector de estudio. Este proceso permitió analizar el marco legal aplicable en términos de zonificación, edificabilidad y uso del suelo, estableciendo las limitaciones y oportunidades para la implementación de un modelo de ecobarrio. La evaluación de estos aspectos normativos fue fundamental para comprender el nivel de alineación entre las políticas urbanas y las necesidades reales del barrio, identificando posibles vacíos legales o contradicciones en la planificación territorial. A partir de la información recopilada, se desarrolló un análisis comparativo entre la normativa existente y la realidad territorial observada en el diagnóstico urbano, lo que permitió establecer criterios de intervención ajustados al contexto específico del barrio. Este enfoque permitió definir estrategias de planificación que no solo respondan a las condiciones espaciales del sector, sino que también sean viables dentro del marco regulatorio actual, evitando conflictos en la gestión del suelo y facilitando la implementación de propuestas proyectuales sostenibles.
En paralelo, se llevó a cabo un análisis espacial detallado, en el cual se emplearon herramientas cartográficas para visualizar la distribución del suelo y la estructura urbana del sector. Mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG), se elaboraron mapas que permitieron identificar las áreas de mayor concentración de actividades, así como aquellas que presentan problemas de accesibilidad o fragmentación urbana . La superposición de capas de información permitió generar una lectura detallada del territorio, estableciendo correlaciones entre variables como la movilidad, la seguridad y la conectividad barrial. Este análisis permitió reconocer patrones espaciales que influyen en la funcionalidad del barrio, lo que resultó clave para la formulación de estrategias de intervención enfocadas en la optimización del espacio público y la mejora de la integración urbana. La utilización de cartografía temática facilitó la visualización de los conflictos urbanos y permitió establecer criterios de priorización para las propuestas de reordenamiento territorial, garantizando que las estrategias planteadas respondan a una lógica espacial coherente y adaptada a las características del sector.
Finalmente, con base en los hallazgos obtenidos en las etapas previas, se procedió a la formulación de estrategias de planificación barrial, estructuradas en torno a ejes clave como la sostenibilidad, la accesibilidad y la integración del espacio público (Modelo territorial deseado). La definición de estas estrategias se realizó a partir de un enfoque participativo, considerando la importancia de involucrar a los actores locales en la transformación del barrio. La consolidación de un modelo de ecobarrio en el sector implica la incorporación de soluciones integradas para optimizar el uso del suelo, mejorar la movilidad y fortalecer la identidad barrial (Higueras, 2009). Para ello, se establecieron lineamientos proyectuales orientados a la reorganización del territorio, la mejora de la infraestructura urbana y la implementación de mecanismos de gestión territorial que permitan garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo.
- Resultados y discusión
2.1.Estructura urbana y morfología del territorio
La estructura urbana y morfología del sector analizado presentan una combinación de elementos que han definido la configuración del polígono de estudio, donde la trama urbana, la distribución parcelaria, el reparto viario y la tipología de manzanas han determinado la dinámica del territorio. La continuidad vial dentro del polígono refleja una estructura heterogénea, con sectores de alta conectividad y otros fragmentados. En el sector norte, las avenidas Los Chasquis y Atahualpa generan un eje estructurante con una malla vial uniforme, facilitando la movilidad y consolidando la ocupación del suelo de manera más ordenada. Sin embargo, en otras zonas del polígono se evidencia una mayor fragmentación, caracterizada por la presencia de calles con baja continuidad, lo que genera restricciones en la movilidad y dificulta la consolidación del tejido urbano. Esta variabilidad en la continuidad vial no solo responde a la planificación inicial del sector, sino también a la evolución de los procesos de urbanización, donde algunos corredores viales han sido reforzados mientras que otros han permanecido en condiciones menos favorables para la circulación vehicular y peatonal.
Figura 1
Mapa de la configuración de la trama urbana del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
En términos de estructura parcelaria, se identifica una marcada heterogeneidad en la morfología de los lotes, lo que ha incidido en la accesibilidad y en la interacción entre el espacio público y el privado dentro del polígono de estudio. Mientras que en la zona sur del sector predominan parcelas rectangulares con una distribución más regular de manzanas y vías, en la zona suroeste, cerca del Terminal de Productos Limpios Petroecuador, la irregularidad en la disposición de los lotes es más evidente. Esto responde a procesos de urbanización diferenciados, donde ciertas áreas han seguido un patrón más ordenado en la ocupación del suelo, mientras que otras han experimentado modificaciones en función de las dinámicas económicas y de infraestructura. Esta diversidad en la configuración parcelaria ha generado contrastes en la accesibilidad del sector, donde algunas áreas cuentan con un diseńo más eficiente para la circulación y la integración urbana, mientras que otras presentan barreras que dificultan la conectividad interna del barrio.
Figura 2
Mapa de la morfología de lotes del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
El reparto viario dentro del polígono de estudio se organiza en función de tres ejes principales: la avenida Atahualpa, la avenida Los Chasquis y la avenida Víctor Hugo, los cuales cumplen un papel fundamental en la movilidad del sector. La avenida Atahualpa, con su diseńo de doble calzada, se configura como el eje de mayor capacidad vehicular dentro del polígono, facilitando la conexión con otras zonas de la ciudad. No obstante, su alto nivel de tránsito genera una presión significativa sobre la infraestructura peatonal, donde la calidad de las aceras y la continuidad de los pasos peatonales no han sido adecuadamente integradas a la planificación del viario. La avenida Los Chasquis, en cambio, presenta una menor capacidad vial debido a la ausencia de un parterre central, lo que ha limitado su funcionalidad como corredor urbano de alta conectividad. La avenida Víctor Hugo, que atraviesa el polígono en sentido transversal, marca un cambio en la topografía del sector e incide en la fragmentación de la trama urbana, generando diferencias en la accesibilidad y en la disposición de los usos del suelo en su entorno inmediato.
Figura 3
Mapa de la dimensión de aceras del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
En cuanto a la tipología de manzanas, el polígono de estudio presenta una variedad de configuraciones morfológicas que reflejan la interacción entre la planificación urbana y la adaptación del territorio a las condiciones topográficas del sector. La mayoría de las manzanas dentro del polígono presentan formas irregulares, especialmente en el sector noroccidental y en las zonas cercanas a la avenida Víctor Hugo, donde las pendientes han condicionado el diseńo de la trama urbana. En contraste, en el sector sur y en las inmediaciones del Mall de los Andes, las manzanas tienden a ser más regulares, con una distribución más homogénea de los predios y una estructura vial que favorece la continuidad de la movilidad. Esta diversidad en la tipología de manzanas evidencia la coexistencia de procesos de urbanización planificados con desarrollos más espontáneos, lo que ha generado contrastes en la forma y funcionalidad del espacio urbano dentro del polígono de estudio.
Figura 4
Mapa de la morfología de manzanas del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
En términos generales, la estructura urbana y morfología del sector han sido moldeadas por diversos factores, desde la planificación inicial del barrio hasta las dinámicas de consolidación urbana que han influido en la ocupación del suelo y en la conectividad del tejido urbano. La presencia de arterias viales principales ha permitido la integración de ciertos sectores con el entorno urbano más amplio, mientras que la fragmentación en la red vial secundaria ha generado barreras que han limitado la cohesión territorial. Asimismo, la heterogeneidad en la distribución parcelaria y en la tipología de manzanas ha condicionado la accesibilidad dentro del polígono, generando diferencias en la calidad del entorno urbano y de la manera en que los habitantes interactúan con el espacio público y los servicios disponibles.
2.2.Condiciones normativas y procesos de planificación territorial
El marco normativo que regula la planificación territorial dentro del polígono de estudio ha estado condicionado por diferentes instrumentos de ordenamiento territorial, cuyo impacto ha variado según las dinámicas de consolidación del sector. La normativa urbanística vigente ha determinado las directrices para la ocupación del suelo, el desarrollo de infraestructura y la gestión del espacio público, estableciendo lineamientos que buscan regular el crecimiento del barrio y garantizar la sostenibilidad de su estructura urbana. No obstante, la aplicación de estas regulaciones ha presentado limitaciones en términos de control y cumplimiento, lo que ha generado discrepancias entre la planificación normativa y la ocupación efectiva del territorio. En el polígono de estudio, la normativa define criterios de densificación y uso del suelo que, en algunos casos, han sido superados por la realidad urbana, dando lugar a una ocupación del suelo que no siempre responde a los parámetros establecidos dentro de los instrumentos de planificación territorial: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato (PDOT-PUGS-GADMA). Esta situación ha derivado en la coexistencia de áreas donde el crecimiento urbano ha seguido los lineamientos normativos y otras donde la consolidación del suelo ha respondido a lógicas de urbanización no planificadas, lo que ha generado desafíos en la gestión del territorio.
La normativa vigente en el polígono de estudio establece parámetros relacionados con la tipología de edificaciones permitidas, la jerarquización vial y las áreas de protección ambiental, elementos equilibrados que buscan orientar la consolidación del territorio hacia un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, la implementación de estos lineamientos se ha visto afectada por la falta de mecanismos de control adecuados, lo que ha permitido la proliferación de edificaciones fuera de norma y la ocupación de espacios no destinados a uso residencial. En ciertas zonas del polígono, la flexibilización de la normativa ha favorecido la instalación de equipamientos comerciales en áreas originalmente planificadas para uso habitacional, generando conflictos en la distribución de actividades y en la accesibilidad del barrio.
Figura 5
Compatibilidad de actividades económicas conflictivas en relación al uso de suelo

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Asimismo, la falta de supervisión ha permitido la expansión de construcciones en sectores donde las condiciones normativas limitan la densificación, lo que ha derivado en problemas de infraestructura y en una distribución desigual de los servicios urbanos. Estas condiciones evidencian la necesidad de fortalecer los instrumentos de regulación territorial, garantizando su aplicación efectiva y promoviendo un desarrollo urbano que responda a los criterios de planificación establecidos.
Figura 6
Edificabilidad real vs edificabilidad asignada por normativa dentro del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Uno de los principales retos en la gestión del polígono de estudio ha sido la adaptación de la normativa urbanística a las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector. La planificación territorial ha sido definida en función de criterios de jerarquización vial que buscan estructurar la movilidad interna del barrio y su conexión con el resto de la ciudad. No obstante, la realidad territorial ha mostrado discrepancias entre la planificación y la funcionalidad del sistema vial, con sectores donde la infraestructura de transporte no responde a las necesidades de los habitantes. Si bien la normativa contempla la consolidación de corredores de movilidad y la integración de espacios peatonales en el diseńo urbano, la ejecución de estos lineamientos ha sido limitada, lo que ha generado deficiencias en la accesibilidad y en la conectividad del sector. En algunas zonas, la expansión del tejido urbano ha superado las disposiciones normativas, generando un incremento en la demanda de infraestructura y servicios urbanos sin una planificación adecuada. Esta situación ha derivado en la coexistencia de sectores con niveles de accesibilidad diferenciados, donde la disponibilidad de equipamientos y la calidad de la infraestructura varían en función de la aplicación efectiva de los criterios normativos.
El análisis de las condiciones normativas dentro del polígono de estudio también permite identificar la existencia de conflictos entre el modelo de planificación territorial y las dinámicas de consolidación del suelo. En ciertas áreas del barrio, la normativa ha restringido la densificación con el objetivo de preservar las condiciones de habitabilidad y garantizar la disponibilidad de espacios públicos adecuados. Sin embargo, la presión del mercado inmobiliario y la demanda de suelo urbano han generado procesos de ocupación que no siempre han seguido las disposiciones establecidas en los instrumentos de planificación. Cabe acotar que en sectores cercanos a los ejes viales principales, la densificación ha ocurrido a un ritmo acelerado, con la incorporación de nuevas edificaciones que han modificado la morfología del barrio y han generado variaciones en la funcionalidad del espacio urbano.
Figura 7
Situación del polígono de estudio en relación a la edificabilidad básica asignada dentro del PUGS (2021)

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
2.3.Movilidad y accesibilidad
La movilidad en el polígono de estudio está definida por la interacción entre la red vial, la infraestructura de transporte y las dinámicas de desplazamiento de los habitantes. La conectividad dentro del sector depende de la jerarquización del sistema viario, donde la Avenida Atahualpa y la Avenida Los Chasquis actúan como ejes estructurantes que canalizan el flujo vehicular y delimitan los principales corredores de movilidad. La distribución del tránsito dentro del polígono se ve afectada por la coexistencia de vías de diferentes capacidades, donde algunas calles secundarias presentan problemas de continuidad, limitando la conectividad interna y generando sectores con menor accesibilidad. La falta de planificación integral en la red vial ha resultado en una movilidad desigual, con zonas que cuentan con infraestructura adecuada y otras donde el diseńo urbano restringe la fluidez del tránsito. La presencia de calles angostas y la existencia de vías con interrupciones físicas han generado una dependencia de los corredores principales, lo que ha incidido en la saturación del tráfico en ciertos horarios y a la generación de puntos críticos en la circulación vehicular.
Figura 8
Mapa del tráfico vehicular dentro del polígono de estudio (9-11 AM)

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
El transporte público dentro del polígono de estudio es un elemento clave en la movilidad de los habitantes, ya que permite la conexión con diferentes zonas de la ciudad y facilita el acceso a los principales equipamientos urbanos. Las rutas de transporte colectivo están diseńadas para articularse con los ejes viales principales, lo que permite una distribución eficiente de los flujos de pasajeros. No obstante, la infraestructura de soporte para el transporte público presenta deficiencias, especialmente en la seńalización y ubicación de paradas, lo que afecta la accesibilidad de los usuarios y la eficiencia del sistema. La ausencia de espacios adecuados para la espera y el embarque de pasajeros genera conflictos con la movilidad peatonal y con la circulación vehicular, lo que incide en la calidad del servicio y en la seguridad de los usuarios. Además, la falta de integración con otros modos de transporte limita las posibilidades de desplazamiento dentro del sector, afectando la movilidad intermodal y reduciendo la capacidad del transporte público para absorber la demanda de movilidad en ciertos horarios de alta afluencia.
Figura 9
Mapa de las rutas de transporte dentro del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
La movilidad peatonal en el polígono de estudio presenta desafíos relacionados con la calidad y continuidad de la infraestructura destinada a los desplazamientos a pie. Las aceras dentro del sector muestran variaciones en su estado de conservación y en su anchura, lo que genera diferencias en la accesibilidad de los distintos sectores. En algunos puntos, la infraestructura peatonal ha sido interrumpida por obstáculos urbanos como mobiliario, postes de alumbrado o vehículos estacionados, lo que reduce la funcionalidad de los espacios destinados a la circulación de peatones. Además, la falta de seńalización y de cruces peatonales seguros en ciertas intersecciones genera riesgos para los transeúntes, quienes deben adaptar sus trayectorias a un entorno que no siempre prioriza la movilidad peatonal. La relación entre la calidad del espacio público y la movilidad de los peatones también se ve influenciada por la percepción de seguridad dentro del sector, donde la iluminación deficiente y la ausencia de medidas de protección en algunas zonas han condicionado los hábitos de desplazamiento de los habitantes.
Figura 10
Mapa de calor de la percepción de la seguridad de las calles en el polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
El uso de la bicicleta como medio de transporte dentro del polígono de estudio se encuentra limitado por la ausencia de infraestructura especializada y por la falta de integración con el sistema de movilidad urbana. A pesar del potencial que representa el uso de la bicicleta como alternativa de transporte sostenible, la falta de ciclovías y de espacios seguros para su circulación ha restringido su adopción como un modo de desplazamiento eficiente dentro del sector. La coexistencia de ciclistas con vehículos motorizados en las principales vías ha generado condiciones de vulnerabilidad para los usuarios de bicicleta, lo que ha desincentivado su uso y ha mantenido la predominancia del transporte privado y público en los desplazamientos dentro del polígono. La falta de estacionamientos seguros para bicicletas y la ausencia de políticas que fomenten su integración dentro del sistema de movilidad han contribuido a que su uso continúe siendo marginal en comparación con otros medios de transporte.
La accesibilidad dentro del polígono de estudio está determinada por la disponibilidad de infraestructura y por la distribución de los servicios urbanos, elementos que inciden en la manera en que los habitantes se desplazan y en la eficiencia del sistema de movilidad. Si bien la red vial permite la conexión con los principales ejes de la ciudad, la fragmentación de ciertos sectores ha generado diferencias en la accesibilidad entre los distintos puntos del polígono. La ubicación de los equipamientos urbanos y la disposición del espacio público han condicionado la facilidad con la que los habitantes pueden acceder a los servicios básicos, lo que ha derivado en diferencias en los tiempos de desplazamiento y en la percepción de conectividad dentro del barrio. La dependencia del transporte privado en ciertos sectores ha generado un aumento en la demanda de estacionamientos y en la ocupación del espacio público por vehículos, lo que ha reducido la disponibilidad de áreas destinadas a la movilidad no motorizada y ha impactado en la calidad del entorno urbano.
2.4.Calidad del espacio público y percepción ciudadana
El análisis de la calidad del espacio público dentro del polígono de estudio revela una serie de condiciones que afectan tanto la funcionalidad del entorno urbano como la percepción ciudadana sobre su accesibilidad y seguridad. El espacio público en este sector se encuentra condicionado por la coexistencia de diferentes tipos de usos del suelo, lo que ha generado una fragmentación en su organización y en la manera en que los habitantes interactúan con estos espacios. La infraestructura urbana dentro del polígono presenta variaciones en su estado de conservación, con zonas donde se evidencia un mantenimiento adecuado y otras en las que la falta de intervención ha generado un deterioro progresivo. La disposición de los elementos urbanos, como mobiliario y seńalización, también influye en la percepción de la calidad del espacio público, ya que en algunos sectores se observa una distribución irregular que afecta la funcionalidad y la comodidad de los ciudadanos. Adicionalmente, la relación entre la infraestructura peatonal y la movilidad dentro del sector ha sido identificada como un factor clave en la evaluación del espacio público, dado que las condiciones de las aceras y los accesos han influido en la percepción de accesibilidad y seguridad de los habitantes.
Figura 11
Corema territorial de la relación: mobiliario urbano y seńalización vial dentro del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Uno de los aspectos más relevantes en el análisis de la calidad del espacio público es la accesibilidad universal, la cual ha sido seńalada como una de las principales deficiencias dentro del polígono de estudio. Las condiciones de las aceras y pasos peatonales presentan inconsistencias en términos de dimensiones y continuidad, lo que limita la movilidad de personas con discapacidad y de adultos mayores. En ciertos puntos del sector, la presencia de obstáculos como postes, mobiliario urbano mal ubicado y vehículos estacionados sobre las aceras ha reducido el espacio disponible para el tránsito peatonal, generando dificultades en la circulación. A su vez, la falta de rampas y cruces peatonales adecuados en intersecciones estratégicas ha sido identificado como un problema que afecta la seguridad y la accesibilidad en el uso del espacio público. La percepción ciudadana respecto a estos aspectos es diversa, ya que si bien algunas zonas cuentan con mejoras en infraestructura, en otras se observa una falta de planificación (o la falta de control sobre esta), que afecta la experiencia del usuario y su capacidad de desplazamiento seguro. Estas condiciones han influido en la manera en que los habitantes del sector utilizan el espacio público, ya que la falta de accesibilidad adecuada ha generado barreras que limitan su apropiación y uso cotidiano.
El estado de las aceras y calzadas dentro del polígono de estudio es otro elemento clave en la evaluación de la calidad del espacio público. En algunas zonas, las aceras presentan fisuras, desniveles y materiales desgastados, lo que afecta la seguridad de los peatones y genera riesgos de accidentes. Además, en ciertos sectores, el ancho de las aceras no cumple con los estándares recomendados para garantizar una circulación cómoda y segura, lo que ha impactado en la percepción de los habitantes sobre la calidad del entorno urbano. La relación entre el mantenimiento del espacio público y su percepción ciudadana es evidente, ya que las zonas con un mejor estado de conservación tienden a ser más utilizadas y valoradas por la comunidad, mientras que aquellas con infraestructura deteriorada suelen ser percibidas como menos seguras y menos funcionales. En el caso de las calzadas, la presencia de baches y superficies en mal estado ha generado dificultades en la movilidad vehicular y peatonal, afectando tanto a conductores como a transeúntes.
El mobiliario urbano y la seńalización vial dentro del polígono de estudio han sido identificados como elementos que inciden en la percepción ciudadana del espacio público. Si bien existen zonas donde el mobiliario urbano cumple su función de manera adecuada, en otros sectores se ha observado una distribución deficiente que afecta la funcionalidad del espacio. La ubicación de bancas, basureros y paraderos de transporte público en puntos estratégicos es fundamental para garantizar una mejor experiencia de uso, sin embargo, en ciertos casos, estos elementos se encuentran mal distribuidos o en condiciones de deterioro que limitan su utilidad. En cuanto a la seńalización vial, la falta de seńalética clara en intersecciones y cruces peatonales ha sido identificada como un problema que afecta la seguridad y la movilidad dentro del sector. La relación entre el mobiliario urbano y la percepción de calidad del espacio público es directa, ya que la presencia de infraestructura adecuada y bien mantenida contribuye a generar entornos más funcionales y atractivos para los habitantes.
La percepción de seguridad dentro del polígono de estudio es un factor clave en la valoración de la calidad del espacio público, ya que influye en la manera en que los ciudadanos utilizan y se apropian de estos entornos. La iluminación pública es un aspecto que ha sido seńalado como deficiente en ciertos puntos del sector, lo que ha generado una percepción de inseguridad en horas nocturnas. La presencia de áreas poco iluminadas y la falta de mantenimiento en las luminarias han influido en la percepción de riesgo de los habitantes, quienes han manifestado la necesidad de mejorar estas condiciones para garantizar mayor seguridad en el uso del espacio público. Además, la percepción de inseguridad también está relacionada con la presencia de actividades informales y la falta de vigilancia en ciertos sectores, lo que ha generado un impacto en la manera en que los ciudadanos se desplazan y utilizan los espacios urbanos. Estas condiciones han llevado a que algunos habitantes eviten ciertas zonas durante determinados horarios, lo que ha afectado la dinámica de uso del espacio público y su integración dentro del entorno urbano.
2.5.Aspecto social: żQué piensa la gente?
La dimensión social del polígono de estudio es un elemento clave en el análisis de la planificación urbana a escala barrial, ya que permite comprender las dinámicas de apropiación y uso del espacio público por parte de los distintos actores que coexisten en el territorio. La percepción de los habitantes sobre su entorno está directamente vinculada con la accesibilidad, seguridad y disponibilidad de servicios, lo que influye en la manera en que las personas interactúan con su entorno construido. Dentro del polígono de estudio, se han identificado diferencias de la manera en que residentes, comerciantes, estudiantes y otros actores sociales perciben la calidad del espacio urbano, lo que ha generado una diversidad de opiniones sobre los problemas y oportunidades del sector. La falta de cohesión en la planificación y la superposición de diferentes dinámicas urbanas han generado contrastes en la percepción de los habitantes, quienes han manifestado preocupaciones relacionadas con la seguridad, la calidad del espacio público y la compatibilidad de usos del suelo. En algunos sectores, la percepción de deterioro ha llevado a una menor apropiación del espacio público, mientras que en otros, la presencia de actividades económicas ha impulsado su dinamización, lo que refleja la diversidad de realidades dentro del área de estudio.
Uno de los aspectos centrales en la percepción ciudadana es el uso del espacio público, el cual ha sido identificado como un factor determinante en la configuración de la identidad barrial. Los habitantes del polígono de estudio han manifestado preocupaciones sobre la disponibilidad y calidad de los espacios de encuentro, ya que en ciertos sectores la infraestructura urbana no favorece la interacción social. La presencia de espacios públicos con equipamientos en mal estado ha reducido las oportunidades de esparcimiento, lo que ha afectado la calidad de vida de los residentes y ha limitado la integración social en el territorio. Además, la falta de mobiliario urbano adecuado y la iluminación deficiente han sido seńaladas como problemáticas que afectan la percepción de seguridad en horas nocturnas, lo que ha condicionado el uso del espacio público. En contraste, en algunas zonas del polígono de estudio, la dinámica comercial ha generado una mayor apropiación del espacio público, ya que la actividad económica ha promovido la ocupación de ciertas áreas y ha fomentado la interacción social en determinados puntos estratégicos. Sin embargo, esta coexistencia entre el comercio y el uso social del espacio ha generado conflictos, especialmente en sectores donde la presencia de actividades comerciales ha desplazado el uso recreativo o residencial del espacio urbano.
El comercio es otro factor clave en la percepción de los habitantes sobre el espacio urbano, ya que influye en la dinámica económica y en la apropiación del territorio. Dentro del polígono de estudio se identifican dos tipos de comercio: el comercio formal, representado por establecimientos con infraestructura consolidada, y el comercio autónomo, caracterizado por actividades económicas informales que ocupan el espacio público de manera flexible. La coexistencia de estos dos tipos de comercio ha generado diferentes percepciones entre los habitantes, ya que mientras algunos consideran que la actividad comercial contribuye a la vitalidad del barrio, otros la perciben como un factor de ocupación del espacio público que limita su funcionalidad. La proliferación del comercio autónomo en ciertas zonas ha generado tensiones con otros actores del sector, especialmente en áreas donde la ocupación de aceras y espacios de circulación ha dificultado el tránsito peatonal. Además, la falta de regulación en la distribución del comercio ha incidido en la percepción de desorden, lo que ha afectado la imagen urbana y ha generado preocupaciones sobre la convivencia entre diferentes usos del suelo.
Figura 12
Rutas trazadas por los comerciantes autónomos dentro del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Los estudiantes representan un grupo de interés en la dinámica social del polígono de estudio, ya que su presencia ha influido en la configuración del entorno y en la demanda de servicios urbanos. Los estudiantes han manifestado preocupaciones relacionadas con la seguridad y la accesibilidad, ya que en ciertas áreas del polígono la infraestructura urbana no satisface sus necesidades de movilidad y protección. La percepción de inseguridad en ciertos sectores ha llevado a que los estudiantes eviten ciertos espacios durante determinadas horas del día, lo que ha impactado de la manera en que utilizan el entorno. Además, la falta de espacios adecuados para la socialización y el esparcimiento ha limitado las oportunidades de integración dentro del sector, lo que ha generado una percepción de fragmentación en la comunidad estudiantil. A pesar de estas problemáticas, la presencia de estudiantes en el área ha contribuido a dinamizar ciertos sectores, especialmente en torno a los equipamientos educativos y comerciales, lo que ha favorecido la generación de actividades económicas y ha fortalecido la interacción social en puntos estratégicos del polígono de estudio.
La percepción de los residentes sobre el polígono de estudio es diversa y está influenciada por factores como la seguridad, la accesibilidad y la calidad del entorno urbano. Los habitantes del sector han seńalado la presencia de problemas relacionados con la planificación urbana, ya que en ciertos puntos la falta de infraestructura adecuada ha afectado la calidad de vida de los residentes. La coexistencia de diferentes usos del suelo ha generado tensiones entre los habitantes, especialmente en zonas donde la actividad comercial ha alterado la dinámica residencial. Además, la percepción de inseguridad ha sido un factor determinante en la manera en que los residentes utilizan el espacio público, ya que la presencia de áreas poco iluminadas y la falta de vigilancia en ciertos sectores han generado una sensación de vulnerabilidad. A pesar de estas problemáticas, algunos residentes han destacado la importancia de la identidad barrial y la cohesión social en ciertos sectores, lo que ha fortalecido la apropiación del territorio y ha promovido la participación en iniciativas comunitarias para mejorar la calidad del entorno urbano.
2.6.Proyecciones y estrategias de ordenamiento barrial
El ordenamiento barrial dentro del polígono de estudio requiere la aplicación de estrategias que permitan consolidar un modelo de desarrollo territorial sostenible basado en estrategias vinculadas a los conceptos que establecen los ecobarrios. La planificación barrial debe considerar múltiples dimensiones del territorio, desde la estructura morfológica y la accesibilidad hasta la funcionalidad del espacio público y la compatibilidad de los usos del suelo. En este sentido, la implementación de estrategias de ordenamiento debería enfocarse en la optimización de la infraestructura existente, la mejora de la conectividad vial y el fortalecimiento de la cohesión social en el sector. Una de las proyecciones fundamentales para el desarrollo barrial es la consolidación de un modelo urbano compacto y mixto, donde la densificación no implica una reducción en la calidad de vida ni en la disponibilidad de espacios públicos adecuados. Las políticas de redensificación deben estar acompańadas de la ampliación y mejora de la infraestructura de movilidad, la generación de espacios de encuentro ciudadano y la optimización del diseńo urbano, con el fin de garantizar una distribución equilibrada de actividades residenciales, comerciales y recreativas dentro del polígono de estudio.
La implementación de estrategias de ordenamiento barrial requiere un análisis detallado de las problemáticas existentes en la distribución del espacio urbano y la aplicación de medidas específicas para mejorar la sostenibilidad del sector. La fragmentación territorial ha generado una desconexión entre distintas áreas del polígono de estudio, lo que ha afectado la accesibilidad y la integración del barrio con su entorno inmediato. En este contexto, una de las estrategias clave es la mejora de la conectividad mediante la intervención en la red vial, la optimización del diseńo de las aceras y la implementación de soluciones de movilidad sostenible. La consolidación de corredores urbanos seguros y la integración de sistemas de transporte multimodal podrían permitir mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los desplazamientos en el sector. Además, la regulación del uso del suelo debe orientarse a evitar la sobrecarga de ciertas zonas con actividades comerciales y garantizar un equilibrio entre los distintos usos del espacio urbano, promoviendo una planificación estratégica que favorezca la interacción social y la apropiación del espacio público por parte de los habitantes.
Desde una perspectiva de sostenibilidad, las estrategias de ordenamiento barrial deben incorporar criterios ecológicos en la planificación del territorio. Para ello, es pertinente fomentar la generación de espacios verdes, la recuperación de áreas degradadas y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia urbana ante los desafíos ambientales. La inclusión de infraestructura verde dentro del polígono de estudio no solo podría contribuir a la sostenibilidad del entorno, sino que también podría fortalecer la cohesión social al proporcionar espacios de encuentro y recreación para la comunidad. Además, la planificación debe contemplar estrategias para la optimización de la eficiencia energética en edificaciones, la mejora del sistema de drenaje urbano y la gestión sostenible de los recursos naturales disponibles. Estas estrategias deben estar alineadas con los lineamientos establecidos en los instrumentos de planificación territorial, asegurando que el crecimiento urbano se realice de manera controlada y responda a las necesidades de la población.
Otro aspecto esencial en la planificación del polígono de estudio es la implementación de mecanismos de participación ciudadana que permitan involucrar a los habitantes en la toma de decisiones sobre el desarrollo del barrio. La planificación participativa es un componente fundamental para asegurar que los procesos de transformación urbana respondan a las necesidades reales de la comunidad y no solo a intereses económicos externos. En este sentido, las estrategias de ordenamiento barrial deberían incluir espacios de deliberación y consulta ciudadana, donde se analicen las propuestas de intervención y se construyan consensos sobre el modelo de desarrollo del sector. La participación activa de los residentes, comerciantes y demás actores locales es clave para consolidar un modelo de gestión urbana que garantice la equidad y la sostenibilidad en el crecimiento del polígono de estudio. La planificación debe trascender la mera aplicación de normativas y contemplar estrategias de acompańamiento social que faciliten la adaptación de la comunidad a los cambios urbanos y favorezcan su integración en los procesos de transformación del barrio.
El desarrollo de estrategias de ordenamiento barrial también implica la identificación de oportunidades para la consolidación de equipamientos urbanos que fortalecen la funcionalidad del sector. La provisión de infraestructura y servicios adecuados es un elemento determinante en la consolidación de un modelo de ciudad más accesible e inclusivo. En este sentido, la planificación debe enfocarse en garantizar la distribución equitativa de los equipamientos urbanos dentro del polígono de estudio, evitando la concentración de servicios en ciertas áreas y promoviendo su accesibilidad en toda la extensión del sector. La implementación de estrategias para la recuperación de espacios subutilizados y la adaptación de infraestructuras existentes a nuevas funciones urbanas puede contribuir a la optimización del uso del suelo y a la diversificación de la oferta de servicios dentro del polígono de estudio. La articulación de estos procesos con la normativa vigente es clave para garantizar la viabilidad de las estrategias de ordenamiento y evitar la fragmentación en la planificación del sector. A continuación se indica el modelo territorial actual y el modelo territorial deseado para el polígono de estudio:
Figura 13
Modelo territorial actual del polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Figura 14
Modelo territorial deseado para el polígono de estudio

Nota: Figura elaborada en la clase Itinerario I Diseńo y Planificación Urbana-FDA-UTA (2023)
Conclusiones
El análisis de la planificación a escala barrial en el polígono de estudio ha permitido identificar las interacciones entre la estructura urbana, la regulación territorial y las dinámicas sociales que configuran la ocupación del suelo y el acceso a los servicios urbanos. La investigación destaca que la planificación barrial debe abordar la estructura morfológica del territorio a partir de un enfoque integral, donde las condiciones físicas del entorno sean analizadas en relación con la accesibilidad, la cohesión social y la funcionalidad de los espacios públicos. La evaluación del polígono de estudio revela una distribución heterogénea de la ocupación del suelo, con sectores en los que la consolidación urbana ha seguido un modelo ordenado y otros en los que la fragmentación territorial ha generado barreras en la conectividad y el acceso a infraestructura. Este hallazgo sugiere que la planificación debe considerar las particularidades de cada sector para evitar la aplicación de normativas estandarizadas que no correspondan con las condiciones específicas del territorio. Desde una perspectiva teórica, estos resultados coinciden con los postulados del urbanismo ecológico, que plantean la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad y adaptación territorial en los procesos de planificación barrial, garantizando que la ocupación del suelo responda tanto a la capacidad estructural del territorio como a las demandas de la población.
La regulación del uso del suelo ha sido un eje fundamental en la planificación urbana dentro del polígono de estudio, determinando los niveles de densificación y la distribución de actividades económicas y residenciales. Aunque la normativa establece lineamientos para garantizar una ocupación equitativa del territorio, su aplicación ha sido dispareja, lo que ha derivado en diferencias significativas en la estructura urbana del sector. Se ha identificado que en algunas zonas los niveles de edificabilidad superan los valores permitidos por la normativa, mientras que en otros sectores la densificación no ha alcanzado los parámetros establecidos, generando una baja ocupación del suelo. Este fenómeno ha afectado la provisión de infraestructura y servicios urbanos, ya que la falta de una planificación ajustada a las condiciones reales del territorio ha generado sectores con alta demanda de equipamientos y otros con baja ocupación de las infraestructuras disponibles. Este hallazgo refuerza la importancia de adoptar estrategias de planificación flexibles, que permitan ajustar los lineamientos normativos a la evolución del territorio y a las dinámicas urbanas emergentes, evitando la generación de desigualdades en la distribución de recursos y servicios dentro del polígono de estudio.
Desde una perspectiva de movilidad, la investigación ha evidenciado que la jerarquización vial dentro del polígono de estudio ha favorecido la integración de ciertos sectores a la estructura urbana mayor, mientras que otros presentan condiciones de accesibilidad restringida. La movilidad dentro del sector se encuentra dominada por ejes viales primarios, los cuales concentran el tránsito vehicular y establecen los principales corredores de conexión con otras zonas de la ciudad. Sin embargo, la infraestructura peatonal y el transporte público presentan deficiencias en su integración con el sistema de movilidad urbana, afectando la conectividad del sector y generando dificultades en los desplazamientos internos. Estas condiciones han impactado en la funcionalidad del espacio público, ya que la fragmentación de la red vial ha limitado la continuidad del flujo peatonal y la accesibilidad universal. Estos resultados refuerzan la necesidad de desarrollar estrategias de movilidad sostenible que prioricen la conectividad peatonal y la diversificación de medios de transporte, evitando que la planificación barrial continúe favoreciendo un modelo de movilidad basado en la predominancia del automóvil privado.
El acceso y la calidad del espacio público han sido aspectos centrales en la investigación, permitiendo evidenciar la manera en que la disponibilidad de áreas de uso colectivo influye en la percepción ciudadana y en la apropiación del territorio. La planificación barrial debe garantizar la provisión de equipamientos y espacios recreativos accesibles, con el fin de fortalecer la cohesión social y mejorar la habitabilidad del entorno urbano. Se ha identificado que dentro del polígono de estudio la oferta de espacios públicos es desigual, con sectores que cuentan con infraestructuras recreativas adecuadas y otros donde la carencia de estos espacios ha limitado las oportunidades de interacción social. Asimismo, la percepción de inseguridad ha sido seńalada como un factor determinante en el uso del espacio público, ya que la presencia de áreas con baja iluminación ha restringido la apropiación del territorio por parte de la comunidad. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de adoptar modelos de planificación barrial que prioricen la seguridad y la accesibilidad de los espacios públicos, asegurando que el diseńo urbano favorezca la interacción social y la construcción de un entorno inclusivo.
La presencia de comercio formal y autónomo dentro del sector ha generado una transformación en la estructura urbana, estableciendo nuevos nodos de actividad y redefiniendo la funcionalidad de ciertos espacios. El comercio autónomo ha ocupado áreas estratégicas del polígono, afectando la movilidad y generando conflictos en el uso del espacio público. En este sentido, la coexistencia entre comercio formal y autónomo ha sido identificada como un factor que influye en la percepción ciudadana sobre la planificación urbana, ya que la falta de regulación en la distribución de actividades económicas ha derivado en la ocupación irregular de ciertos sectores. Estos hallazgos refuerzan la importancia de regular la compatibilidad de usos del suelo en la planificación barrial, asegurando que el crecimiento del comercio no afecte la funcionalidad del entorno ni genere desigualdades en la accesibilidad a los servicios y equipamientos urbanos.
El estudio ha demostrado que la planificación barrial requiere de estrategias de ordenamiento que integren la normativa urbanística con la realidad territorial, garantizando que la gestión del suelo responda tanto a la capacidad estructural del entorno como a las dinámicas socioeconómicas emergentes. La presente investigación enfatiza la necesidad de adoptar enfoques de planificación participativa que permitan incorporar la visión de la comunidad en la definición del modelo de desarrollo del barrio. A partir del análisis del territorio, se ha evidenciado que la planificación actual enfrenta desafíos en términos de equidad, sostenibilidad y accesibilidad, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias que favorezcan la integración urbana y la optimización del uso del suelo. Estos resultados refuerzan la importancia de adoptar un enfoque de planificación territorial basado en la resiliencia y la sostenibilidad, asegurando que el desarrollo barrial se lleve a cabo de manera equilibrada y en función de las necesidades de la comunidad del sector del campus universitario Huachi de la Universidad Técnica de Ambato.
Agradecimiento
A los estudiantes de la asignatura Itinerario I: Diseńo y Planificación Urbana del periodo académico septiembre 2023- febrero 2024 de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, quienes fueron parte fundamental durante el proceso de elaboración de la presente investigación.
Nota final
El presente artículo es un breve repaso de lo desarrollado dentro del libro: De la Biodiverciudad al Ecobarrio: Procesos de planificación a escala barrial en las inmediaciones del campus universitario de la Universidad Técnica de Ambato. Para mayor profundidad, se puede acceder a la investigación completa en:
https://ciladi.org/wp-content/uploads/Procesos-de-Planificacion-a-Escala-Barrial_Finalizado.pdf
Referencias
Cardona Rodríguez, N., Rivera Flórez, L. A., & Rodríguez Gaviria, E. M. (2021). Estrategias de desarrollo urbano sostenible a escala barrial. San Miguel, Caucasia (Antioquia-Colombia). Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 14. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu14.edus
Carrión, F. (2001). Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina. La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, 1(1), 7-24.
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato. (2024). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Ambato. Ambato, Ecuador.
Higueras, E. (2009). La ciudad como ecosistema urbano. Resumen del libro El reto de la ciudad habitable y sostenible. Madrid: DAPP. Recuperado de: https://oa.upm.es/16625/1/Ecosistema.pdf
Janoschka, M. (2002). El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. Eure (Santiago), 28(85), 11-20. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500002
La Hora. (2022). Universitarios son víctimas de robos al salir de clases. Recuperado de: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/universitarios-victimas-robos-salir-clases/
López Valencia, A., & López Bernal, O. (2012). Conceptualización de un modelo de intervención urbana sostenible. Ecobarrios en el contexto latinoamericano de reciente industrialización. Revista de Arquitectura, 14, 116-127.
Moposita Pullutasig, B. (2025). Cambios de Uso de Suelo y Procesos de Interacción Socioespacial en el Barrio La Floresta de Ambato Entre 2005 y 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio de la Universidad Técnica de Ambato.
Niembro, A., Guevara, T., & Cavanagh, E. (2019). Segregación urbana e infraestructura en América Latina: una tipología de los barrios de Bariloche. CIETES.
Sarzosa Soto, R. (2024). De la Biodiverciudad al Ecobarrio: Procesos de planificación a escala barrial en las inmediaciones del campus universitario de la Universidad Técnica de Ambato. Editorial CILADI S.A.S. Recuperado de: https://ciladi.org/wp-content/uploads/Procesos-de-Planificacion-a-Escala-Barrial_Finalizado.pdf
Verdaguer Viana-Cárdenas, C. (2000). De la sostenibilidad a los ecobarrios. Documentación Social. Revista de estudios sociales y sociología aplicada, (119), 59-78.
Š 2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂŠmica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
TelĂŠfonos:Â 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â