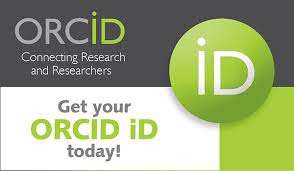![]()
����������������������������������������������������������������������������������
Territorial planning and sociology of urban space: maneuvers of resistance and civil legal implications of the new false self-employed (The case of Rappi in the city of Quito)
Planejamento territorial e sociologia do espa�o urbano: manobras de resist�ncia e implica��es jur�dicas civis dos novos falsos aut�nomos (O caso Rappi na cidade de Quito)
Correspondencia: re.sarzosa@uta.edu.ec
Ciencias T�cnicas y Aplicadas
Art�culo de Investigaci�n
* Recibido: 10 de diciembre de 2024 *Aceptado: 06 de enero de 2025 * Publicado: �18 de febrero de 2025
I. Universidad T�cnica de Ambato, Ecuador.
II. Universidad T�cnica de Ambato, Ecuador.
III. Universidad T�cnica de Ambato, Ecuador.
Resumen
Las plataformas digitales de econom�a colaborativa se han convertido en un modelo de mercado que progresivamente se ha implantado en la ciudad de Quito. La empresa Rappi �la cual propone este modelo de mercado�, se ha posicionado en los �ltimos meses de 2019 como una nueva plataforma que oferta el servicio de entrega de productos de consumo, dando lugar a que personas con baja cualificaci�n profesional imposibilitadas de acceder al mercado laboral formal, apliquen a una plaza de trabajo y se subscriban a esta aplicaci�n digital como maniobra de supervivencia ante su condici�n de inestabilidad laboral. Las t�rminos y condiciones legales de trabajo que tiene la empresa por sobre los nuevos repartidores evidencian procesos de flexibilizaci�n laboral que reflejan diversas relaciones de control y poder por sobre los repartidores. La presente investigaci�n busca responder si las maniobras de resistencia de repartidores de la plataforma digital Rappi frente a la precarizaci�n laboral son producto de estrategias colaborativas reflejadas en la formaci�n incipiente de un �capital social comunitario� (Durston, 2000) y de una segregaci�n espacial positiva (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001).
Palabras clave: flexibilizaci�n laboral; control y poder; capital social comunitario; segregaci�n espacial positiva.
Abstract
Collaborative economy digital platforms have become a market model that has progressively been implemented in the city of Quito. The company Rappi � which proposes this market model � has positioned itself in the last months of 2019 as a new platform that offers the delivery service of consumer products, giving rise to people with low professional qualifications unable to access the formal labor market, to apply for a job and subscribe to this digital application as a survival maneuver in the face of their condition of job instability. The legal terms and conditions of work that the company has over the new delivery drivers show processes of labor flexibility that reflect various relations of control and power over the delivery workers. The present research seeks to answer whether the resistance maneuvers of delivery drivers of the Rappi digital platform in the face of job insecurity are the product of collaborative strategies reflected in the incipient formation of a �community social capital� (Durston, 2000) and of a positive spatial segregation (Sabatini, C�ceres and Cerd�, 2001).
Keywords: labor flexibility; control and power; community social capital; positive spatial segregation.
Resumo
As plataformas digitais de economia colaborativa tornaram-se um modelo de
mercado que tem sido progressivamente implementado na cidade de Quito. A
empresa Rappi � que prop�e este modelo de mercado � posicionou-se nos �ltimos
meses de 2019 como uma nova plataforma que oferece o servi�o de entrega de
produtos de consumo, fazendo com que pessoas com baixa qualifica��o
profissional e impossibilitadas de acessar o mercado formal de trabalho, se
candidatem a um emprego e se inscrevam neste aplicativo digital como uma
manobra de sobreviv�ncia diante de sua condi��o de instabilidade laboral. Os
termos e condi��es legais de trabalho que a empresa possui sobre os novos
entregadores evidenciam processos de flexibiliza��o trabalhista que refletem
diversas rela��es de controle e poder sobre os entregadores. A presente
pesquisa busca responder se as manobras de resist�ncia dos motoristas de
entrega da plataforma digital Rappi diante da inseguran�a laboral s�o produto
de estrat�gias colaborativas refletidas na forma��o incipiente de um �capital
social comunit�rio� (Durston, 2000) e de uma segrega��o espacial positiva
(Sabatini, C�ceres e Cerd�, 2001).
Palavras-chave: flexibilidade trabalhista; controle e poder; capital social comunit�rio; segrega��o espacial positiva.
Introducci�n
Los nuevos modelos de econom�as colaborativas surgieron a ra�z de la crisis mundial de 2008, lo cual provoc� un �aumento del desempleo y la precariedad laboral� (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, 22) globalmente. Dentro de este panorama, la crisis econ�mica repercuti� en que un importante sector de la poblaci�n mundial busque maneras alternativas de ingresos como estrategia de supervivencia (De Rivera, Gordo y Cassidy, 2017); es decir, el modelo capitalista busca maneras de reinvenci�n para lograr un equilibrio (Harvey, 2014a) y reestablecer la acumulaci�n neoliberal del capital, adem�s del poder de �lites econ�micas globales (Harvey, 2014b).
Este proceso influy� en los nuevos modos de consumo de la ciudadan�a (Alonso, Fern�ndez e Ib��ez, 2016), lo cual provoc� �un escenario marcado por un incremento notable de la desigualdad econ�mica y social� (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, 22), adem�s del desarrollo de un mercado laboral emergente de �falsos aut�nomos desregulados� (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, 27) caracterizado por sus bajos ingresos econ�micos y precariedad laboral, los cuales forman parte del conglomerado social al que Julius (1999) denomina como los nuevos pobres urbanos; a su vez, Standing (2011) lo identifica como precariado, el cual define como:
(�) un entronque entre la precariedad y el proletariado, dado que es una clase trabajadora que se enfrenta a una enorme inseguridad laboral, una volatilidad del mercado laboral y una indefinici�n de una identidad concreta como clase trabajadora, lo que afecta directamente a su salud emocional y sus condiciones materiales de vida (Hidalgo y Valencia 2019, 5).
En este contexto, surgen las econom�as colaborativas de plataformas digitales, las cuales distan bastante del modelo de �econom�a social y solidaria� (Coraggio, 2009) o la �econom�a del bien com�n� (Vila-Vi�as y Barandiaran, 2015); y m�s bien, son presentadas como una �marea sociocultural� (Botsman y Rogers, 2012) de �revoluci�n colaborativa� (Ca�igueral, 2014), que extienden su actividad globalmente perpetuando �importantes impactos econ�micos y sociales� (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, 23).
Este nuevo nicho de mercado �responde al afianzamiento del neoliberalismo, como poder econ�mico, pol�tico y cultural, basado en la idea de la libertad individual� (Hidalgo y Valencia 2019, 20) y forma parte del constante crecimiento de un nuevo precario mercado laboral, el cual sirve como maniobra de supervivencia de reproducci�n material de la vida (Hidalgo y Valencia, 2019) para personas excluidas del mercado laboral formal que necesitan una fuente de empleo para hacer frente a su inestabilidad econ�mica (Vega y Saltzmann, 2015).
En el contexto ecuatoriano, las econom�as colaborativas de entrega de productos aparecen a mediados de 2018 (El Universo, 2019), en un escenario de vulnerabilidad econ�mica y social (Hidalgo y Valencia, 2019), lo que desencaden� en un constante aumento de personas que optan por vincularse a este mercado laboral en ciudades como Quito (Ver mapa 1). Este proceso est� fuertemente influenciado por el:
(�) retorno al neoliberalismo emprendido en el gobierno de Rafael Correa, que se profundiza y acelera en el gobierno del actual presidente Lenin Moreno, dejando alrededor de 12 mil personas del sector p�blico sin empleo; y la creciente presencia de poblaci�n migrante y refugiada venezolana en busca de empleo, que, seg�n la Asociaci�n Civil Venezuela en Ecuador, supera las 350 mil personas. Frente a esta situaci�n de desempleo, inestabilidad laboral, y precarizaci�n, las plataformas aparecen como fuente de trabajo; volvi�ndose, para muchas personas, su �nica forma de subsistencia (Hidalgo y Valencia 2019, 1).

Mapa 1: Puntos de encuentro de trabajadores de Glovo y Uber Eats en Quito (Escala macro)
Elaboraci�n: Extra�do de: �Entre la precarizaci�n y el alivio cotidiano. Las plataformas Uber Eats y Glovo en Quito� (Hidalgo y Valencia 2019, 10)
En base a esta realidad, Hidalgo y Valencia (2019) disgregan el modus operandi de las plataformas digitales Uber Eats y Glovo en Quito, e identifican diversas relaciones de control y poder (Janoschka, 2011) dentro de este mercado, las cuales presentan como elemento articulador al repartidor, de lo cual se desprende:
|
Plataforma digital/ Repartidor |
Establecimiento comercial/ Repartidor |
Consumidor (Cliente)/ Repartidor |
|
|
RELACIONES DE CONTROL Y PODER |
|||
|
CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO DESDE VARIAS ARISTAS |
|||
|
NORMALIZACI�N DE LA INESTABILIDAD Y DESPROTECCI�N LABORAL |
SITUACI�N DE CONTROL |
SITUACI�N DE INDIFERENCIA |
|
|
Deslinde de v�nculo de dependencia laboral. (Flexibilizaci�n laboral) |
Indiferencia con el repartidor. (No enviar los productos envueltos correctamente) |
No importa quien ni como lo hace, con tal de que realice su trabajo. |
|
|
Control de los t�rminos y condiciones del intercambio (Sin derecho a reclamo o r�plica) |
Prohibici�n de ingresar con insumos de trabajo a ciertos locales. |
Clasismo, racismo y machismo de ciertos clientes. |
|
|
Deslinde de responsabilidad con el estado, debido a la presencia de sus dependencias en para�sos fiscales. |
Ingresar por puertas de servicio de establecimientos comerciales. |
Poder de calificaci�n de los clientes, la cual muchas veces se sustenta en prejuicios y estereotipos. |
|
|
Miedo del repartidor de acudir al �soporte de ayuda� de la plataforma ante la posible calificaci�n negativa, lo cual provocar�a una posible exclusi�n de la plataforma digital. |
Realizar chequeo exhaustivo al repartidor, comprobando inclusive las rutas a tomar. |
||
Tabla 1: Relaciones de control y poder en el mercado de plataformas digitales de econom�as colaborativas en Quito
Elaboraci�n: Autor, en base al art�culo �Entre la precarizaci�n y el alivio cotidiano. Las plataformas Uber Eats y Glovo en Quito� (Hidalgo y Valencia 2019)
La tabla 1 evidencia que las plataformas digitales de econom�a colaborativa en Quito, promueven relaciones de control y poder (Hidalgo y Valencia, 2019) hacia los trabajadores, d�ndoles la sensaci�n de que en cierto modo su trabajo es un privilegio, uno en condiciones de amenaza y fragilidad (Bourdieu, 2000), pero realmente, estas plataformas digitales �usan los puntajes para medir el trabajo que se realiza y no para garantizar, por ning�n lado, la seguridad y buen trato, ni de los clientes ni de los comercios, hacia �l o la trabajadora� (Hidalgo y Valencia 2019, 26).
Ante esta situaci�n Hidalgo y Valencia (2019) discuten sobre la organizaci�n de los repartidores como medio de resistencia para reivindicar sus derechos humanos y laborales y dar cuenta de la supuesta autonom�a, de lo cual se desprenden dos hallazgos fundamentales; en primera instancia, un mecanismo de tercerizaci�n del mercado donde algunos repartidores lo usan para generar rentabilidad y otros como mecanismo de solidaridad:
(�) aquellos/as que alquilan su cuenta a bajo costo, o muchas veces gratis, como una forma de solidaridad con sus compatriotas, mayormente migrantes, porque conocen que sus condiciones materiales de vida no les permiten acceder a ning�n empleo, y necesitan una mano para generar ingresos, que les permita poco a poco sostener sus condiciones de vida. Es decir, alquilar la aplicaci�n para unos/as se vuelve un negocio m�s, mientras que, para otros/as es una forma de solidaridad. (Hidalgo y Valencia 2019, 20).
Y complementariamente el uso de redes sociales digitales como WhatsApp para generar redes colaborativas:
(�) existen grupos de WhatsApp creados de acuerdo con los puntos de encuentro de los y las repartidoras, en donde no se diferencian si son de Uber Eats o Glovo. Estos grupos funcionan para tejer solidaridades y son usados para: ayudarse en caso de accidentes y/o cuando la moto o bicicleta sufre alg�n da�o; en caso de inseguridad o de ser v�ctima de un robo; en el caso de Uber Eats, tambi�n ayuda para que, si una persona debe realizar una entrega en un punto bastante lejano y se halla en bicicleta, pueda ser apoyada por alg�n compa�ero/a motorizado. (Hidalgo y Valencia 2019, 20).
En base a lo expuesto, la presente investigaci�n propone responder la presente interrogante: �Cu�les son las maniobras de resistencia frente a la precarizaci�n laboral, de los repartidores de plataformas digitales de econom�a colaborativa que desarrollan su trabajo en las inmediaciones de espacios de consumo � Centros comerciales, restaurantes, cafeter�as �?
La hip�tesis presupone que las maniobras de resistencia de los repartidores de plataformas digitales de econom�a colaborativa frente a la precarizaci�n laboral se deben a estrategias colaborativas reflejadas en la formaci�n incipiente de un �capital social comunitario� (Durston, 2000) y de una �segregaci�n espacial positiva� (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, 18)
La zona de estudio se delimit� en funci�n de la observaci�n de repartidores de plataformas digitales de econom�a colaborativa en las inmediaciones del parque La Carolina en Quito durante los meses de noviembre y diciembre de 2019. En base a la cantidad de repartidores observados, se seleccion� como per�metro de la zona de estudio a las calles que bordean los espacios de consumo en las inmediaciones del parque La Carolina. En una primera aproximaci�n se evidenciaron varios puntos de concentraci�n de repartidores (Ver Mapa 2). Para la investigaci�n se tom� como muestra las inmediaciones del Patio de Food Trucks �La Pradera� (Ver Mapa 3).

Mapa 2: Delimitaci�n f�sica de la zona preliminar de estudio (Escala meso)
Elaboraci�n: Delimitaci�n (Autores, 2019). Mapa base (Catastro del DMQ, 2019)

Mapa 3: Delimitaci�n f�sica de la zona de estudio (Escala Micro)
Elaboraci�n: Delimitaci�n (Autores, 2019). Mapa base (Catastro del DMQ, 2019)
Fundamentaci�n te�rica
El �sistema capitalista de acumulaci�n perpetua� (Harvey 2013, 16), en b�squeda de� �crecimiento econ�mico y competitividad� (Harvey 2013, 105) provoca una ascendente desigualdad social a nivel global en donde la �proclividad posmoderna a la formaci�n de nichos de mercado� (Harvey 2013, 34) de lugar a que los nuevos fen�menos globales dentro de la era de la �digitalizaci�n y el comercio electr�nico� (Hidalgo y Valencia 2019, 5) como� la �uberizaci�n del mercado del trabajo� (Editorial Virginia Bolten, 2018) creen �nuevas geograf�as urbanas bajo el capitalismo� (Harvey 2013, 39) dando lugar a:
cambios en el patr�n de consumo, en los derechos laborales, en las relaciones capital-trabajo, en la soberan�a estatal, en la organizaci�n social, en la seguridad social; pero, sobre todo, en la producci�n de bienes y servicios que est�n siendo fuertemente impactados por la digitalizaci�n y el comercio electr�nico. (Hidalgo y Valencia 2019, 5).
Las plataformas digitales de econom�as colaborativas �pretenden mantener el halo de informalidad asociado a su actividad� (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, 23), lo cual repercute en que la poblaci�n inmersa en este modelo de consumo forme parte de un mercado de �flexibilizaci�n laboral� (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) que tiende a la informalidad y que adem�s, no garantice un estado de bienestar reflejado en la �calidad de empleo y la protecci�n social� (Gonz�lez 2017, 12) y provoque un �debilitamiento de las condiciones laborales� (Gonz�lez 2017, 25), por medio de �actividades depredadoras y explotadoras en el terreno del consumo� (Harvey 2013, 94) perpetuando escenarios de pobreza absoluta (Davis 2004, Katzman 2001), precariedad urbana, marginalidad (de Mattos 2006, Hidalgo y Valencia, 2019), segregaci�n (Janoschka 2002, Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) y desigualdad econ�mica y social (Davis 2004, Soja 2000, De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, Hidalgo y Valencia, 2019).
Bajo este modelo de econom�a colaborativa se desarrollan nuevas geograf�as urbanas (Harvey 2013, Janoschka 2011) donde el decaimiento econ�mico de un amplio sector de las clases medias (Schapira 2002, Katzman y Retamoso, 2005), ha dado lugar a que los falsos aut�nomos desregulados (De Rivera, Gordo y Cassidy, 2017)� carezcan de posibilidades de reascensi�n laboral formal (Schapira 2002, Vega y Saltzmann 2015) y se vean inmersos en la necesidad de empleo frente a un mercado que propicia inestabilidad, precariedad laboral y marginalizaci�n debido a la falta de cualificaci�n profesional (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, Katzman y Retamoso 2005). De esta manera, el vincularse a este nicho de mercado da lugar a procesos de segregaci�n socio-espacial (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, Schapira 2002, Katzman y Retamoso 2005) debido a las relaciones de control y poder que ejercen las plataformas digitales de econom�as colaborativas por sobre los repartidores (Hidalgo y Valencia, 2019).
En ese contexto, el r�gimen de acumulaci�n neoliberal (Harvey, 2014) a partir de la �ltima crisis mundial (De Rivera, Gordo y Cassidy 2017) fue un factor determinante para que personas en condiciones de desempleo e inestabilidad econ�mica como migrantes desregulados, personas despedidas de sus empleos debido a escenarios de crisis econ�mica (Hidalgo y Valencia 2019) y personas sin cualificaci�n profesional (Schapira 2002, Vega y Saltzmann 2015) vean en el mercado de la digitalizaci�n y el comercio electr�nico (Scaserra, 2017) una posibilidad de (re)inserci�n al mercado laboral, pese a las condiciones de precariedad laboral que estas plataformas ofrecen (Hidalgo y Valencia, 2019).
Ante esta problem�tica, los territorios que han instaurado un modelo de estado neoliberal donde �las �lites globales promueven la libre circulaci�n de capital y restringen la capacidad regulatoria del estado frente al mercado� (Hidalgo y Valencia 2019, 34), se enfrenten a la incapacidad de desarrollar pol�ticas regulatorias ante a la "flexibilizaci�n laboral� (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) ya que �sus legislaciones son incapaces de controlar capitales financieros transnacionales, que circulan sin una personer�a jur�dica, sin domicilio nacional, alojados en para�sos fiscales y cuya �nica materialidad es una aplicaci�n de smartphone� (Hidalgo y Valencia 2019, 35).
De esta manera, ante la desregularizaci�n estatal de este nicho de mercado, el cual obstaculiza la construcci�n de una acci�n colectiva (M�rquez, 2003) de los trabajadores de estas plataformas digitales, se promueven relaciones de control y poder que los perjudican (Hidalgo y Valencia, 2019) y, ante la inestabilidad econ�mica y la precariedad laboral (De Mattos, 2006), se ven obligados a formar parte de un mercado que no garantiza su desarrollo en el espacio urbano, el cual necesita espacios de transformaci�n y resistencia ciudadana, debido a la inseguridad que provocan las pol�ticas urbanas contempor�neas de la era neoliberal (Janoschka, 2011).
Con este precedente, se evidencia que el espacio urbano adquiere significado social y juega diferentes roles dentro de los procesos sociales (Soja 2000, Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001). Lo cual se manifiesta en que esos mismos espacios urbanos, en conjunto con las aglomeraciones y los lugares construidos sean el resultado de factores como las estrategias de poder, los discursos y las luchas; los cuales se transfieren simb�lica y materialmente (Harvey, 1996). Frente a ello �es urgente promover una reinstitucionalizaci�n urbana desde abajo, que garantice una plena y verdadera implicaci�n de los ciudadanos en todas las cuestiones relacionadas con el medio urbano� (Janoschka 2011, 120) a trav�s de maniobras de resistencia como la formaci�n de un capital social comunitario y de una �segregaci�n espacial positiva� (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, 18); ambos pensados como expresiones de identidad � como capacidad de acci�n y movilizaci�n (M�rquez, 2003) �, ciudadan�a y reivindicaci�n social que hagan frente a las exclusiones y transformaciones que implica el paradigma neoliberal (Janoschka, 2011).
El capital social comunitario �integra las normas culturales de confianza entre individuos, por un lado, con las pr�cticas de cooperaci�n entre todos los miembros de un sistema social� (Durston 2000, 24), es decir que los aspectos particulares y comunitarios se compaginan a raz�n de que el capital social comunitario forma una institucionalizaci�n donde lo verdaderamente importante no es la individualidad, sino m�s bien la construcci�n de la institucionalidad de un ideal, as�:
El capital social comunitario es constructible. Por ende, el marco te�rico del capital social puede servir para enriquecer una pol�tica p�blica de �empoderamiento� de sectores sociales excluidos y de extrema pobreza. Una pol�tica de empoderamiento debe promover la �miner�a� y la �arqueolog�a� del capital social. La miner�a involucra la b�squeda de yacimientos de los precursores del capital social que todav�a no han sido trasformados en esto. La arqueolog�a, en cambio, implica la b�squeda de capital social enterrado �y conservado� en la memoria hist�rica de los grupos, que existi� en el pasado, pero fue debilitado por rivalidades internas o reprimido por fuerzas externas (Durston 2000, 37).
A su vez, la segregaci�n espacial positiva �suele ser parte de procesos sociales normales o comprensibles, como la b�squeda de identidades sociales o el af�n de las personas por alcanzar una mejor calidad de vida� (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, 8). Es decir, que los individuos se sienten m�s a gusto en territorios donde puedan recurrir a redes de ayuda, las cuales suelen ser m�s fuertes que en espacios de segregaci�n negativa forzada (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001). Es necesario tomar en cuenta que:
Lo importante es que la concentraci�n espacial de los grupos sociales, por fuerte que sea, es una forma de segregaci�n que, en el extremo, podr�a ser resultado del ejercicio de la libre voluntad de las personas. Esta forma voluntaria de segregaci�n podr�a catalogarse como �comprensible�, por estar ligada a la afirmaci�n de identidades sociales, al respeto de ciertos valores o a la b�squeda de una mayor calidad de vida, adem�s de estar originada en las opciones de localizaci�n de los individuos y las familias, lo que es un valor en s� mismo. (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001, 18).
En s�ntesis; dentro de la era de la digitalizaci�n y el comercio electr�nico, el nuevo pobre urbano se ha transformado en un ente que ante la inestabilidad laboral dentro del mercado laboral formal, ha visto una oportunidad de supervivencia involucr�ndose como trabajador � repartidor ��� de las nuevas plataformas de econom�a colaborativa, pese a que las condiciones de precariedad laboral que sufre, sean parte de un escenario de constante amenaza y fragilidad laboral y viva sumido en un estado de control y poder de parte de todos quienes forman parte de este modelo econ�mico. Esta condici�n es y representa un gran problema debido a que, ante la inexistencia de regulaciones estatales para hacerle frente a estos procesos de precariedad laboral, los repartidores se ven en la necesidad de buscar maneras de afrontarlo, a trav�s de ciertas maniobras de resistencia como la formaci�n de un capital social comunitario y una segregaci�n espacial positiva; las cuales dan raz�n de que el espacio urbano es un territorio en constante cambio y evoluci�n; y la ciudadan�a como su protagonista, es un ente en permanente negociaci�n y pugna desde una identidad colectiva, la cual siente la necesidad de �crear o generar espacios sociales donde es posible reclamar la posibilidad de la participaci�n y de cuestionar los paradigmas hegem�nicos� (Janoschka 2011, 129).
A ra�z de la fundamentaci�n te�rica, la pregunta de investigaci�n y la hip�tesis, se dise�� el presente modelo de an�lisis para su posterior desarrollo investigativo:
|
MACRO |
MESO |
MICRO |
||||
|
Variables |
Dimensiones |
Subdimensiones |
Indicadores |
Fuente |
||
|
GLOBALIZACI�N
NUEVAS ECONOM�AS COLABORATIVAS
FLEXIBILIZACI�N LABORAL
SEGREGACI�N
POBREZA
(Harvey 2013, Harvey 2014, de Mattos 2006, Davis 2004, Katzman 2001, Janoschka 2002, Julius 1999, Soja 2000) |
INDEPENDIENTE |
(Standing 2011, De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, Hidalgo y Valencia 2019) |
(De Rivera, Gordo y Cassidy 2017, Hidalgo y Valencia 2019) |
�(Hidalgo y Valencia 2019) |
Instrumentos de gesti�n regulatorios a empresas de econom�as colaborativas |
Fuente secundaria |
|
Relaciones de control y poder (Hidalgo y Valencia 2019) |
Porcentaje de repartidores que sufren represi�n laboral, Rasgos comunes |
Entrevista, fuente secundaria |
||||
|
Condiciones laborales (Hidalgo y Valencia 2019) |
Acceso a herramientas de trabajo (Hidalgo y Valencia 2019) |
Porcentaje de repartidores con acceso a herramientas de trabajo |
Observaci�n, entrevista |
|||
|
(Hidalgo y Valencia 2019) |
Porcentaje de repartidores satisfechos con las condiciones del ambiente laboral |
Observaci�n, entrevista |
||||
|
DEPENDIENTE |
Maniobras de resistencia (Durston 2000, Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) |
Capital social comunitario (Durston, 2000) |
Lazos de solidaridad (Durston, 2000) |
Porcentaje de repartidores que intercambian favores |
Entrevista |
|
|
Identidad colectiva (Janoschka, 2011) |
Rasgos comunes, sentido de pertenencia, deseos compartidos de los repartidores |
Entrevista |
||||
|
Segregaci�n espacial positiva (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) |
Formaci�n de enclaves en el territorio (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) |
N�mero de repartidores aglomerados en espacios definidos |
Observaci�n, mapeo, entrevista |
|||
|
Redes de organizaci�n social (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) |
Desarrollo de chats comunitarios |
Entrevista |
||||
Tabla 2: Modelo de an�lisis de la investigaci�n
Elaboraci�n: Autores
Resultados, hallazgos y conclusiones
Irregularidades laborales: Normalizaci�n de la inestabilidad y la flexibilizaci�n laboral
El an�lisis de los t�rminos y condiciones de la empresa Rappi Ecuador evidencia la inexistencia de v�nculo laboral con los repartidores, lo cual repercute directamente en deslindarse de las responsabilidades que Rappi, como patrono laboral deber�an beneficiar a los rappitenderos, ya que al no existir un contrato laboral no existe ning�n documento que garantice el derecho al acceso a la seguridad social � seguridad f�sica y legal de los repartidores ante cualquier eventualidad �, ni existe documentaci�n tributaria en las transacciones entre repartidores con clientes (Rappi, 2019).
Al analizar la Constituci�n de Ecuador y al C�digo del Trabajo de Ecuador (Ministerio del Trabajo de Ecuador, 2019) se evidencia la inexistencia de legislaciones que controlen las condiciones laborales de la empresa, debido a que al ser una empresa transnacional (Rappi, 2019) no tiene personer�a jur�dica ni domicilio en el estado que puedan responder ante un proceso judicial, ya que la �nica condici�n material de relaci�n laboral responde a la suscripci�n a una aplicaci�n digital. (Hidalgo y Valencia, 2019).
Las condiciones de la relaci�n laboral entre empresa y repartidor � inexistencia de relaci�n contractual � (Rappi, 2019) responden a un emergente modelo de negocio, el cual no ha podido ser regulado por el estado, pese a la inconformidad de repartidores que trabajan junto a empresas con el mismo modelo que Rappi (Metroecuador, 2019).
Se concluye que la reinvenci�n del modelo capitalista (Harvey, 2014a) a trav�s de los nuevos modos de consumo de la ciudadan�a (Alonso, Fern�ndez e Ib��ez, 2016), dentro del mercado de la digitalizaci�n (Scaserra, 2017), establecen condiciones de flexibilizaci�n laboral (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001) y desprotecci�n laboral en territorios incapaces de desarrollar pol�ticas regulatorias del estado frente al mercado (Hidalgo y Valencia, 2019).
� Relaciones de control y poder
Todos los repartidores experimentan en el desarrollo de sus actividades laborales cotidianas, diferentes relaciones de control y poder identificadas en la siguiente tabla:
|
Plataforma digital/ Repartidor |
Establecimiento comercial/ Repartidor |
Consumidor (Cliente)/ Repartidor |
Polic�a metropolitana/Repartidor |
|
|
RELACIONES DE CONTROL Y PODER |
||||
|
CONTROL Y DISCIPLINAMIENTO DESDE VARIAS ARISTAS |
||||
|
NORMALIZACI�N DE LA INESTABILIDAD Y DESPROTECCI�N LABORAL |
SITUACI�N DE CONTROL |
SITUACI�N DE INDIFERENCIA |
MIEDO E INSEGURIDAD |
|
|
Deslinde de v�nculo de dependencia laboral. (Flexibilizaci�n laboral) |
Indiferencia con el repartidor. (No enviar los productos envueltos correctamente) |
No importa quien ni como lo hace, con tal de que realice su trabajo. |
Expectativa a que aparezca un oficial en operativo de revisi�n de documentos y estado de la motocicleta |
|
|
Control de los t�rminos y condiciones del intercambio. (Sin derecho a reclamo o r�plica) |
Prohibici�n de ingresar con insumos de trabajo. (Moto, maleta) |
Clasismo, racismo, xenofobia de ciertos clientes. |
||
|
Deslinde de responsabilidad de la empresa en la seguridad f�sica y legal de los repartidores ante cualquier eventualidad. |
Poder de calificaci�n de los clientes, la cual muchas veces se sustenta en prejuicios y estereotipos. |
|||
|
Deslinde de responsabilidad con el estado, debido a la inexistencia de pol�ticas regulatorias. |
Clasismo, maltrato verbal. |
Maltrato verbal |
Necesidad de implorar a oficiales que no lo multen por no contar con documentaci�n |
|
|
Realizar chequeo exhaustivo al repartidor en las condiciones del producto (Desconfianza) |
||||
Tabla 3: Relaciones de control y poder identificadas en la muestra
Elaboraci�n: Autores
Bajo su propia percepci�n, el 90% de rappitenderos ha tenido problemas con la plataforma digital, el 60% con los establecimientos comerciales, el 80% con los clientes y el 100% con la polic�a metropolitana. (Ver Gr�fico 1) Lo cual da cuenta de que, como se muestra en la Tabla 3, existen diferentes procesos de control y disciplinamiento desde todos los actores que forman parte del ambiente laboral de los repartidores.

Gr�fico 1: Resultados de an�lisis de muestra �(a) Repartidores con problemas con plataforma digital, (b) establecimientos comerciales, (c) consumidores y (d) polic�a metropolitana
Elaboraci�n: Autores
En la investigaci�n de Hidalgo y Valencia (2019), se exponen relaciones de control y poder hacia los repartidores desde 3 actores diferentes: plataforma digital, establecimiento comercial y cliente. La presente investigaci�n da cuenta de un cuarto actor: la polic�a metropolitana, la cual provoca miedo e inseguridad en los repartidores.
Todos los repartidores est�n a la expectativa de que aparezca un oficial en operativo de revisi�n de documentos y estado de su motocicleta. Varios mencionan que su condici�n migratoria no les facilita contar con todos los documentos para circular libremente por las calles para poder trabajar, lo cual aumenta m�s el miedo y la incertidumbre durante toda la jornada laboral de encontrarse con oficiales metropolitanos que revisen su licencia de conducir.
La inexistencia de relaci�n contractual entre empresa y repartidor (Rappi, 2019) repercute en que desarrollen y reproduzcan condiciones de control y poder (Janoschka, 2011) por sobre los rappitenderos desde varias aristas. El an�lisis de la desregularizaci�n estatal da cuenta de una normalizaci�n de la inestabilidad y desprotecci�n laboral hacia los repartidores (Hidalgo y Valencia, 2019), a su vez la muestra permite identificar la existencia de diferentes violencias reflejadas en diversas situaciones de control e indiferencia, adem�s de una constante sensaci�n de miedo e inseguridad que no permite desarrollar su trabajo a los rappitenderos.
La relaci�n de control y poder (Janoschka, 2011) por sobre los repartidores, evidencia un debilitamiento en las condiciones de calidad de empleo y protecci�n social (Gonz�lez, 2017) que promueve actividades depredadoras y explotadoras (Harvey, 2013). La exclusi�n del mercado laboral formal (Vega y Saltzmann, 2015), promueve que estas personas formen parte de este tipo de mercado, como maniobra de supervivencia de reproducci�n material de la vida (Hidalgo y Valencia, 2019) y se vean obligados a desarrollar su actividad en condiciones de constante amenaza y fragilidad (Bourdieu, 2000).
Condiciones laborales: Consecuencias directas de la flexibilizaci�n laboral en los repartidores
� Acceso a herramientas de trabajo
El an�lisis de la muestra permite identificar que todos los repartidores entrevistados utilizan una motocicleta como principal herramienta de trabajo, adem�s de su tel�fono m�vil con la aplicaci�n de Rappi instalada para poder recibir notificaciones de pedidos. El 60% menciona que la motocicleta que ocupan es propia, mientras que un 40% paga alquiler a alg�n amigo o familiar que le presta la herramienta. El valor del alquiler es variable, el cual va desde los $10 diarios a los $150 al mes, o tambi�n se aplica el m�todo de dividir las ganancias en porcentajes iguales en relaci�n a la ganancia diaria.
Todos los repartidores mencionan que las condiciones de su trabajo los obligaron a adquirir implementos por su cuenta como guantes y botas � para las condiciones clim�ticas �, motocicleta y casco � por la condici�n propia de su trabajo: para comodidad con la moto y para seguridad con el casco �, y acceso a internet � es necesario para conectarse a la aplicaci�n �; adem�s de implementos extra como cargador para el tel�fono celular y herramientas de soporte para la motocicleta.
La condici�n de flexibilizaci�n laboral reflejada en la normalizaci�n de la inestabilidad y desprotecci�n laboral (Hidalgo y Valencia, 2019), condiciona a los repartidores y los obliga a aceptar ciertos t�rminos y condiciones legales (Rappi, 2019) para poder acceder a una plaza laboral. La investigaci�n da cuenta que es necesario contar con ciertos insumos de trabajo obligatorios para poder formar parte de la empresa � medio de transporte y smartphone con acceso a internet �, lo cual repercute en diferencias de condici�n de acceso al insumo de trabajo entre varios repartidores, ya que algunos deben buscar maneras de acceder a el a trav�s del pago un alquiler.
La desprotecci�n laboral de los repartidores (Hidalgo y Valencia, 2019) est� ligada a las condiciones propias de precariedad laboral en las que desarrollan su trabajo, las cuales se materializan en relaciones de control (Janoschka, 2011) y obligan a aceptar t�rminos y condiciones legales (Rappi, 2019) que normalizan una (auto)explotaci�n laboral. Ante la inestabilidad econ�mica y la relativa facilidad de formar parte de este nicho de mercado (Hidalgo y Valencia, 2019), los repartidores buscan acceder a el a como d� lugar. Como estrategia de supervivencia ante las condiciones de este tipo de empleo, la mayor�a de repartidores indagan maneras de obtener las herramientas necesarias de trabajo m�nimas a toda costa para poder solventar su situaci�n econ�mica, a trav�s de inversi�n monetaria propia o recurrir a favores, como alquileres camuflados como lazo de solidaridad.
El 30% de los entrevistados trabaj� en un empleo similar previamente, el 50% en trabajos con baja remuneraci�n econ�mica y el 20% no ten�a trabajo (Ver Gr�fico 2a). Los repartidores se desplazan desde la zona norte, sur y centro de la ciudad hacia el hipercentro para desarrollar su trabajo. (Ver Mapa 4)

Mapa 4: Relaci�n de ubicaci�n de residencia en comparaci�n a lugar itinerante de trabajo (La Pradera)
Elaboraci�n: Autores
En promedio, el tiempo que llevan trabajando con la empresa es de 3 meses, y el 90% trabaja m�s de 8 horas al d�a; en promedio la jornada laboral es de 12 horas diarias, a lo cual el 60% responde que trabajar ese periodo de tiempo al d�a le parece adecuado (Ver Gr�fico 2b). El 50% de entrevistados menciona que la ganancia mensual que percibe no le alcanza para vivir, un 40% dice que si y un 10% a�ade que es variable, dependiendo del mes.
Respecto a las condiciones de su trabajo, los problemas de lo que m�s se quejan son la lluvia, el frio y el sol (Ver Gr�fico 2c); es decir, su principal problema son las condiciones clim�ticas. Frente a complicaciones laborales, el 50% menciona que no siente respaldo, el 30% que s�, mientras que el 20% menciona que no ha tenido problemas con la empresa.
En funci�n de los antecedentes presentados, se consult� a los repartidores si sent�an satisfacci�n con su ambiente laboral, a lo cual el 70% respondi� que no, mientras un 30% que s�. (Ver Gr�fico 2d). Adem�s, todos los repartidores sufren relaciones de control y de poder, pese a que algunos mencionan que as� son las condiciones de trabajo y deben aguantarlas para poder tener un sustento econ�mico diario.


Gr�fico 2: Resultados de an�lisis de muestra: (a)Empleo anterior, (b) �Cree que la cantidad de tiempo que trabaja es adecuada?, (c) Condiciones de trabajo, (d) Satisfacci�n con el ambiente laboral.
Elaboraci�n: Autores
La insatisfacci�n laboral de los repartidores est� estrechamente relacionada con las condiciones de precariedad laboral en las cuales desarrollan su trabajo, como la excesiva cantidad de horas de trabajo diario, las condiciones clim�ticas adversas, la flexibilizaci�n laboral y las relaciones de control y poder sobre ellos (Hidalgo y Valencia, 2019). El esfuerzo de los repartidores no se ve retribuido con una ganancia econ�mica adecuada, pues a una gran mayor�a, esta no le alcanza para vivir, pero se ven obligados a continuar con ese empleo, debido a la imposibilidad de formar parte del mercado laboral formal debido a su falta de cualificaci�n profesional (Katzman y Retamoso 2005).
El surgimiento de nuevas geograf�as bajo el capitalismo (Harvey, 2013) ha dado lugar a que procesos como la �uberizaci�n del mercado del trabajo� (Editorial Virginia Bolten, 2018) condicionen las formas en como el nuevo pobre urbano reaccione frente a la normalizaci�n de la inestabilidad y desprotecci�n laboral (Hidalgo y Valencia, 2019), la cual trae como consecuencia inmediata, relaciones contractuales de flexibilizaci�n laboral, que repercuten en procesos de precariedad laboral. Los repartidores son seducidos por este modelo de mercado � pese a su insatisfacci�n con las condiciones de trabajo �, ya que ven en �l una alternativa inmediata a una fuente de empleo, a la cual les resulta dif�cil acceder dentro del mercado laboral formal (Schapira, 2002) debido a su baja o nula cualificaci�n profesional (Sabatini, C�ceres y Cerd� 2001).
Capital social comunitario: formaci�n incipiente de reconocimiento del otro
El 90% los entrevistados realizan o han sido beneficiados por alg�n tipo de favor dentro de su jornada de trabajo, con la intenci�n de mejorar su rendimiento laboral y/o estado f�sico/an�mico (Ver Gr�fico 3). Se corrobora la existencia de lazos de solidaridad entre los repartidores, ante las condiciones laborales en las que desarrollan su jornada laboral.
Pese a eso, las entrevistas evidencian que existe un l�mite en los lazos de solidaridad, pues es la propia aplicaci�n de Rappi, quien en casos de que un repartidor no se encuentre en condiciones � falla mec�nica de la motocicleta o accidente � de entregar el pedido, se comunica con otro repartidor para que pueda recuperar el pedido y en caso de la buena voluntad del repartidor, dar soporte y auxilio inmediato. Esto evidencia que existen mecanismos de �cero p�rdida� desde la propia empresa, camuflados como lazos de solidaridad.

Gr�fico 3: Resultados de an�lisis de muestra: Tipos de favores que realizan o han recibido entre repartidores
Elaboraci�n: Autores
Las condiciones de precariedad laboral en las cuales desarrollan sus actividades los repartidores, han dado lugar a la construcci�n de lazos de solidaridad (Durston, 2000) que se reproducen e institucionalizan emp�rica y simb�licamente, se territorializan en el espacio y perduran en el tiempo en funci�n de la necesidad colectiva. De esta manera surge un capital social comunitario que, ante la carencia de institucionalizaci�n jur�dica, es una manera de hacerle frente a las relaciones de control y poder que ejerce el mercado por sobre los repartidores.
Ante la flexibilizaci�n laboral (Hidalgo y Valencia, 2019) y la inseguridad que provocan las pol�ticas neoliberales (Janoschka, 2011) dentro del emergente mercado de la digitalizaci�n (Scaserra, 2017), los repartidores de plataformas digitales de econom�as colaborativas, construyen (micro) acciones colectivas (M�rquez, 2003) como respuesta y reacci�n ante el miedo y la (in-)seguridad (Janoschka, 2011).
Estas (micro) acciones � estrategias de resistencia � se transfieren simb�lica y materialmente (Harvey, 1996) en el espacio urbano como contestaci�n a las relaciones de control y poder a trav�s de una transformaci�n emancipadora y una conciencia de oposici�n (Katz, 2004).
Los entrevistados comparten ciertos rasgos comunes, de donde se desprende que el 90% son hombres, el 90% son extranjeros, el 40% trabaja acompa�ado por alg�n familiar y el 90% reside con su familia. Todos usan como herramienta principal de trabajo una motocicleta; adem�s, el 70% no est� satisfecho con el ambiente laboral y todos sufren o han sufrido relaciones de control y de poder hacia ellos.
Respecto al sentido de pertenencia a un grupo, uno de los entrevistados menciona:
(�) yo creo que nos reunimos m�s por la nacionalidad que por ser repartidores, porque somos venezolanos m�s que todo; entonces uno all� se ve con los mismos de Rappi o con los de las otras aplicaciones, uno cuando los ve, aunque no los conozca uno se saluda (�) (Entrevista a repartidor de Rappi, autor 2019).
Todos los entrevistados concuerdan que se re�nen en espacios espec�ficos en las inmediaciones de espacios de consumo por estrategia log�stica, ya que pueden acceder con mayor facilidad a recibir notificaciones para la entrega de pedidos. El sentido de pertenencia al grupo est� relacionado con la condici�n de ser extranjero, ya que comparten ese rasgo en com�n. En complemento, las actividades que m�s realizan los rappitenderos mientras esperan notificaciones de pedidos (Ver Gr�fico 4), es hablar con sus compa�eros sobre como les ha ido en su trabajo diario (100% de entrevistados) y hablar sobre temas no laborales como la situaci�n en el pa�s o como se encuentra su familia (60% de entrevistados).
Finalmente, se evidencia que todos los repartidores comparten la noci�n de que al finalizar el d�a hayan tenido una buena jornada laboral para poder solventar sus gastos y dar soporte econ�mico a su familia.
Al igual que los lazos de solidaridad (Durston, 2000), la identidad colectiva se construye a partir de las condiciones de precariedad laboral. El caso de estudio no identifica una identidad colectiva vinculada a maniobras de organizaci�n y resistencia frente a las precarias condiciones del trabajo de los repartidores como supon�a el autor, m�s bien se identifican rasgos comunes y deseos compartidos que los llevan a generar un sentido de pertenencia, no como grupo de trabajo de una empresa, sino como un conglomerado de personas en condiciones de inestabilidad y flexibilizaci�n laboral incapaces de ser reaccionarios, debido a lo ef�mero que resulta ser este trabajo para la mayor�a de los repartidores, adem�s de que su mayor inter�s es obtener la mayor cantidad de r�ditos para poder solventar sus necesidades y las de su familia.

Gr�fico 4: Resultados de an�lisis de muestra: Actividades que realizan los repartidores en el espacio donde se re�nen
Elaboraci�n: Autores
Los procesos de flexibilizaci�n laboral que promueve este nicho de mercado, crean escenarios que obligan a los repartidores a desarrollar su actividad en el espacio urbano, el cual, debido a su condici�n, adquiere un significado social y juega diferentes roles dentro de los procesos sociales (Soja, 2000). Es en ese espacio donde se construyen (micro) acciones colectivas (M�rquez, 2003) no necesariamente reaccionarias �como forma de protesta�, pero si vinculantes; las cuales se desarrollan adem�s en el espacio virtual; y se materializan como redes de organizaci�n social f�sicas y digitales con el �nico fin de beneficio mutuo entre repartidores, lo cual se refleja en el surgimiento de lazos sociales.
La identidad colectiva no responde a procesos de contestaci�n frente a relaciones de control y poder; m�s bien, a la formaci�n de una relaci�n vinculante entre personas en condiciones de precariedad laboral y deseo de mayores beneficios econ�micos similares, que los lleva a tener un sentido de pertenencia y reciprocidad ya que ven su condici�n reflejada en el otro.
� Formaci�n de enclaves en el territorio
Existe una aglomeraci�n de repartidores, los cuales se re�nen fuera del espacio de consumo �Patio de Food Trucks La Pradera�. Se desprenden dos grupos importantes: el primer grupo se re�ne en la esquina de la Av. Rep�blica y Pradera y los repartidores estacionan sus motocicletas all�, se re�nen de 6 a 8 personas dependiendo de la hora. El segundo grupo de entre 2 a 3 personas se re�ne en el ingreso a un edificio frente al patio de Food Trucks �La Pradera� y dicen reunirse all� por comodidad, ya que pueden sentarse y descansar en las gradas, pero en ocasiones el guardia del edificio los corre de all�, ya que es un espacio privado. (Ver Mapa 5)
Todos los entrevistados se re�nen por estrategia log�stica �cercan�a a espacios de consumo para recibir notificaci�n de pedidos y realizar las entregan con mayor rapidez� en las inmediaciones de diferentes espacios de consumo del hipercentro de la ciudad donde destacan los sectores de La Pradera, CCI, Plataforma Financiera o McDonald�s de la Av. Orellana. (Ver Gr�fico 5b)
20% de los entrevistados menciona que se re�ne con sus compa�eros para realizar actividades fuera del espacio de trabajo, como actividades deportivas con compa�eros en La Carolina, Cumbay� y El Recreo; adem�s de actividades como hacer reuniones en casa para conversar, pasar el tiempo o descansar de la jornada laboral.
Todos concuerdan en que se ubican en esos espacios por comodidad, adem�s de que no pueden estacionarse al interior del patio de Food Trucks ya que deben pagar una tarifa, lo cual no les resulta rentable.

Mapa 5: Ubicaci�n de repartidores en las inmediaciones del patio de Food Trucks �La Pradera�
Elaboraci�n: Autores
Gr�fico 5: Resultados de an�lisis de muestra: (a) Percepci�n de los repartidores de la cantidad de compa�eros ubicados en las inmediaciones del patio de Food Trucks �La Pradera�, (b) Lugares donde se re�nen los repartidores (Por trabajo)
Elaboraci�n: Autores
Pese a que el espacio de consumo cuenta con suficiente espacio para que los repartidores puedan estacionar en su parqueadero privado, existe una condici�n de indiferencia (Hidalgo y Valencia, 2019) de parte de los administradores del espacio los cuales cobran una tarifa de ingreso, lo cual obliga a los rappitenderos a estacionar sus motocicletas en las inmediaciones. Como maniobra de agrupaci�n y contestaci�n, los repartidores se ven obligados a invadir espacios p�blicos como la calle y espacios privados como las gradas de ingreso a un edificio, lo cual los deja en condici�n de vulnerabilidad, miedo e inseguridad ante el posible aparecimiento de polic�as metropolitanos que impongan multas o guardias de seguridad que corran a los repartidores de las instalaciones de un espacio privado. Este hallazgo evidencia que el espacio p�blico es un escenario donde se despliegan m�ltiples resistencias desde diversas aristas.
La incipiente formaci�n de un capital social comunitario (Durston, 2000) a trav�s del desarrollo de una identidad colectiva �reflejada en el reconocimiento de rasgos comunes� da lugar a (micro) acciones colectivas (M�rquez, 2003) �como estrategia de resistencia�, que se materializa en el espacio urbano a trav�s de la formaci�n de enclaves en el territorio que reinterpretan la condici�n del espacio urbano y lo transforman en p�blico, pese a que este sea privado. Esta ocupaci�n del espacio urbano funge como contestaci�n reaccionaria a relaciones de indiferencia ante las condiciones de precariedad en la que los repartidores desarrollan su trabajo diario.
Redes de organizaci�n social
El 70% de los entrevistados pertenece a al menos un grupo de redes sociales digitales (Ver Gr�fico 6a) �Todos los grupos est�n dentro de la red de mensajer�a WhatsApp�. La cantidad de personas dentro de los grupos es heterog�nea, hay grupos de entre 3 a 4 personas que responden a relaciones de amistad, as� como hay grupos de 200 personas, los cuales son de car�cter informativo. Las actividades dentro de ese grupo corresponden a conversaciones laborales y amistosas adem�s de establecer lazos de solidaridad a trav�s del intercambio de favores. (Ver Gr�fico 6b)
Dentro de los temas de reclamo de los repartidores destaca el desconocimiento de la existencia de beneficios laborales y el alza de tarifas (Ver Gr�fico 6c). Dentro de esos grupos el 60% no ha conversado sobre las condiciones de trabajo, 10% no, pero si lo ha conversado, 10% no, pero considera que es necesario y 20% si, pero lo ha realizado en reclamo a otra empresa donde trabajaba previamente. (Ver Gr�fico 6d) Adicional, ning�n repartidor tiene conocimiento de alg�n tipo de soporte legal frente a problemas laborales.
Las redes de organizaci�n social f�sica est�n �ntimamente vinculadas con las digitales, pues servicios de mensajer�a como WhatsApp, act�an como elemento vinculante entre los repartidores, ya que la condici�n de estar constantemente en movimiento, vuelve a esta herramienta digital un mecanismo de reconocimiento de la ubicaci�n de los compa�eros de trabajo. Las redes de organizaci�n social se relacionan con la formaci�n de enclaves en el territorio, pues es a trav�s de herramientas de mensajer�a digital, la manera en como los repartidores pueden reconocerse y aglomerarse en diferentes espacios de consumo de la ciudad donde exista una mayor afluencia de pedidos.
Los hallazgos evidencian que las redes de organizaci�n social digital no fungen como instrumento organizativo de contestaci�n frente a las condiciones de precariedad laboral, m�s bien sirven como instrumento que posibilita la creaci�n de lazos de solidaridad y propicia la formaci�n de enclaves en el territorio.
La segregaci�n espacial positiva dentro de servicios de mensajer�a digital es una (micro) acci�n colectiva de contestaci�n a las condiciones de control y poder que se ejerce sobre los repartidores de plataformas digitales, pues es a trav�s de estos medios digitales que se generan lazos de solidaridad frente a la normalizaci�n de la inestabilidad y la precariedad que ha provocado la flexibilizaci�n laboral del modelo de mercado que fomentan plataformas digitales como Rappi. Adem�s, la organizaci�n por estos medios digitales posibilita la formaci�n de enclaves en el territorio como estrategia de supervivencia dentro del vivir cotidiano de los repartidores.




Gr�fico 6: Resultados de an�lisis de muestra: (a) Pertenece a alg�n grupo por redes sociales digitales, (b) Actividades que realizan en el grupo, (c) Temas de reclamo, (d) Organizaci�n sobre condiciones laborales
Elaboraci�n: Autores
Conclusiones
Se corrobora que la hip�tesis planteada es v�lida, pues ante condiciones de inestabilidad y flexibilizaci�n laboral (Hidalgo y Valencia, 2019) que normalizan relaciones de control y poder (Janoschka, 2011), los repartidores de plataformas digitales de econom�as colaborativas, construyen �como una contestaci�n a su condici�n�, (micro) acciones colectivas (M�rquez, 2003) que se transfieren simb�lica y materialmente (Harvey, 1996) en el espacio urbano a trav�s de la formaci�n incipiente de un capital social comunitario (Durston, 2000) reflejado en la formaci�n de lazos de solidaridad y reconocimiento mutuo de los repartidores; adem�s de la formaci�n de una segregaci�n espacial positiva (Sabatini, C�ceres y Cerd�, 2001) reflejada en la formaci�n de enclaves en el territorio formados a trav�s de redes de organizaci�n social.
El autor presupon�a que los repartidores ten�an una identidad colectiva y formaban redes de organizaci�n social para resistir a los t�rminos y condiciones de trabajo que fomentan la precarizaci�n y la (auto)explotaci�n laboral, pero no se identific� esta situaci�n. El autor presupone que esto se debe a la condici�n migratoria del 90% de entrevistados, lo cual repercute en miedo e inseguridad ante pol�ticas estatales que no garantizan el acceso al mercado laboral para estas personas � el cual no las acoge de igual manera�.
La condici�n para los rappitenderos de formar parte de este tipo de trabajos resulta ef�mera, lo cual no permite el desarrollo de un capital social comunitario capaz de institucionalizarse y prevalecer en el tiempo; pues, los repartidores son tratados como entes reciclables que aparecen y desaparecen en la ciudad dependiendo de la necesidad, y dentro de sus planes no est� el velar por sobre sus condiciones laborales, m�s bien, esta el preocuparse por su propia supervivencia pues, su condici�n actual los obliga.
Esto provoca ciertas dudas en el autor que se podr�a abordar en futuras investigaciones: �Est� el estado preparado para hacer frente a las condiciones de flexibilizaci�n laboral dentro del emergente mercado de econom�as colaborativas en el pa�s?
�Los nuevos pobres urbanos tienen �nicamente como alternativa laboral este tipo de empleos?
�El status migratorio determina las condiciones laborales en un pa�s como Ecuador?
�Pueden de alguna manera los estudios urbanos ser una herramienta para mermar este tipo de fen�menos en las ciudades?
Referencias
1. Alonso Luis Enrique, Fern�ndez Carlos e Iba�ez Rafael. 2016. �Entre la austeridad y el malestar: discursos sobre consumo y crisis econ�mica en Espa�a�. Revista Espa�ola de Investigaciones Sociol�gicas 155: 21-36.
2. Asamblea Nacional Constituyente. 2008. Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Quito
3. Botsman Rachel y Rogers Roo. 2011. What�s mine is yours: The Rise of Collaborative Consumption. Nueva York: Harper Collins.
4. Bourdieu, Pierre. 2000. Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasi�n neoliberal.
5. Coraggio, Jos� Luis. 2009. �Los caminos de la econom�a social y solidaria�. Presentaci�n del dossier. Iconos. Revista de Ciencias Sociales 33: 29-38.
6. Ca�igueral, Albert. 2014. Vivir mejor con menos. Descubre las ventajas de la nueva econom�a colaborativa. Barcelona: Penguin Random House.
7. Davis, Mike. 2014. Planeta de ciudades miseria. Madrid: New Left Review, n. 26, mar-abr, 2004.
8. De Mattos, Carlos. 2006. �Modernizaci�n capitalista y transformaci�n metropolitana en Am�rica Latina: cinco tendencias constitutivas.� Am�rica Latina: cidade, campo e turismo 1: 41-73.
9. De Rivera Javier, Gordo �ngel y Cassidy Paul. 2017. �La econom�a colaborativa en la era del capitalismo digital�. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicaci�n 15: 20-31.
10. Dur�n, Luis. 2011. Miradas urbanas sobre el espacio p�blico: el fl�neur, la deriva y la etnograf�a de lo urbano. Reflexiones. Vol. 90 (2):137-144.
11. Durston, John. 2000. �Qu� es el capital social comunitario? Cepal.
12. Editorial Virginia Bolten. (2018). �Uberizaci�n del trabajo, precarizaci�n de la vida. Rebeli�n�. Acceso el 15 de noviembre de 2019. http://www.rebelion. org/noticia.php?id=249289&titular=uberiza ci%F3n-del-trabajo-precarizaci%F3n-de-lavida
13. El Universo. 2019. Glovo Ecuador cumple un a�o de operaciones en el pa�s. Acceso el 15 de noviembre de 2019. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/15/nota/7377975/glovo-ecuador-cumple-ano-operaciones
14. Gonz�lez-P�ramo, Jos�. 2017. Cuarta Revoluci�n Industrial, Empleo y Estado de Bienestar. Real Academia de las Ciencias Morales y Pol�ticas.
15. Harvey, David. 1996. Justice, Nature & the Geography of Difference. Blackwell, Cambridge y Oxford.
16. Harvey, David. 2013. Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revoluci�n urbana. Ediciones Akal.
17. Harvey, David. 2014a. 17 contradicciones y el fin del capitalismo. IAEN. Quito.
18. Harvey, David. 2014b. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid: Ediciones Akal.
19. Hidalgo Kruskaya y Valencia Bel�n. 2019. Entre la precarizaci�n y el alivio cotidiano. Las plataformas Uber Eats y Glovo en Quito.
20. Janoschka, Michael. 2002. El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentaci�n y privatizaci�n. EURE (Santiago) [online], 28 (85): 11-20.
21. Janoschka, Michael. 2011. Geograf�as urbanas en la era del neoliberalismo. Una conceptualizaci�n de la resistencia local a trav�s de la participaci�n y la ciudadan�a urbana. Investigaciones geogr�ficas. (76): 118-132.
22. Julius, Wilson William. 1999. When work disappears: new implications for race and urban poverty in the global economy. Londres: Routledge.
23. Katz, Cindi. 2004. Growing up global: economic restructuring and children�s everyday lives, University of Minnesota Press, Minneapolis.
24. Katzman, Rub�n. 2001. �Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos.�, Revista de la Cepal 75:171-190.
25. Kaztman Rub�n y Retamoso Alejandro. 2005. �Segregaci�n espacial, empleo y pobreza en Montevideo� Revista de la CEPAL 85:131-148.
26. M�rquez, Francisca. 2003. Resistencia y sumisi�n en sociedades urbanas y desiguales: poblaciones, villas y barrios populares en Chile. En: Ziccardi Alicia, Procesos de urbanizaci�n de la pobreza y nuevas formas de exclusi�n social. Los retos de las pol�ticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI, Bogot�: Siglo del Hombre Editores, Clacso-Crop, 2008: 347 � 369
27. Metroecuador, 2019. Quito: Repartidores de Uber Eats rechazan la reducci�n en el pago de entregas a domicilio. Acceso el 21 de diciembre de 2019. https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/08/01/quito-repartidores-uber-eats-rechazan-la-reduccion-pago-entregas-domicilio.html
28. Ministerio del Trabajo de Ecuador, 2019. C�digo del Trabajo. Acceso el 21 de diciembre de 2019. http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
29. Rappi, 2019. Acceso el 20 de diciembre de 2019. https://legal.rappi.com/ecuador/terminos-y-condiciones-ecuador/
30. Sabatini Francisco, C�ceres Gonzalo y Cerda Jorge. 2001. �Segregaci�n residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres �ltimas d�cadas y posibles cursos de acci�n�. EURE (Santiago). vol.27. n.82.
31. Scaserra, Sof�a. 2017. El costo laboral. Agencia latinoamericana de informaci�n. Acceso el 13 de noviembre de 2019. https://www.alainet.org/es/articulo/189945
32. Schapira Marie-France Pr�v�t. 2002. �Fragmentaci�n espacial y social: conceptos y realidades�. Perfiles Latinoamericanos: Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. M�xico. N�m. 19. diciembre, 2002. 33-56.
33. Soja, Edward. 2000. �La metr�polis industrial postfordista. Reestructurar la econom�a geopol�tica del urbanismo�. En: Postmetr�polis Estudios cr�ticos sobre las ciudades y las regiones, 231 -274. Ed. Traficantes de Sue�os, Madrid.
34. Standing, Guy. 2011. The precariat: The New Dangerous Class. London&New York: Bloomsbury.
35. Vega, Cristina y Saltzmann, Lucrecia. 2015. Trabajo informal en la ciudad de Quito. Trayectorias laborales de mujeres en el entorno de la Asociaci�n Martha Bucaram. Ponencia presentada en el XXX CONGRESO ALAS �Pueblos en movimiento: un nuevo di�logo en las ciencias sociales.� en Costa Rica. Quito, Ecuador: FLACSO Ecuador.
36. Vila-Vi�as, David y Barandiar�n, Xabier. 2015. FLOK Society. Buen Conocer. Modelos sostenibles y pol�ticas p�blicas para una econom�a social del conocimiento com�n y abierto en Ecuador.
� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento
Revista Científico-Académica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo
Manta - Ecuador
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabí - Ecuador.
Código Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com
URL: https://www.polodelconocimiento.com/