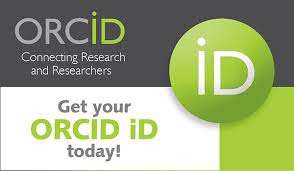![]()
Perfil Emprendedor Universitario: el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo
University Entrepreneur Profile: the case of the Faculty of Engineering of the National University of Chimborazo
Perfil do Empreendedor Universitário: o caso da Faculdade de Engenharia da Universidade Nacional de Chimborazo
 |
|||
 |
|||
Correspondencia: jmanchenor@unach.edu.ec
Ciencias Económicas y Empresariales
Artículo de Investigación
* Recibido: 01 de agosto de 2024 *Aceptado: 15 de agosto de 2024 * Publicado: 09 de septiembre de 2024
I. Doctor en Ciencias de la Empresa; Economista; Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo; Facultad de Ingeniería; Carrera de Ingeniería Industrial. Riobamba, Ecuador.
II. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Máster en Género e Igualdad; Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Murcia; Docente de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador.
Resumen
Actualmente se considera al emprendimiento como una importante fuerza impulsora del desarrollo económico, por lo cual es importante apoyar todo proceso que pueda fortalecerlo, este estudio identifica el perfil emprendedor a través de una encuesta aplicada a 345 estudiantes universitarios que cursaron la cátedra de Emprendimiento e Innovación en los períodos de 2009 a 2024. Los resultados de la investigación indican que si se cumplen las relaciones entre pautas del comportamiento emprendedor establecidas a nivel teórico por David McClelland.
Palabras Clave: emprendimiento; impulso emprendedor; competencias emprendedoras; pautas del comportamiento emprendedor.
Abstract
Entrepreneurship is currently considered an important driving force of economic development, which is why it is important to support any process that can strengthen it. This study identifies the entrepreneurial profile through a survey applied to 345 university students who took the Entrepreneurship and Innovation course in the periods from 2009 to 2024. The results of the research indicate that if the relationships between entrepreneurial behavior patterns established at a theoretical level by David McClelland are met.
Keywords: entrepreneurship; entrepreneurial drive; entrepreneurial skills; guidelines for entrepreneurial behavior.
Resumo
O empreendedorismo é atualmente considerado um importante motor do desenvolvimento económico, pelo que é importante apoiar qualquer processo que o possa fortalecer. Este estudo identifica o perfil empreendedor através de um inquérito aplicado a 345 estudantes universitários que realizaram o curso de Empreendedorismo e Inovaçăo. de 2009 a 2024. Os resultados da investigaçăo indicam que se forem cumpridas as relaçőes entre os padrőes de comportamento empreendedor estabelecidos a nível teórico por David McClelland.
Palavras-chave: empreendedorismo; impulso empreendedor; competências empreendedoras; orientaçőes para o comportamento empreendedor.
Introducción
EL emprendimiento debe considerar las nuevas tendencias que se dan en la economía mundial, pasando de una sociedad de empleados a empresarios donde las formas de vinculación laboral están cambiando y al final muchas personas trabajarán en modalidades muy diferentes al esquema del empleado de hoy: empleo parcial, temporal, casual, intermitente, pago por productividad.
Bajo la premisa de que son los emprendedores los generadores de empresa y las empresas generadores de riqueza y de progreso; y que para crear empresa se necesita de emprendedores capaces de asumir retos, es necesario implementar estrategias claras de desarrollo del emprendimiento, sin embargo, la sociedad ecuatoriana no propicia el ambiente adecuado para que ellos cumplan con su función. Una sociedad que incentive el espíritu empresarial como base fundamental de su accionar y la creación de empresas con visión social como su resultado con nuevas metodologías, propias es una prioridad.
La economía ecuatoriana tiene que recuperar la senda del crecimiento y reducir el desempleo. Por ello debe incentivarse el espíritu emprendedor para que exista la disposición de los emprendedores de no actuar rápidamente en la ampliación de la base de propietarios, nuestras posibilidades de emulación internacional estarán comprometidas, solo un avance sostenido en la formación de capital humano y multifactorial nos conducirá hacia la convergencia con las naciones mejor desarrolladas, reduciendo las diferencias.
Universidad y emprendimiento
Las universidades avanzan cada vez más hacia configuraciones más emprendedoras en un intento de buscar más desarrollo, más innovación y más compromiso social y económico (Simeone et al., 2018). Las universidades han sido cada vez más reconocidas como fuente de actividad empresarial (Etzkowitz, 2001), y dentro de ellas se encuentran los académicos que han pasado a desempeńar un papel más destacado en el desarrollo de una sociedad del conocimiento (Etzkowitz, 2001; Davey et al., 2016; Klofsten y Jones-Evans, 2000). La complejidad y turbulencia de las economías y sociedades globales afectan a una amplia variedad de organizaciones en las que se incluyen instituciones de educación superior (IES). Con la creciente importancia de las actividades de transferencia de conocimiento llevadas a cabo por académicos, una gran cantidad de investigaciones (Davey et al., 2016) comenzaron a utilizar el emprendimiento.
A pesar del creciente compromiso de las universidades con las actividades académicas emprendedoras y la popularidad del término emprendedorismo (Rothaermel et al., 2007), este concepto ha sido, según Audretsch et al. (2002), mal definido en el contexto académico, provocando controversia sobre la aceptación entre la comunidad académica y cuestionando lo que realmente constituye una actividad emprendedora.
Audretsch (2014) sostiene que el papel de las universidades se extiende más allá de la generación de transferencia de tecnología (por ejemplo, patentes, spin-offs y empresas emergentes) a roles más amplios, como contribuir y proporcionar liderazgo para crear pensamiento, instituciones y capital emprendedor. Pugh et al. (2018) enfatiza que las relaciones de red en las que participan los miembros universitarios y sus vínculos dentro de las regiones pueden desempeńar un papel importante en la construcción de actividades comerciales y un mejor posicionamiento de las regiones en los escenarios globales. La colaboración universidad-industria (U-I) es un elemento central de las estrategias de innovación de los territorios (Villani et al., 2017).
La universidad emprendedora es una institución académica cuya visión, objetivos y estrategia ponen la transferencia de conocimiento y el emprendimiento en el centro de su organización (Drivas et al., 2018). Numerosos estudios de caso sobre universidades emprendedoras (Klofsten y Jones-Evans, 2000; Link y Scott, 2005) han proporcionado información valiosa sobre la forma en que estas universidades abordan el espíritu empresarial y sus resultados.
A medida que las universidades se vuelven cada vez más emprendedoras, la atención también se centra cada vez más en el emprendimiento académico (Guerrero y Urbano, 2012; Mosey et al., 2012; Seguí-Mas et al., 2018). Según Seguí-Mas et al. (2018), una universidad emprendedora busca activamente desarrollar sus actividades de manera innovadora, promoviendo así cambios continuos en su cultura y carácter organizacional general.
La formación y desarrollo de los estudiantes emprendedores abarca aspectos tanto tangibles como intangibles, como la aceptación e imagen del emprendedor en la sociedad, la existencia de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades financieras de las iniciativas, y sobre todo, una sólida formación en emprendimiento. (Ventura y Quero, 2017). En este sentido, la identificación y definición de las competencias emprendedoras de los estudiantes son cruciales para generar una forma de capital humano cada vez más emprendedor. habilidades y destrezas adquiridos a través de la educación y la formación, de modo que el diseńo de una educación emprendedora de alta calidad.
Intención emprendedora de los universitarios
La intención es un estado mental que se refiere a la atención, la experiencia y el comportamiento hacia un objeto o método de comportamiento específico (Bird, 1988). La intención captura los factores motivacionales que influyen en el comportamiento, indicando cuánto esfuerzo planean realizar las personas para realizar el comportamiento (Ajzen, 1991). Como afirma la literatura psicológica bien versada sobre la teoría de la conducta planificada, la intención es el antecedente inmediato de la conducta (Ajzen, 1988). Shapero y Sokol (1982) proponía que iniciar un comportamiento emprendedor depende de una oportunidad personalmente creíble, que es el resultado de percepciones de deseabilidad y viabilidad. La deseabilidad se refiere al atractivo personal y social de iniciar un negocio, mientras que la viabilidad se refiere al grado en que uno se siente capaz de iniciar un nuevo emprendimiento (Shapero, 1975). Más recientemente, los estudios han analizado en qué medida los estudiantes perciben el apoyo universitario como un incentivo para la creación de nuevas empresas (Saeed et al., 2015; Bergmann et al., 2016). Los estudios seńalan la importancia del propio individuo y su automotivación como esenciales para el emprendimiento, pero esto puede variar de un país a otro dependiendo del contexto institucional de cada localidad. Bergman et al. (2016) muestran que, a pesar de los diferentes factores, las características individuales son el principal determinante de las actividades empresariales. Su investigación destaca que los individuos y no el contexto, como la región o las características de las organizaciones, influyen en los estudiantes en su intención de iniciar nuevos emprendimientos. Guerrero et al. (2017) también muestran que los factores individuales son los más importantes para la IE, aunque los mecanismos vinculados a las universidades, como las incubadoras y los parques tecnológicos, pueden tener un impacto marginal. Una combinación de capital humano (experiencia y conocimientos previos) y aspiraciones personales tiende a aumentar el deseo de emprender.
En las últimas décadas, el papel de las universidades ya no es solo la producción y difusión de conocimiento sino también la estimulación de comportamientos emprendedores y la promoción de la creación de nuevas empresas (Bergmann et al., 2016). Cada vez más, las universidades han asumido un papel activo como agentes del desarrollo económico (Guerrero et al., 2017), caracterizándose como universidades emprendedoras (Etzkowitz et al., 2008). De hecho, las universidades emprendedoras siempre están asociadas al emprendimiento académico y a la creación de empresas de base tecnológica (Mascarenhas et al., 2017).
El supuesto subyacente detrás de este cambio de misión es que, al ofrecer capacitación y apoyo, las universidades pueden influir directamente en la percepción de autoeficacia de los individuos y en su intención de iniciar un nuevo negocio (Bergmann et al., 2016; Saeed et al., 2015). Además de ofrecer cursos de emprendimiento, algunas universidades han adoptado enfoques más holísticos para fomentar el emprendimiento, realizando acciones deliberadas para fomentar la intención y la autoeficacia de los estudiantes al iniciar un nuevo negocio (Rideout y Gray, 2013). Este enfoque llamado impulso empresarial se traduce en acciones específicas, como cursos de emprendimiento, oportunidades para incubar nuevos emprendimientos, desafíos empresariales, concursos de planes de negocios, interacción con emprendedores que son modelos que seguir y premios a ideas de negocios innovadoras. (Duval-Couetil, 2013). Una estrategia de impulso emprendedor es la suma de los cursos de emprendimiento y el conjunto completo de actividades que una universidad promueve para fomentar la intención emprendedora de los estudiantes.
El impacto de los cursos y la formación sobre emprendimiento en la IE de los estudiantes muestra evidencia controvertida. Por ejemplo, Kassean et al. (2015) encontró que los cursos diseńados para alentar a los estudiantes a emprender mediante la utilización de diversas herramientas pedagógicas tradicionales pueden no lograr plenamente el objetivo deseado de mejorar los procesos de motivación de los estudiantes relacionados con el emprendimiento. Lyons y Zhang (2018) identificaron que los estudiantes que asistieron a cursos de emprendimiento tecnológico tienen una mayor probabilidad de emprender una actividad emprendedora, pero esta intención varía según el individuo. En general, los estudiantes con experiencia previa en emprendimiento y negocios tienen más probabilidades de tener una influencia débil del curso de emprendimiento. Estos programas tienden a ser más efectivos para personas que han tenido acceso limitado a oportunidades de emprendimiento tecnológico. Por tanto, es necesario saber cuándo y quién puede aprovechar las acciones emprendedoras (Lyons y Zhang, 2018).
En el modelo de Saeed et al. (2015), el apoyo emprendedor que ofrece la universidad influye en el impulso emprendedor (Coduras et al., 2016). Existe una correlación positiva entre la educación y formación en emprendimiento por un lado y el interés por emprender como emprendedor elección profesional, por el otro. Saeed et al. (2015) encontraron que el apoyo educativo ejerce una influencia en la autoeficacia empresarial, desarrollo de conceptos, institucional desarrollo y desarrollo empresarial.
Competencias emprendedoras
Actualmente, en el contexto del emprendimiento, las competencias emprendedoras son un campo de investigación particularmente relevante. Al igual que ocurre con el concepto de competencia genérica, existe una amplia gama de definiciones en la literatura, lo que da una idea de la escala del término.
Debido a la heterogeneidad en las definiciones y los marcos de competencias en el campo de la educación empresarial, la literatura y la práctica aún ilustran mucha confusión sobre lo que se debe enseńar en los cursos académicos de emprendimiento y qué competencias se deben desarrollar (Tittel y Terzidis, 2020). Las definiciones dadas son: Las competencias emprendedoras han sido identificadas como un grupo específico de competencias relevantes para el ejercicio de un emprendimiento exitoso (Mitchelmore y Rowley, 2010); las competencias empresariales se definen como características subyacentes tales como conocimientos, motivos, rasgos, autoimagen, roles sociales y habilidades genéricos y específicos que resultan en el nacimiento, la supervivencia y/o el crecimiento de una empresa (Bird, 1995); Las competencias empresariales se consideran una característica de nivel superior que abarca rasgos de personalidad, habilidades y conocimientos y, por lo tanto, pueden verse como la capacidad total del emprendedor para desempeńar con éxito un puesto de trabajo (Man et al., 2002).
Uno de los puntos clave en el emprendimiento es identificar las competencias que se requieren de los emprendedores. Identificar las competencias empresariales es importante porque permite tanto a las organizaciones como a las instituciones de educación superior desarrollarlas y mejorar su calidad. Mitchelmore y Rowley (2010) propusieron una lista de competencias para establecer un marco o una lista de habilidades empresariales clave, basándose en el trabajo de investigadores en este campo (por ejemplo, Baum y Locke, 2004; Chandler y Hanks, 1994; Man et al., 2002; Smith y Morse, 2005). Su marco clasifica las competencias clave en cuatro grupos: competencias empresariales, competencias empresariales y de gestión, competencias de relaciones humanas y competencias conceptuales y relacionales. Otros autores han propuesto diferentes tipologías de competencias necesarias para emprender. Estas incluyen habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la asunción de riesgos y la tolerancia a la incertidumbre, el control de las emociones, la creatividad, la orientación a resultados, la autonomía, la negociación, la comunicación, la perseverancia y la iniciativa (Jeffrey y Spinelli, 2007; Kirby, 2004).
Así, aunque el concepto de competencia es central en el campo del emprendimiento (Loue et al., 2008) y ha sido identificado como una parte integral del proceso de aprendizaje dinámico (Lans et al., 2008), su relación con la enseńanza del emprendimiento ha sido rara vez se ha considerado (Lans et al., 2008; Sánchez, 2011). Enseńar emprendimiento proporciona a los estudiantes una base educativa para desarrollar competencias emprendedoras (Sánchez, 2011) y permite que estas competencias surjan (Sitzmann et al., 2010).
Como seńala Loue et al. (2008) seńalan que la pedagogía implementada para desarrollar estas competencias es de fundamental importancia. Aunque existen muchas tipologías de enseńanza diferentes y variadas (Lautenschläger y Haase, 2011; Pittaway y Edwards, 2012), la tipología más predominante actualmente en uso incluye el desarrollo de planes de negocios (Carrier, 2009; Honig, 2004). Los beneficios y la eficacia de esta pedagogía basada en planes de negocios para desarrollar y mejorar las competencias empresariales han sido demostrados por investigaciones previas (Sánchez, 2011; Tounes et al., 2014).
Pautas del Comportamiento Emprendedor (PCE)
En el ámbito académico, el estudio del emprendimiento ha sido abordado fundamentalmente en tres escenarios.
El primero de ellos es el enfoque psicológico, el cual aborda el emprendimiento como un aspecto típicamente comportamental. El emprendedor es, entonces, un individuo dotado de una serie de características particulares que pueden terminar en una actuación emprendedora tipificada a cualquier tipo de organización incluyendo la empresarial.
El segundo enfoque es el enfoque sociocultural, es decir, el que aborda el emprendimiento desde la relación existente entre el medio entendido como entorno y su afectación directa sobre el surgimiento de las empresas y emprendedores.
El tercer enfoque obedece a los planteamientos de Varela (2008) inherentes a la comprensión del emprendimiento como un problema de orden económico.
Por otro lado, los trabajos de McClelland (1961) arrojaron nuevas luces sobre determinados rasgos personales que caracterizan el comportamiento del empresario, y que son aceptados por una gran parte de los estudiosos del tema (Fernández y Junquera, 2001).
Al analizar en profundidad los referentes teóricos desde la psicología hacia el emprendimiento se observa que el fenómeno ha sido estudiado como una cualidad de la personalidad inherente a las personas que particularmente toman la decisión de crear empresa, la cual, al mismo tiempo se expone como un distintivo del común de la población. Los avances más relevantes en el tema se sustentan en los trabajos de McClelland (1961), y más recientemente las de Timmons & Spinelli (2008), por mencionar algunos. Para todos los casos sus investigaciones convergen en la definición de rasgos de personalidad emprendedora asociados a factores tales como motivación al logro, propensión a asumir riesgos, necesidad de independencia, locus de control interno, intuición y visión de futuro y desarrollo de iniciativa.
De los referentes mencionados, particularmente los desarrollados por David McClelland (1961) han sido de gran importancia en la producción de conocimiento en emprendimiento en los últimos ańos. El abordaje de una teoría de los factores que inducen la motivación al desarrollo de actividades encaja fácilmente con el estudio de individuos que emprenden actividades motivados por alguna fuerza interna que los lleva en este caso a formalizar empresas y desarrollarlas a pesar de las condiciones adversas del entorno, por tal razón este autor se convierte en un referente principal en el desarrollo de investigaciones asociadas a personalidad y comportamiento emprendedor.
Partiendo de lo anteriormente mencionado, McClelland (1961) realizó uno de los estudios más importantes de la historia asociados a la teoría motivacional (Robbins, 1999) el cual dio como resultado la construcción de su teoría de las necesidades aprendidas de la motivación que se relaciona estrechamente con los conceptos del aprendizaje y piensa que muchas necesidades se adquieren de la cultura de la sociedad. Estas son las necesidades de Logro, poder, y afiliación. McClelland propone que cuando un individuo tiene una necesidad que es muy fuerte en una persona, su efecto es la motivación de éste hacia la satisfacción de su necesidad.
El trabajo más importante resultado de integrar la intención de construir herramientas para la caracterización de personalidades y comportamientos emprendedores con las aproximaciones de McClelland ha sido logrado por las Naciones Unidas a través de su programa EMPRETEC para el fomento del emprendimiento en los países. EMPRETEC ha tomado el marco teórico de McClelland asociado a la necesidad como factor de motivación, y derivado de ello ha materializado una serie de herramientas para analizar el comportamiento emprendedor a la luz de estos preceptos. La herramienta conocida como Pautas del Comportamiento Emprendedor (PCE) es tal vez una de las más utilizadas por los departamentos y centros de emprendimiento no solo a nivel local sino también en América Latina.
Modelo de Investigación
El modelo de investigación persigue comprobar si se cumplen las relaciones entre pautas establecidas a nivel teórico por McClelland. Las relaciones teóricas entre pautas según David McClelland son las siguientes:
- Fijar Metas debe tener la puntuación más alta, y en especial debe estar por encima de Persistencia.
- Igualdad de medias entre Persistencia y Búsqueda de Oportunidades e Iniciativa
- Igualdad de medias entre Cumplimiento y Autoconfianza e Independencia
- Relación entre Correr Riesgos con Autoconfianza e Independencia y Búsqueda de Información
La investigación será de tipo exploratoria, debido a que el tema es poco conocido, los datos se obtendrán en base a estudio de campo, mediante la aplicación de encuestas utilizadas en la cátedra de Emprendimiento e Innovación.
El profesor David McClelland reflexionó a cerca de que podía haber ciertas cualidades o capacidades que compartieran los emprendedores de éxito. Esta reflexión llevó al profesor McClelland, psicólogo de la Universidad de Harvard, a pensar que podía haber ciertas cualidades o capacidades que compartieran estos emprendedores de éxito, y sería interesante detectarlas.
Ante este requerimiento se determinó que la herramienta más pertinente, por su validez científica y congruencia con la información requerida es preparándose para emprender. Esta prueba desarrollada por el programa para el fomento al emprendimiento de las Naciones Unidas (EMPRETEC) consta de varios componentes para valorar aspectos tales como un conjunto de variables asociadas a la personalidad del emprendedor, que, validadas mediante un cuestionario estructurado de 55 preguntas, dan como resultado una caracterización del comportamiento del individuo categorizado en 10 variables asociados a emprendimiento, las cuales se clasifican de la siguiente forma:
1. Búsqueda de Oportunidades e Iniciativa
2. Correr Riesgos
3. Exigir Eficiencia y Calidad
4. Persistencia
5. Cumplimiento
6. Búsqueda de Información
7. Fijar Metas
8. Planificación Sistemática y Seguimiento
9. Persuasión y Redes de Apoyo
10. Autoconfianza e Independencia
La información requerida para este estudio fue recogida a través de un cuestionario, aplicado a los estudiantes de la cátedra de Emprendimiento e Innovación en los períodos de 2009 a 2024. Por lo cual los resultados obtenidos representan un estudio longitudinal.
Los resultados provienen de 345 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chimborazo.
Procesamiento y análisis de datos
La base de datos será sometida a estudio empleando las siguientes técnicas estadísticas:
Correlación de Pearson para medir como están relacionadas las variables.
Procedimiento Prueba T para muestras relacionadas con el objeto de comparar las medias de dos variables de un solo grupo.
Los objetivos marcados para este estudio se detallan a continuación:
Realizar un análisis descriptivo de la muestra.
Comprobar si se cumplen las relaciones entre pautas establecidas a nivel teórico por McClelland.
Realizar un análisis factorial de correlaciones entre las pautas. Comprobar con ello si las agrupaciones de pautas definidas por McClelland están bien diferenciadas estadísticamente.
Resultados de las encuestas
A continuación, se presentan los resultados de la investigación, considerando que la encuesta de las Pautas de Comportamiento Emprendedor; No es un diagnóstico crítico que pueda ser usado para seleccionar emprendedores. Sí, es un diagnóstico crónico, es decir, sirve como una primera observación para luego aplicar ejercicios en un entrenamiento que ayuden al emprendedor a mejorar su desempeńo.
Una puntuación Alta significa que la pauta de comportamiento se pone en práctica frecuentemente. (100% es el puntaje más alto), una puntuación Baja significa que la pauta de comportamiento no se suele poner en práctica.
Gráfico 1
Pautas del Comportamiento Emprendedor

Elaboración: Autores
Relaciones establecidas entre pautas
Como se observa, Fijar Metas (74,23%), efectivamente se cumple puesto que esta conducta ocupa el primer lugar de las demás.
Del mismo modo, Fijar Metas 74,23%), se encuentra por encima de Persistencia que ha obtenido una puntuación del 71%. Al cumplirse esta premisa, podemos indicar que los estudiantes tienen claras sus metas y persisten hasta conseguirlas.
Al comprobar si existe igualdad de medias entre Persistencia (71%) y Búsqueda de Oportunidades e Iniciativa (65,30%), se observa que las medias son muy similares, lo que significa que los emprendedores se afianzan más en las actividades o productos conocidos, en lugar de lanzar nuevos productos o buscar nuevas oportunidades.
Al comprobar si existe igualdad de medias entre Cumplimiento 72,67% y Autoconfianza e Independencia (73,67%), por lo tanto, la puntuación que obtiene Cumplimiento es significativamente igual que la puntuación de Autoconfianza e Independencia y se cumple la propuesta de McClelland en nuestra muestra obteniendo los emprendedores puntuaciones similares en ambas pautas.
Al comprobar las relaciones que tiene la pauta Correr Riesgos (65,61%) con las pautas Autoconfianza e Independencia (73,67%) y Búsqueda de Información (71,06%), se concluye que Correr Riesgos y Autoconfianza e Independencia no mantienen ninguna relación. Sin embargo, Correr Riesgos y Búsqueda de Información presentan correlación significativa. Interpretando este resultado vemos que cuando los emprendedores cuentan con más información, afrontan más riesgos calculados. Del mismo modo, cuanto menor información posean, menos calculados estarán los riesgos que decidan correr.
- Al realizar el análisis de las Pautas de Perfil Emprendedor de la facultad de Ingeniería, podemos observar que estas son utilizadas en un promedio del 70%, lo que resulta un comportamiento alto de utilización de estas conductas emprendedoras.
- La Pauta Emprendedora que más desarrollan los estudiantes de la facultad de Ingeniería es la de Fijar Metas con un 74,23%, lo que nos indica que tenemos claro que es lo que se quiere lograr.
- La pauta Emprendedora con menor utilización es la de Persuasión y Redes de Apoyo con un 63,37% por lo que supone poco poder de disuasión para lograr los objetivos propuestos.
Es importante destacar que en general el Perfil Emprendedor cumple con las relaciones establecidas por David McClelland, acerca de un emprendedor de éxito, pero será necesario determinar si esto es suficiente para lograr un desarrollo significativo del emprendimiento en la facultad de Ingeniería.
Referencias
Ajzen, I. (1988), Attitudes, Personality, and Behavior, Dorsey Press, Chicago, IL.
Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50 No. 2, pp. 179-211.
Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. J. Technol. Trans. 39, 313321. doi: 10.1007/s10961- 012-92881
Baum, J.R. and Locke, E.A. (2004), The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth, Journal of Applied Psychology, Vol. 89 No. 4, pp. 587-598.
Bergmann, H., Hundt, C. and Sternberg, R. (2016), What makes student entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups, Small Business Economics, Vol. 47 No. 1, pp. 53-76.
Bird, B. (1988), Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention, Academy of Management Review, Vol. 13 No. 3, pp. 442-453.
Chandler, G.N. and Hanks, S.H. (1994), Founder competence, the environment, and venture performance, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 18 No. 3, pp. 77-90.
Coduras, A., Saiz-Alvarez, J.M. and Ruiz, J. (2016), Measuring readiness for entrepreneurship: an information tool proposal, Journal of Innovation and Knowledge, Vol. 1 No. 2, pp. 99-108.
Davey, T., Rossano, S. and van der Sijde, P. (2016), Does context matter in academic entrepreneurship? The role of barriers and drivers in the regional and national context, The Journal of Technology Transfer, Vol. 41 No. 6, pp. 1457-1482, available at: http://link.springer.com/10.1007 /s10961-015-9450-7
Drivas, K., Panagopoulos, A. and Rozakis, S. (2018), Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape, Journal of Technology Transfer, Vol. 43 No. 4, pp. 966-985.
Duval-Couetil, N. (2013), Assessing the impact of entrepreneurship education programs: challenges and approaches, Journal of Small Business Management, Vol. 51 No. 3, pp. 394-409.
Etzkowitz, H. (2001), The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science, IEEE Technology and Society Magazine, Vol. 20 No. 2, pp. 18-29.
Etzkowitz, H., Ranga, M., Benner, M., Guaranys, L., Maculan, A.M. and Kneller, R. (2008), Pathways to the entrepreneurial university: towards a global convergence, Science and Public Policy, Vol. 35 No. 9, pp. 681-695.
Garzón, M. D. (2004), Las Pautas de Comportamiento Emprendedor como base para el Diseńo de Planes Formativos para Emprendedores, Universidad Politécnica de Valencia, Espańa.
Guerrero, M. and Urbano, D. (2012), The development of an entrepreneurial university, Journal of Technology Transfer, Vol. 37 No. 1, pp. 43-74.
Jeffrey, T. and Spinelli, S. (2007), New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, McGraw-Hill/Irwin, New York. Kakkonen, M.L. (2011), Students perceptions of their business competences and entrepreneurial intention, Management, Vol. 6 No. 3, pp. 25-243.
Jones-Evans, D. (1997), Technical entrepreneurship, experience and the management of small technology-based firms exploratory evidence from the UK, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 9 No. 1, pp. 65-90.
Kassean, H., Vanevenhoven, J., Liguori, E. and Winkel, D. (2015), Entrepreneurship education: a need for reflection, real-world experience and action, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 21 No. 5, pp. 690-708.
Kirby, D.A. (2004), Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?, Education ț Training, Vol. 46 Nos 8/9, pp. 510-519.
Klofsten, M. and Jones-Evans, D. (2000), Comparing academic entrepreneurship in Europe the case of Sweden and Ireland, Small Business Economics, Vol. 14 No. 4, pp. 299-309.
Lans, T., Hulsink, W. and Baert, H. (2008), Entrepreneurship education and training in a small business context: insights from the competence-based approach, Journal of Enterprising Culture, Vol. 16 No. 4, pp. 363-383.
Lautenschlager, A. and Haase, H. (2011), The myth of entrepreneurship education: seven arguments against teaching business at universities, Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 14, pp. 147-161.
Link, A.N. and Scott, J.T. (2005), Opening the ivory towers door: an analysis of the determinants of the formation of US university spin-off companies, Research Policy, Vol. 34 No. 7, pp. 1106-1112, available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733305001149
Loue, C., Laviolette, E.-M. and Bonnafous-Boucher, M. (2008), Lentrepreneur a lepreuve de ses competences: elements de construction dun referentiel en situation dincubation, Revue de lEntrepreneuriat, Vol. 7 No. 1, pp. 63-83.
Lyons, E. and Zhang, L. (2018), Who does (not) benefit from entrepreneurship programs?, Strategic Management Journal, Vol. 39 No. 1, pp. 85-112. 320 IJEBR 26,2
Man, T., Lau, T., and Chan, K. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualization with focus on entrepreneurial competences. J. Bus. Ventur. 17, 123142. doi: 10.1016/s0883-9026(00)00058-6
Man, T.W., Lau, T. and Chan, K.F. (2002), The competitiveness of small and medium enterprises: a conceptualisation with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, Vol. 17 No. 2, pp. 123-142.
Mascarenhas, C., Marques, C.S., Galvăo, A.R. and Santos, G. (2017), Entrepreneurial university: towards a better understanding of past trends and future directions, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 11 No. 3, pp. 316-338.
Mcclelland, D. (1961) The Achieving Society, Princeton, NJ. Von nostrand.
Mitchelmore, S., and Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competences: a literature review and development Agenda. Int. J. Entrep. Behav. Res. 16, 92111. doi: 10.1108/13552551011026995
Mosey, S., Wright, M. and Clarysse, B. (2012), Transforming traditional university structures for the knowledge economy through multidisciplinary institutes, Cambridge Journal of Economics, Vol. 36 No. 3, pp. 587-607.
Pittaway, L. and Edwards, C. (2012), Assessment: examining practice in entrepreneurship education, Education ț Training, Vol. 54 Nos 8/9, pp. 778-800.
Pugh, R., Lamine, W. and Jack, S. (2018), The entrepreneurial university and the region: what role for entrepreneurship departments?, European Planning Studies, Vol. 26 No. 9, pp. 1835-1855, available at: https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1447551
Rideout, E.C. and Gray, D.O. (2013), Does entrepreneurship education really work? A review and methodological critique of the empirical literature on the effects of university-based entrepreneurship education, Journal of Small Business Management, Vol. 51 No. 3, pp. 329-351.
Saeed, S., Yousafzai, S.Y., Yani-De‐Soriano, M. and Muffatto, M. (2015), The role of perceived university support in the formation of students entrepreneurial intention, Journal of Small Business Management, Vol. 53 No. 4, pp. 1127-1145.
Sánchez, J.C. (2011), University training for entrepreneurial competencies: its impact on intention of venture creation, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 7 No. 2, pp. 239-254.
Seguí-Mas, E., Oltra, V., Tormo-Carbó, G. and Sarrión-Vińes, F. (2018), Rowing against the wind: how do times of austerity shape academic entrepreneurship in unfriendly environments?, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 14 No. 3, pp. 725-766, available at: https://doi.org/10.1007/s11365-017-0478-z
Shapero, A. (1975), The displaced, uncomfortable entrepreneur, Psychology Today, Vol. 9 No. 6, pp. 83-88.
Shapero, A. and Sokol, L. (1982), The social dimensions of entrepreneurship, Encyclopedia of Entrepreneurship, Vol. 1 pp. 72-90.
Simeone, L., Secundo, G. and Schiuma, G. (2018), Arts and design as translational mechanisms for academic entrepreneurship: the metaLAB at Harvard case study, Journal of Business Research, Vol. 85, April, pp. 434-443, available at: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.021
Sitzmann, T., Ely, K., Brown, K.G. and Bauer, K.N. (2010), Self-assessment of knowledge: a cognitive learning or affective measure?, Academy of Management Learning and Education, Vol. 9 No. 2, pp. 169-191.
Smith, B. and Morse, E. (2005), Entrepreneurial Competencies: Literature Review and Best Practices, Small Business Policy Branch, Industry Canada, Ottawa. ET 63,5 742
Timmons, J; Spinelli, S. (2008) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century. Mcgraw Hill Higher education.
Tittel, A. and Terzidis, O. (2020), Entrepreneurial competences revised: developing a consolidated and categorized list of entrepreneurial competences, Entrepreneurship Education, Vol. 3 No. 1, pp. 1-35.
Tounes, A., Lassas-Clerc, N. and Fayolle, A. (2014), Perceived entrepreneurial competences tested by business plan pedagogies, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 21 No. 14, pp. 541-557.
Varela, R. (2008) Innovación empresarial arte y ciencia en la creación de empresas. Pearson Prentice Hall editores, Tercera edición.
Ventura, R., and Quero, M. J. (2017). La universidad emprendedora como ecosistema de servicio: el caso de Link by UMA-Atech. Econ. Ind. 404, 105114.
Villani, E., Rasmussen, E. and Grimaldi, R. (2017), How intermediary organizations facilitate universityindustry technology transfer: a proximity approach, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 114, January, pp. 86-102, available at: http://dx.doi.org/10.1016/ j.techfore.2016.06.004
© 2024 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂ©mica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â