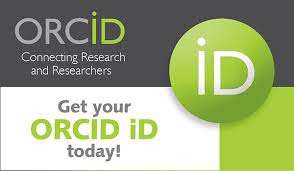![]()
Análisis comparativo de la gestión cultural desde la mirada occidental vs la cosmovisión andina
Comparative analysis of cultural management from a Western perspective vs. an Andean worldview
Análise comparativa da gestăo cultural a partir de uma perspectiva ocidental versus uma visăo de mundo andina
 |
Correspondencia: jeh1301carlos@gmail.com
Ciencias Técnicas y Aplicadas
Artículo de Investigación
* Recibido: 27 septiembre de 2025 *Aceptado: 20 de octubre de 2025 * Publicado: 08 de noviembre de 2025
I. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.
Resumen
Introducción: La gestión cultural está atravesada por tensiones paradigmáticas entre la visión occidental, de carácter instrumental y estatocéntrica, y la cosmovisión andina, basada en la relacionalidad y el Buen Vivir. Este artículo analizó comparativamente ambos enfoques. El objetivo principal fue comparar los fundamentos de la gestión cultural desde la mirada occidental y la cosmovisión andina, identificando sus postulados en torno a la naturaleza, la comunidad y lo político. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y documental, aplicando el método de comparación teórica de Neuman (2006) para contrastar sistemáticamente ambos paradigmas a través de dimensiones analíticas predefinidas. El análisis reveló una divergencia ontológica fundamental: mientras la perspectiva occidental concibe la naturaleza como objeto y la comunidad como una red de intereses, la visión andina la entiende como un sujeto viviente y una unidad espiritual-territorial. Asimismo, lo político en el paradigma occidental se centra en la representación estatal, mientras que en el andino se ejerce mediante la autonomía y la participación comunitaria directa. Conclusiones: Se concluye que la gestión cultural hegemónica presenta limitaciones para integrar saberes y prácticas comunitarias, lo que exige un giro decolonial e intercultural que reconozca la pluralidad de ontologías y fortalezca la autonomía de los pueblos.
Palabras clave: Cosmovisión andina; descolonización; gestión cultural; interculturalidad; modernidad occidental.
Abstract
Cultural management is marked by paradigmatic tensions between the Western, instrumental, and state-centric vision and the Andean worldview, based on relationality and Buen Vivir (Good Living). This article comparatively analyzed both approaches. The main objective was to compare the foundations of cultural management from the Western perspective and the Andean worldview, identifying their postulates regarding nature, community, and politics. The research was conducted using a qualitative and documentary approach, applying Neuman's (2006) method of theoretical comparison to systematically contrast both paradigms through predefined analytical dimensions. The analysis revealed a fundamental ontological divergence: while the Western perspective conceives of nature as an object and the community as a network of interests, the Andean vision understands it as a living subject and a spiritual-territorial unity. Likewise, the political in the Western paradigm is centered on state representation, while in the Andean paradigm it is exercised through autonomy and direct community participation. Conclusions: It is concluded that hegemonic cultural management presents limitations in integrating community knowledge and practices, which demands a decolonial and intercultural shift that recognizes the plurality of ontologies and strengthens the autonomy of peoples.
Keywords: Andean worldview; decolonization; cultural management; interculturality; Western modernity.
Resumo
A gestăo cultural é marcada por tensőes paradigmáticas entre a visăo ocidental, instrumental e centrada no Estado, e a cosmovisăo andina, baseada na relacionalidade e no Buen Vivir (Bom Viver). Este artigo analisou comparativamente ambas as abordagens. O objetivo principal foi comparar os fundamentos da gestăo cultural sob a perspectiva ocidental e a cosmovisăo andina, identificando seus postulados referentes à natureza, à comunidade e à política. A pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem qualitativa e documental, aplicando o método de comparaçăo teórica de Neuman (2006) para contrastar sistematicamente ambos os paradigmas por meio de dimensőes analíticas predefinidas. A análise revelou uma divergência ontológica fundamental: enquanto a perspectiva ocidental concebe a natureza como um objeto e a comunidade como uma rede de interesses, a visăo andina a compreende como um sujeito vivo e uma unidade espiritual-territorial. Da mesma forma, o político no paradigma ocidental centra-se na representaçăo estatal, enquanto no paradigma andino exerce-se por meio da autonomia e da participaçăo direta da comunidade. Conclusőes: Conclui-se que a gestăo cultural hegemônica apresenta limitaçőes na integraçăo do saber e das práticas comunitárias, o que exige uma mudança decolonial e intercultural que reconheça a pluralidade de ontologias e fortaleça a autonomia dos povos.
Palavras-chave: Cosmovisăo andina; descolonizaçăo; gestăo cultural; interculturalidade; modernidade ocidental.
Introducción
La gestión cultural se encuentra atravesada por múltiples paradigmas que revelan tensiones entre visiones occidentales e indígenas del mundo. Mientras la perspectiva occidental ha institucionalizado la cultura desde marcos racionales, individualistas y tecnocráticos, la cosmovisión andina propone una comprensión relacional y comunitaria, profundamente ligada al territorio, la reciprocidad y el Buen Vivir.
Cultura
La cultura, entendida como una construcción colectiva situada, se manifiesta en procesos de hibridación, identidad, territorio y comunidad. Según García Canclini (1990), la hibridación cultural opera cuando el proceso de hibridización significa el rompimiento de las fronteras que separaban las culturas tradicionales, la cultura de elites y la cultura de masas (p. 18), evidenciando que en América Latina lo moderno y lo tradicional no se sustituyen, sino que coexisten y se reconfiguran mutuamente. Esta dinámica supone que las tensiones entre formalidad e informalidad en lo social generan nuevas formas culturales, como demuestra García Canclini al afirmar que la modernidad no sustituyó a las tradiciones, sino que ambas coexisten (García Canclini, 1990). Por su parte, Hall (1990) refuerza esta idea al describir cómo la identidad cultural no es una esencia estable, sino una construcción discursiva: distingue entre una identidad basada en una cultura compartida y otra que reconoce la discontinuidad histórica, pues las identidades son un asunto de llegar a ser así como de ser (Hall, 1990, p. 349‑350) . Así, la identidad se constituye en la intersección entre representación y subjetividad, en el punto de sutura entre discurso e individuo. Clifford Geertz, al interpretar la cultura como sistema simbólico, también aporta a esta comprensión: no es solo un conjunto de prácticas, sino un entramado de significados compartidos que dan sentido a la experiencia colectiva.
La dimensión territorial de la cultura se refuerza en los procesos globales de desplazamiento y emergencia de comunidades. Appadurai (1996) seńala que la globalización cultural está marcada por flujos disociados y culturas desterritorializadas, pero también, paradójicamente, por la revalorización de territorios étnicos como espacios de resistencia y legitimidad. Estas comunidades buscan construir su autonomía cultural y política, negociando su pertenencia frente al Estado‑nación. Martín‑Barbero (1991) enfatiza los desplazamientos culturales que redefine lo popular en la comunicación, destacando cómo los medios no solo trasladan contenidos, sino que transforman las prácticas sociales de los cuerpos colectivos. La cultura popular, entonces, se convierte en un campo de mediación y negociación, donde lo local y lo global se tejen cotidianamente. Geertz (1973/1974), en su propuesta de interpretación, proporciona una metodología para desentrańar esos sistemas simbólicos contextualizados, pues toda cultura es una red de símbolos que requieren ser interpretada a partir de sus propios significados. Así, comunidad e identidad aparecen como construcciones situadas, mediadas por territorios reales y simbólicos, donde la cultura es siempre una experiencia colectiva y dinámica.
Gestión Cultural
La gestión cultural, en su dimensión institucionalizada, requiere comprender cómo los campos culturales, el habitus y los capitales simbólicos interactúan para definir el acceso y la jerarquía cultural. Pierre Bourdieu (1991) describe que un campo es una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones condicionadas por diversas formas de capital, y que en ese espacio se producen luchas para conservar o transformar las posiciones dominantes. Su teoría del habitus enfatiza que los agentes internalizan durante la socialización disposiciones que funcionan como estructuras estructurantes y condicionan sus prácticas culturales, sin necesidad de reflexión consciente (Bourdieu, 1991, p. 192). Además, distingue entre tres especies de capital cultural incorporado, objetivado e institucionalizado, además del capital simbólico, que se reconoce como prestigio y legitimidad (Bourdieu, 1988, p. 172).
En el marco de las políticas culturales, este enfoque implica que los gestores deben reconocer cómo las instituciones reproducen desigualdades simbólicas, legitimando ciertos gustos y prácticas como superiores. George Yúdice (2003) argumenta que la cultura se instrumentaliza como recurso económico y social, pero enfatiza que esa lógica implica la transformación de bienes culturales en productos susceptibles de gestión, consumo y rentabilidad, lo que pone en tensión su valor democrático y comunitario (p. ). Por lo tanto, la gestión cultural requiere de una mirada crítica para evitar la mercantilización acrítica y favorecer la inclusión de capitales culturales residuales desde comunidades tradicionalmente excluidas.
Desde una perspectiva latinoamericana, la gestión cultural comunitaria desafía el modelo occidental de institucionalización. En esta línea, Franco Roldán (2018) propone una gestión cultural crítica que conecta derechos culturales con políticas públicas desde pedagogías liberadoras, reconociendo las tensiones entre aparato estatal, mercado y movimientos sociales. Junto a Yúdice, quienes coinciden en que la cultura puede ser un recurso económico legítimo, pero también advierten que su conversión en mercancía puede erosionar su potencial emancipador. Así, el desafío de la gestión cultural en América Latina es articular institucionalización, políticas públicas y derechos culturales sin perder la raíz comunitaria: debe ser un proceso estratégico que, desde una concepción de cultura situada y comunitaria, garantice acceso, participación, reconocimiento y visibilidad a todas las voces, especialmente las subalternas.
Epistemología
En la epistemología decolonial, la noción de saber está profundamente atravesada por relaciones de poder heredadas del colonialismo. Aníbal Quijano (2000) define la colonialidad del saber cómo un proceso mediante el cual la hegemonía de Europa sobre el nuevo modelo de poder global concentró todas las formas de control de la subjetividad, la cultura y especialmente el conocimiento y la producción de conocimiento (p. 535). Esta colonialidad no desaparece con la independencia política, pues persiste como patrón mundial de dominación epistémica que margina los saberes del Sur (Quijano, 2000, p. 342).
En contraposición, Walter Mignolo (2009) propone el despegue del pensamiento decolonial y plantea la construcción de un pluriverso epistémico, un espacio donde múltiples racionalidades conviven y desafían la pretensión unívoca del conocimiento occidental, la modernidad y su geopolítica del saber. Esta propuesta sugiere que es necesario avanzar hacia una geopolítica epistémica que reconozca y legitime las múltiples formas de conocimiento, no solo como agregados culturales, sino como sistemas autónomos de comprensión del mundo.
Boaventura de Sousa Santos (2014) amplía este enfoque al proponer las epistemologías del Sur y la ecología de saberes, donde distintos conocimientos conviven en un diálogo horizontal para enfrentar no solo injusticias sociales sino también el eurocentrismo en la producción intelectual. Santos seńala que estas epistemologías deben entenderse como algo más que una crítica, es una apuesta por la coexistencia de diferentes formas de conocer y de ser en el mundo. Catherine Walsh (2007) retoma esta articulación al enfatizar la interculturalidad crítica, una pedagogía decolonial que cuestiona las jerarquías del saber y promueve la reconstrucción de una historia del conocimiento geopolíticamente situada.
Finalmente, Enrique Dussel (1995) aporta desde la Filosofía de la Liberación una ruptura con la modernidad eurocéntrica: su crítica al sujeto cartesiano reconoce la necesidad de un pensamiento radicalmente situado en las condiciones de opresión producidas por la colonialidad. En conjunto, estos autores proponen una mirada epistemológica plural, situada, radicalmente crítica a la universalidad occidental, y comprometida con la justicia cognitiva y la dignidad de los conocimientos subalternos.
Cosmovisión Andina
La cosmovisión andina articula principios fundamentales como el Buen Vivir (sumak kawsay o suma qamańa), la dualidad, la reciprocidad, la comunidad y la conexión sagrada con la Pachamama. Fernando Huanacuni (2010) explica que el Buen Vivir no es solo una propuesta política o económica, sino una forma de existencia: Los pueblos originarios planteamos una forma de convivencia con el propósito de cuidar el equilibrio y la armonía que constituyen la vida (p. 11). Esta visión se aleja del paradigma del desarrollo lineal y acumulativo occidental y recupera un enfoque holístico e interrelacional, donde todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente (Huanacuni, 2010, p. 13).
Carlos Milla Villena (2018), por su parte, sostiene que la cultura andina se estructura desde una lógica de dualidad complementaria, no como oposición, sino como coexistencia: la comunidad andina es la expresión de la articulación de opuestos complementarios, en una dinámica de equilibrio (p. 30). Además, en su obra Génesis de la Cultura Andina (1979), argumenta que la astronomía y los ciclos cósmicos están integrados en la vida comunitaria, generando una organización social que reproduce los ritmos celestes. Así, la cosmovisión andina no es solo simbólica, sino profundamente estructural, y se manifiesta tanto en lo cotidiano como en lo espiritual.
Desde un enfoque crítico y decolonial, Silvia Rivera Cusicanqui (2010) desarrolla el concepto de saberes chixi, una epistemología que reconoce la coexistencia de elementos opuestos sin pretensión de fusión o síntesis. En su obra Chixinakax utxiwa, advierte que la descolonización no puede consistir en la simple negación de la modernidad, sino en la práctica de convivencias conflictivas y creativas (p. 23). Esta propuesta resignifica la interculturalidad como práctica de resistencia frente a los discursos hegemónicos que subordinan los saberes indígenas. Asimismo, María Eugenia Choque (2023) denuncia que la cosmovisión aymara ha sido históricamente invisibilizada y que las mujeres indígenas enfrentan una doble opresión: la condición de subordinación lleva a enfrentar diversos problemas, y de ahí la necesidad de trabajar en el empoderamiento de las mujeres indígenas (p. 17).
Josef Estermann (2006) complementa este enfoque proponiendo una filosofía andina basada en la relacionalidad, el equilibrio y la complementariedad como categorías filosóficas propias. Estermann insiste en que la teología desde los Andes debe partir de las categorías culturales andinas y no desde marcos europeos (p. 85). En conjunto, estas voces construyen una mirada que supera la folklorización de lo indígena y posicionan a la cosmovisión andina como una alternativa epistemológica, ontológica y política frente a la modernidad eurocentrada. El resultado es una propuesta de vida comunitaria, justa, relacional y armónica con la naturaleza, donde el saber no se acumula, sino que se comparte, y la vida se concibe como un tejido entrelazado entre humanidad, cosmos y tierra.
Modernidad Occidental
La modernidad occidental se sustenta en el individualismo, la racionalidad técnica, el progreso y la formación del Estado-nación, conceptos que han sido críticamente analizados por diversos intelectuales. Max Weber (2005) destaca en La ética protestante y el espíritu del capitalismo cómo la creciente racionalización lleva a un proceso de desencantamiento del mundo (Entzauberung der Welt) (p. 16), donde la magia y lo sobrenatural son reemplazados por el cálculo técnico y el control burocrático, lo que él llamó la jaula de hierro. Esta lógica culmina en estructuras burocráticas impersonalizadas, jerárquicas y racionalizadas, fundamentales para la organización moderna del Estado-nación.
Michel Foucault (1980) por su parte, articula la idea de biopolítica, seńalando que el poder moderno opera sobre la vida misma. Define la biopolítica como la entrada de fenómenos propios de la vida de una especie humana en el orden del conocimiento y el poder (p. 141), donde el cuerpo individual se convierte en objeto de disciplina y control por parte del Estado, reforzando así la gestión racional de las poblaciones. En conjunto, Weber y Foucault nos muestran una modernidad centrada en el individuo calculable, gobernable y administrado a través de estructuras tecnoburocráticas estatales, desplazando valores tradicionales y afectivos.
El proyecto moderno, desde la perspectiva de Jürgen Habermas (1981), busca construir una racionalidad orientada al entendimiento comunicativo, diferenciándose de la racionalidad instrumental burocrática weberiana. Su obra Teoría de la acción comunicativa propone que la modernidad todavía es un proyecto inacabado, que puede regenerarse si se fortalece la esfera pública y el consenso en el discurso racional entre iguales. Zygmunt Bauman (2003), en cambio, describe esta misma modernidad como líquida, subrayando la incertidumbre identitaria y la fragilidad de los vínculos colectivos debido a la individualización extrema: la modernidad líquida se caracteriza por un proceso de constante y continua desregulación deja, sin embargo, como residuo inseguridad y ansiedad (Bauman, 2015, p. 279‑282). Esta visión describe un Estado-nación cada vez más frágil y un individuo carente de referentes estables.
Finalmente, Bruno Latour (1991/1993) cuestiona la separación naturaleza‑sociedad, propuesta central de la modernidad. En We Have Never Been Modern, argumenta que dicha separación es una ilusión moderna, proponiendo en cambio un "Parlamento de las Cosas", donde humanos, no-humanos y saberes conviven en redes híbridas (p. 4). Según Latour, solo al reconocer esta hibridez podremos superar la lógica de dominación técnica sobre la naturaleza, abriendo paso a una modernidad realmente plural y no dualista.
Este artículo tiene como objetivo principal comparar la gestión cultural desde la mirada occidental y la cosmovisión andina, a partir del análisis documental de fuentes académicas que aborden sus fundamentos conceptuales y prácticos. Se propone: (1) identificar enfoques teóricos clave en torno a la cultura y su gestión, atendiendo a cómo cada paradigma concibe la relación con la naturaleza, la comunidad, la economía y lo político; (2) analizar experiencias comunitarias andinas documentadas académicamente, que evidencien formas alternativas de gestión cultural ancladas en el Buen Vivir, la reciprocidad y la territorialidad; y (3) sintetizar aportes metodológicos que articulen lo cultural con lo territorial desde una perspectiva crítica e intercultural, con el fin de enriquecer los debates sobre gestión cultural en América Latina.
Metodología
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo documental y comparativo, centrado en el análisis de teorías sociales aplicadas al campo de la gestión cultural. El objetivo fue contrastar los marcos teóricos que sustentan la gestión cultural desde la mirada occidental y desde la cosmovisión andina. Para ello, se aplicó el método de comparación teórica propuesto por Lawrence Neuman (2006), el cual sugiere organizar el análisis en torno a dimensiones clave compartidas que permitan establecer contrastes estructurados entre paradigmas diferentes.
Tabla 1. Método de comparación teórica según Neuman (2006)
|
Elemento del método |
Descripción |
|
1. Selección de teorías o enfoques |
Elegir marcos teóricos distintos, relevantes para el fenómeno a analizar. |
|
2. Definición de dimensiones clave comunes |
Identificar categorías comparables entre ambas teorías (llamadas dimensiones compartidas). |
|
3. Construcción de criterios analíticos |
Formular preguntas o indicadores para cada dimensión, que permitan contrastar los enfoques teóricos. |
|
4. Recolección y análisis documental |
Examinar textos, teorías, documentos y casos que representen cada enfoque, con base en las dimensiones definidas. |
|
5. Comparación sistemática |
Contrastar las respuestas o postulados de cada enfoque teórico frente a cada dimensión clave. |
|
6. Interpretación teórica |
Analizar las implicaciones epistemológicas, ideológicas y prácticas de las diferencias y similitudes encontradas. |
|
7. Construcción de aportes o síntesis |
Elaborar una conclusión o marco integrador que visibilice los aportes metodológicos, teóricos o prácticos surgidos del contraste. |
Nota. Diseńada por el autor basa en el modelo desarrollado por Neuman (2006) en su libro Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
De acuerdo a la Tabla 1, el diseńo de la investigación constó de siete etapas metodológicas: (1) selección de los dos enfoques teóricos a comparar; (2) definición de cuatro dimensiones analíticas comunes: naturaleza, comunidad, economía y política; (3) formulación de criterios de análisis para cada dimensión; (4) recopilación de fuentes secundarias relevantes mediante un muestreo teórico-intencional; (5) análisis sistemático de contenido documental; (6) interpretación crítica de las divergencias y convergencias teóricas; y (7) síntesis de aportes metodológicos y conceptuales.
La población de estudio estuvo compuesta por obras académicas publicadas entre 1990 y 2023, incluyendo libros, artículos científicos, ponencias, planes de gestión cultural y documentos institucionales de políticas culturales. Las fuentes fueron seleccionadas en función de su relevancia teórica, legitimidad académica y pertinencia temática con los ejes definidos. No se empleó una muestra estadística, sino una estrategia de selección intencional, privilegiando autores reconocidos en el ámbito del pensamiento occidental (sociología, filosofía, teoría cultural) y del pensamiento andino y decolonial.
Las técnicas de análisis empleadas incluyeron el análisis de contenido categorial, la codificación por dimensión y la elaboración de matrices comparativas, siguiendo los lineamientos del enfoque hermenéutico-interpretativo. Esta metodología garantiza la reproducibilidad del análisis y permite avanzar hacia una propuesta crítica de gestión cultural intercultural y territorialmente situada.
Resultados y Discusión
Comparación teórica: Dimensión Naturaleza
Dentro de la sociología de la cultura, autores como Pierre Bourdieu (1999) abordan el entorno natural no como una categoría autónoma, sino como parte del campo social y sus estructuras simbólicas. La naturaleza queda subsumida en el habitus y en las prácticas culturales, pero no se problematiza como sujeto, sino como escenario de reproducción simbólica. Es decir, la naturaleza es trasfondo, no agente.
Raymond Williams (1976), aunque más crítico, seńala que la noción de naturaleza ha sido históricamente construida como una categoría opuesta a la cultura, lo que refuerza el dualismo occidental. En su obra Ideas of Nature, expone cómo la naturaleza fue progresivamente cosificada en la modernidad, pasando de ser vista como maestra a ser vista como recurso utilizable.
Néstor García Canclini (1990), en Culturas híbridas, aborda la transformación de los espacios naturales en bienes patrimoniales, sujetos a procesos de museificación, folklorización y turistificación. La naturaleza entra así en la lógica del mercado cultural. Aunque Canclini reconoce los procesos de hibridación, no cuestiona profundamente la visión instrumental del entorno.
En la filosofía crítica, Adorno y Horkheimer (1944) en Dialéctica de la Ilustración, denuncian cómo la razón instrumental ha convertido a la naturaleza en objeto de dominación. Sin embargo, su enfoque se mantiene dentro de un marco antropocéntrico, centrado en la alienación del sujeto moderno, sin rescatar la agencia ecológica.
Jürgen Habermas, por su parte, en Teoría de la acción comunicativa, da mayor peso a los procesos de racionalización social que a las relaciones con la naturaleza. En su modelo, el medio ambiente es parte del "mundo objetivo", susceptible de ser discutido desde consensos racionales, pero no como un sujeto de derecho.
Así, en la teoría de políticas culturales, George Yúdice (2002) plantea que la cultura se ha vuelto un recurso estratégico para el desarrollo. Bajo esta lógica, los recursos naturales y por ende la naturaleza misma son reconfigurados como capital cultural, útil para procesos de gobernanza, turismo o branding territorial. Similar postura encontramos en Zallo y Acha, que enfatizan la regulación estatal del patrimonio natural como insumo económico y simbólico, sin desafiar el paradigma de gestión.
La cosmovisión andina, como la interpreta Silvia Rivera Cusicanqui (2010), rompe radicalmente con el binarismo sujeto/objeto. En su obra Chixinakax utxiwa, plantea que la naturaleza no es exterior al humano, sino parte del entramado de lo viviente, y que el pensamiento aymara.
Catherine Walsh (2009), desde la pedagogía decolonial, argumenta que el pensamiento andino se basa en una epistemología de la relacionalidad, donde el saber emerge del vínculo con la tierra y no desde la objetivación. En esta lógica, el territorio no es algo que se posee o administra, sino que se habita y se cuida, como parte de una comunidad ampliada.
Javier Lajo (2006), en Qhapaq Ńan, la ruta del poder, sostiene que la Pachamama no es una metáfora, sino una realidad ontológica. Es madre, es dadora de vida, y por tanto, gestionar cultura es también gestionar la relación con ella. Para Lajo, no hay cultura sin territorio ni espiritualidad sin geografía. Aníbal Quijano (2000), en su teoría de la colonialidad del poder, expone cómo la imposición del paradigma occidental implicó la desvalorización de las epistemologías indígenas, entre ellas, aquellas que otorgaban estatus ontológico a la naturaleza.
Desde la propuesta del Sumak Kawsay (Buen Vivir), presente en la Constitución ecuatoriana de 2008, la naturaleza es reconocida como sujeto de derechos. Este principio se sustenta en una ontología comunitaria, en la que todos los seres están interconectados. El Sumak Kawsay no busca gestionar la naturaleza en términos modernos, sino vivir bien con ella, en equilibrio, armonía y reciprocidad.
Tabla 1. Comparación Teórica en relación a la Dimensión Naturaleza de la Perspectiva Occidental vs Cosmovisión Andina
|
Elemento |
Perspectiva Occidental |
Cosmovisión Andina |
|
Ontología |
Dualista (sujeto vs. objeto) |
Relacional (interdependencia entre seres) |
|
Naturaleza como |
Objeto cultural o recurso gestionable |
Sujeto viviente, madre tierra, sagrada |
|
Relación cultura-naturaleza |
Dominación simbólica o instrumentalización |
Reciprocidad, espiritualidad, vínculo de cuidado |
|
Gestión cultural del entorno |
Patrimonialización, conservación, branding |
Ofrendas, rituales, armonización con el entorno |
|
Epistemología |
Antropocéntrica, racionalista |
Comunitaria, territorial, espiritual |
|
Paradigma de fondo |
Modernidad, razón instrumental |
Buen vivir, relacionalidad, descolonización |
Nota. Diseńada por el autor, consultando la bibliografía de autores como Bourdieu, Williams, Canclini, Yúdice, Habermas, Cusicanqui, Walsh, Lajo, Quijano
Este contraste muestra que, mientras en la tradición occidental la naturaleza es conceptualizada como algo que se administra o representa, en la cosmovisión andina la naturaleza es alguien con quien se convive. El paso de algo a alguien marca una diferencia ontológica profunda: se trata de dos mundos epistémicos.
Desde el punto de vista de la gestión cultural, esto implica dos consecuencias:
1. El modelo occidental tiende a convertir los territorios en mercancías simbólicas, lo que justifica su inclusión en mercados culturales o estrategias de desarrollo.
2. El enfoque andino propone una gestión basada en el cuidado, el ritual y la reciprocidad, donde el gestor cultural no es un técnico, sino un mediador espiritual y comunitario.
Este análisis invita a reconsiderar críticamente los supuestos antropológicos y epistemológicos de la gestión cultural hegemónica, proponiendo un giro hacia la interculturalidad y la descolonización del saber.
Comparación teórica: Dimensión Comunidad
En el pensamiento occidental moderno, la idea de comunidad ha estado en constante tensión con conceptos como sociedad e individuo. A menudo, la comunidad es vista como un estadio anterior o residual frente a la modernización.
En la teoría de Pierre Bourdieu (1986), la comunidad no es un sujeto colectivo como tal, sino un campo de relaciones de poder, donde los actores compiten por capitales (económico, cultural, social, simbólico). Las relaciones no se dan por afinidad afectiva o comunalidad, sino por intercambio estratégico. Lo comunitario, en este enfoque, se descompone en redes de interés.
El concepto de capital social es relevante aquí: los vínculos sociales se valorizan en función de su capacidad para producir beneficios simbólicos o materiales. El sentido de pertenencia queda subordinado a estructuras de poder.
Williams (1976) rescata la noción de comunidad como un significado residual, es decir, como algo que se ha perdido frente al avance de la industrialización y el urbanismo. En su análisis de las palabras clave de la cultura, comunidad es un término cargado de afectividad, pero escasamente operativo en la realidad social moderna. Se convierte, muchas veces, en un mito estético o un ideal político.
En García Canclini, la idea de comunidad aparece atravesada por procesos de hibridación cultural, donde los sujetos ya no se definen exclusivamente por la pertenencia étnica o territorial, sino por trayectorias múltiples (consumo, medios, migración). La comunidad se diluye en identidades móviles y multiculturales, más que en vínculos territoriales o solidarios fuertes.
Para Jürgen Habermas, la comunidad política deseable es aquella que se constituye mediante el discurso racional, es decir, a través de consensos logrados en el espacio público. No es la comunidad de la sangre o del territorio, sino la de los ciudadanos deliberativos. Esta visión, aunque ética, abstracta la experiencia comunal y la subordina a la lógica del Estado-nación.
En la teoría de políticas culturales, Yúdice (2002) considera a la comunidad como un recurso estratégico, sobre todo en términos de gobernabilidad y desarrollo. Se reconoce la importancia de los actores locales, pero se los inserta en una lógica de gestión que tiende a tecnificar y mediatizar lo comunitario, reduciendo su potencia política a la de grupo de interés.
Desde la cosmovisión andina, la comunidad no es un agregado de individuos, sino una unidad vivencial, afectiva y espiritual, que incluye tanto a las personas como a los animales, los ancestros, las montańas y la tierra. La comunidad es territorio, memoria y reciprocidad.
Para Cusicanqui (2010), la comunidad aymara no se define por una lógica homogénea, sino por la convivencia de elementos diversos y hasta contradictorios: lo chixi. La comunidad no niega la diferencia, sino que la sostiene en equilibrio. Además, incluye el tiempo cíclico, la ritualidad compartida y la memoria colectiva como ejes de cohesión.
En la obra de Lajo (2006), la comunidad andina es parte del ayllu, una organización que incluye personas, espíritus, cerros y chacras. Es una unidad no sólo social, sino ontológica. La comunidad no es gestionada, es vivida: todos sus miembros visibles e invisibles están vinculados por relaciones de reciprocidad. El gestor cultural no es un administrador, sino un comunal más.
Walsh (2009) propone entender a las comunidades indígenas no como poblaciones vulnerables, sino como sujetos epistémicos y políticos. La comunidad es portadora de un saber territorial y ancestral, que resiste la imposición del Estado-nación moderno. Es también un espacio de aprendizaje colectivo, desde donde se articula una pedagogía decolonial.
Para Quijano (2000), la colonización destruyó los modos comunitarios originarios e impuso una racionalidad individualista. Pero en la resistencia andina, la comunidad subsiste como modo alternativo de vida, que desafía la lógica capitalista y eurocéntrica. Es un foco de memoria histórica y de acción colectiva.
Tabla 2. Comparación Teórica en relación a la Dimensión Comunidad de la Perspectiva Occidental vs Cosmovisión Andina
|
Elemento |
Perspectiva Occidental |
Cosmovisión Andina |
|
Definición de comunidad |
Red de intereses, capital social, público racional |
Ayllu vivencial, unidad espiritual-territorial |
|
Tipo de sujeto colectivo |
Ciudadano, consumidor, actor social estratégico |
Sujeto político-territorial, ancestral y viviente |
|
Vínculos sociales |
Racionales, contractuales, mediáticos |
Recíprocos, rituales, afectivos, cíclicos |
|
Inclusión de no humanos |
No (naturaleza como objeto) |
Sí (cerros, agua, ancestros, espíritus) |
|
Forma de cohesión |
Institucional, simbólica, funcional |
Espiritual, territorial, histórica |
|
Papel del gestor cultural |
Técnico, mediador institucional |
Comunal, cuidador del equilibrio |
Nota. Diseńada por el autor, consultando la bibliografía de autores como Bourdieu, Williams, Canclini, Yúdice, Habermas, Cusicanqui, Walsh, Lajo, Quijano
La noción de comunidad en la tradición occidental se encuentra fragmentada, instrumentalizada o institucionalizada. Aunque reconoce su importancia, tiende a abordarla como un recurso de gestión, no como una forma de vida.
En cambio, la visión andina reivindica a la comunidad como una totalidad vivencial, espiritual y política, que articula saber, territorio y memoria. Esto desafía profundamente la lógica moderna de la gestión cultural, porque:
· Rompe con la dicotomía entre naturaleza y sociedad.
· Subvierte el rol del gestor cultural, exigiendo su participación dentro del tejido comunitario.
· Propone un paradigma de soberanía cultural territorial, que no delega su legitimidad en el Estado, sino en la propia tradición viva.
Comparación teórica: Dimensión Política
Desde el enfoque occidental moderno, lo político en la gestión cultural ha estado vinculado a los marcos del Estado-nación, la ciudadanía liberal, y las estructuras institucionales de representación y gobernabilidad. La política cultural, como campo especializado, ha sido formulada desde arriba, en clave de administración técnica, planificación y legitimación simbólica del Estado.
Theodor Adorno, desde la Escuela de Frankfurt, plantea que la cultura ha sido subsumida bajo la lógica del capital en la forma de industria cultural. En este marco, la política cultural no es participativa ni emancipadora, sino un mecanismo de dominación ideológica, que reproduce el statu quo. Aunque no propone una política cultural alternativa en términos prácticos, su crítica revela el control estructural de las élites sobre lo simbólico.
Jürgen Habermas (1962) introduce la noción de esfera pública como espacio de deliberación democrática, donde los ciudadanos pueden discutir libremente sobre asuntos comunes. Este ideal normativo ha influido en las políticas culturales participativas. Sin embargo, en la práctica, la participación suele estar mediada por instituciones burocráticas, y el acceso a la esfera pública está condicionado por el capital cultural.
Williams (1976) identifica en la cultura un terreno de lucha simbólica entre hegemonía y contrahegemonía. Aunque reconoce que la cultura puede ser un campo de resistencia, también seńala que los aparatos culturales estatales y mediáticos suelen reflejar los intereses de clases dominantes. En este sentido, el poder sobre lo cultural está centralizado en estructuras políticas e institucionales.
Canclini (1990, 2004) reconoce que los Estados y organismos internacionales (UNESCO, BID) formulan políticas culturales con lógicas tecnocráticas. Plantea que es necesario ampliar la participación ciudadana en dichas políticas, pero esto se limita muchas veces a consultas, convocatorias o consejos asesorados, más que a una real autonomía de las comunidades culturales.
En la cosmovisión andina y el pensamiento decolonial, lo político no se reduce al ámbito del Estado, ni se basa en la representación delegada, sino en la participación directa, colectiva y territorializada. La política no es un sistema abstracto, sino una práctica situada en lo comunal, orientada a la vida buena (sumak kawsay) y a la defensa de los vínculos con el entorno.
Cusicanqui denuncia que la política estatal reproduce una colonialidad interna, que subalterniza las formas propias de autogobierno indígena. Las comunidades no necesitan ser representadas, sino que deben ejercer autonomía territorial, cultural y epistémica. Critica el multiculturalismo funcional que incluye lo indígena solo como adorno folclórico en las políticas estatales.
Para Quijano, el poder moderno se estructura en una matriz colonial que impone una división racial y epistémica del mundo. Las decisiones sobre la cultura están monopolizadas por instituciones occidentales, que niegan la agencia política de los pueblos indígenas. Por eso, una gestión cultural decolonial debe restituir el derecho al autogobierno cultural y simbólico.
Walsh habla de una política de los pueblos y comunidades, que no pide permiso para existir ni para gestionar lo suyo. Esta política no se basa en la representación liberal, sino en la participación directa, comunitaria, asamblearia y consensual, enraizada en el territorio y en la experiencia histórica de resistencia.
Lajo plantea que el ayllu tiene una organización política propia, basada en autoridades rotativas, legitimadas por la comunidad, y en sistemas de toma de decisiones basados en la palabra, la escucha y el acuerdo. No hay distinción entre lo cultural y lo político: la autoridad cultural es también espiritual y territorial.
Tabla 3. Comparación Teórica en relación a la Dimensión Política de la Perspectiva Occidental vs Cosmovisión Andina
|
Elemento |
Perspectiva Occidental |
Cosmovisión Andina |
|
Sujeto político |
Estado, ciudadanía liberal, gestores técnicos |
Comunidad, ayllu, sabios y autoridades tradicionales |
|
Tipo de participación |
Representación delegada, tecnocrática, limitada |
Participación directa, consensual, rotativa |
|
Relación con el Estado |
Centralidad del Estado en decisiones culturales |
Autonomía respecto al Estado, resistencia a su injerencia |
|
Forma de toma de decisiones |
Planificación, convocatorias, políticas públicas |
Asamblea, consenso, ritualidad, consulta ancestral |
|
Lógica de acción |
Gestión, gobernabilidad, planificación cultural |
Autogobierno, relacionalidad, defensa territorial |
|
Reconocimiento de saberes |
Saber experto, académico, profesional |
Saber ancestral, situado, colectivo |
Nota. Diseńada por el autor, consultando la bibliografía de autores como Bourdieu, Williams, Canclini, Yúdice, Habermas, Cusicanqui, Walsh, Lajo, Quijano
El análisis de esta dimensión revela una tensión profunda entre la lógica estatal-representativa de las políticas culturales modernas y las formas comunitarias de autonomía cultural propias del mundo andino:
· La política cultural moderna pretende incluir, pero muchas veces absorbe y neutraliza las voces comunitarias, manteniéndolas subordinadas.
· La visión andina propone una política del vivir bien, donde lo cultural es inseparable de lo político, lo espiritual y lo territorial.
Así, para una gestión cultural verdaderamente intercultural, no basta con consultar a los pueblos, sino que debe reconocerse su derecho a decidir sobre sus propios procesos culturales, lo cual implica descentralizar el poder y descolonizar los marcos de gestión.
Conclusiones
El presente estudio permitió realizar un análisis comparativo de los paradigmas de la gestión cultural desde la mirada occidental y la cosmovisión andina, cumpliendo con el objetivo general y los específicos planteados. A través de un método documental y comparativo, se identificaron, analizaron y contrastaron ambas perspectivas en torno a dimensiones clave como la naturaleza, la comunidad y lo político.
Se constató que la gestión cultural occidental se sustenta en una ontología dualista que concibe la naturaleza como un objeto o recurso gestionable, la comunidad como una red de intereses o capital social, y lo político como un ámbito centralizado en el Estado-nación y la representación técnica. En contraste, la cosmovisión andina se fundamenta en una ontología relacional, donde la naturaleza es un sujeto viviente (Pachamama), la comunidad es una unidad espiritual-territorial (ayllu) que incluye a humanos y no humanos, y lo político se ejerce mediante la participación directa y la autonomía comunitaria.
Esta investigación contribuyó al campo de la gestión cultural al visibilizar las limitaciones del paradigma hegemónico occidental para comprender e integrar prácticas culturales arraigradas en lógicas comunitarias, reciprocitarias y no antropocéntricas. Asimismo, se avanzó en la articulación de un marco crítico que evidencia cómo la colonialidad del saber ha subalternizado los conocimientos y formas de gestión cultural de los pueblos andinos.
Como proyección, este trabajo sugiere la necesidad de desarrollar estudios de caso que exploren experiencias concretas de gestión cultural comunitaria andina, así como investigaciones que profundicen en metodologías interculturales para la formulación de políticas culturales descolonizadas. Futuras investigaciones podrían también examinar las tensiones y posibilidades de articulación entre los sistemas de conocimiento occidental y andino en contextos de gestión cultural institucional, con el fin de promover prácticas más inclusivas, respetuosas y territorialmente situadas.
Referencias
1. Appadurai, A. (1996). Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. Universidad de Minnesota. https://books.google.com.ec/books?id=4LVeJT7gghMC&utm
2. García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo. https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf
3. Geertz, C. (1973/1974). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Basic Books. https://web.mit.edu/allanmc/www/geertz.pdf
4. Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora en Identity: Community, Culture, Difference (J. Rutherford, ed.). Lawrence & Wishart. https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/cur
5. Martín‑Barbero, J. (1991). De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. G. Gili. https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2017/18301
6. Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Taurus. https://asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/bourdieu-pierre-la-distincic3b3n-criterio-y-bases-sociales-del-gusto.pdf
7. Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Taurus. https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Bordieu%20-%20El%20sentido%20práctico-3_compressed.pdf
8. Roldán, F. (2018). Gestión cultural crítica e institucionalización. https://es.scribd.com/document/116719151/Cultura-Viva-Comunitaria-Visibilizacion-de-un-enfoque-alternativo-para-la-gestion-cultural-Jairo-Adolfo-Castrillon-Roldan?utm
9. Yúdice, G. (2003). El recurso de la cultura. https://www.uv.mx/mie/files/2012/10/recurso-cultura.pdf
10. De Sousa Santos, B. (2014). Epistemologías del Sur: Perspectivas socio‑culturales. https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/De-Sousa-Santos-Boaventura-Epistemologias-Del-Sur-Completo.pdf
11. Dussel, E. (1995). Filosofía de la liberación https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf
12. Mignolo, W. (2009). Global Coloniality and the Decolonial Option. Kult, 6, 130147. https://monoskop.org/images/d/d0/Mignolo_Walter_D_Local_Histories_Global_Designs_Coloniality_Subaltern_Knowledges_and_Border_Thinking.pdf
13. Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Nepantla, Universidad Autónoma de México. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf
14. Walsh, C. (2007). Interculturalidad crítica y pedagogías decoloniales. Construyendo Interculturalidad Crítica, 7596. https://sermixe.org/wp-content/uploads/2020/08/Lectura10.pdf
15. Choque, M. E. (2023). Relaciones de género en el pueblo aymara. La Paz: ARIES. https://aries.aibr.org/articulo/2023/27/5095/relaciones-de-genero-en-el-pueblo-aymara
16. Estermann, J. (2006). Filosofía andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: ISEAT. https://dokumen.pub/filosofia-andina-sabiduria-indigena-para-un-mundo-nuevo-2nbsped-9
17. Huanacuni, F. (2010). Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. Lima: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). https://dhls.hegoa.ehu.eus/documents/5182
18. Milla Villena, C. (1979). Génesis de la cultura andina. Lima: Producciones CIMA. https://proyectos.yura.website/wp-content
19. Milla Villena, C. (2018). CULTURA E IDENTIDAD EN LOS PAÍSES ANDINOS. Chakińan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 6, 27-36. https://doi.org/10.37135/chk.002.06.02
20. Rivera Cusicanqui, S. (2010). Chixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires: Tinta Limón. https://chixinakax.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/07/silvia-rivera-cusicanqui.pdf
21. Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica. https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/Modernidad-Líquida-Bauman.pdf
22. Foucault, M. (2008). Historia de la sexualidad 1: la voluntad del saber. 2da. Edición. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 152 p. https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Michel%20Foucault%20-%20Historia%20de%20la%20sexualidadI.%20La%20voluntad%20de%20saber.pdf
23. Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa (Tomo 1). Madrid: Taurus. https://pics.unison.mx/doctorado/wp-content/uploads/2020/05/Teoria-de_la_accion_comunicativa-Habermas-Jurgen.pdf
24. Latour, B. (1991/1993). We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press. https://monoskop.org/images/e/e4/Latour_Bruno_We_Have_Never_Been_Modern.pdf
25. Weber, M. (2005). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza. https://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Max%20Weber%20-%20La%20etica%20protestante%20y%20el%20espiritu%20del%20capitalismo.pdf
26. Neuman, W. L. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (6Ș ed.). Pearson Allyn & Bacon. https://archive.org/details/socialresearchme0005neum
© 2025 por el autor. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento             Â
Revista CientĂfico-AcadĂ©mica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo                         Â
Manta - Ecuador      Â
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabà - Ecuador.
CĂłdigo Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com /Â director@polodelconocimiento.com
URL:Â https://www.polodelconocimiento.com/
Â
Â